Benesdra en su neblina
Hace 23 años Salvador Benesdra empujaba las letras de su máquina de escribir con tal fervor que sus circunstanciales compañeros en aquella casa de verano, en el balneario uruguayo de La Paloma, teníamos que rogarle que se abstuviera de trabajar por las noches porque era imposible dormir. Hace 23 años Salvador Benesdra se subía al púlpito de una iglesia y él, que era un ateo militante, con el torso desnudo, con su cuaderno sostenido en alto como si fuera la Biblia, nos daba un sermón histriónico que no llego a recordar, pero que tal vez fueran los cimientos fundamentales de la teoría del filósofo alemán ultraderechista Ludwig Brockner que estaba construyendo e imaginando para su primera novela. Hace 23 años el Turco, como le decía mi viejo y todos los que lo querían, entonaba eufórico La Internacional en alemán y en francés –como podría haberlo hecho Ricardo Zevi, su alter ego literario, el protagonista de El traductor- parado en un jeep que regresaba desde Cabo Polonio, mientras el sol desaparecía detrás de los médanos.
Lo había visto merodear mi casa durante toda mi infancia como un tío postizo divertido, de esos con los que uno no entabla demasiada relación pero que sabe que son parte privilegiada del acotado rosario de afectos paternos. Supe después que lo emocionaba verme crecer, que me miraba con cariño y que en sus cartas desde París me enviaba besos enormes como mi “gracia”. Con el tiempo, en el imaginario familiar se transformó en un mito.
Un mito que nos trascendió como familia cuando un grupo de amigos convenció en 1998 al legendario editor Daniel Divinsky de publicar en Ediciones de la Flor (en una edición pagada por los Benesdra y con un aporte de la Fundación Antorchas) su primera y última novela, dos años después de su suicidio. Y entonces el periodismo especializado empezó a compararlo con Roberto Arlt (“El traductor se alza como una primera novela notable. Huella cierta de un escritor desmesurado, dueño de una de las prosas más promisorias de la última década y con un mundo propio que recuerda, en su pintura de faunas diversas, al mejor Arlt»), con John Kennedy Toole, autor de La conjura de los necios, su genial y única novela publicada recién después de su suicidio; lo llamó “un potencial Philip Roth”; nombró a El traductor como “la novela modernista más importante de la literatura argentina junto con el Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal». Así el Turco llegó a la tapa de Clarín con foto y el título: “Mapa de un tesoro oculto”.
La novela cuenta una fracción de la vida de Ricardo Zevi, traductor, trotskista, quien mientras va transitando la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS y la amenaza de sus propios delirios, lucha en antológicas asambleas gremiales contra la patronal de Turba, la editorial “progre” para la que trabaja, en pleno ajuste de personal; intenta encausar su relación romántica con una salteña adventista llamada Romina, con problemas sexuales; y polemiza con el filósofo alemán Brockner, inventado de pies a discurso, a quien está traduciendo, reverso exacto de todo lo que piensa Zevi y pensaba Benesdra. Es una historia personal de cavilaciones y reflexiones que se imprime sobre el rumor de una época. En 1995, El traductor había sido una de las ocho finalistas al Premio Planeta que provocó olas en el run run literario o, como me cuenta uno de los jurados, uno de los pocos que votó en disidencia, “fue escandaloso”. Me dice también: “Deberíamos haberle dado el premio a Benesdra, porque ahí había algo”.

Con su depresión y el manuscrito bajo el brazo Salvador recorrió unas diez editoriales. En todas la respuesta fue que la novela no se ajustaba a los criterios del mercado. Las negativas fueron sucesivos cross de derecha e izquierda, que Benesdra tomaba como una señal de que no estaba haciendo algo trascendente en su vida. Finalmente consiguió una beca de la Fundación Antorchas. Pero unos meses después, el 2 de enero de 1996, a sus 43 años, se tiró por el balcón del décimo piso de su departamento en Solís 456, en Congreso.
Los mitos están hechos de exageraciones, deificaciones, de sucesos alocados que se cuentan con excitación y admiración, pero cuyo primer negativo encierra casi siempre un estómago apretado de angustia. El Turco era un genio: hablaba con fluidez seis idiomas y estaba aprendiendo ruso y japonés; tenía la capacidad de convencer “hasta a las paredes”; articuló en su novela de manera excepcional toda la vastedad de su cultura: Cambaceres, Sartre, Kafka, Hesse, Fogwill, Marx, Hegel, Piaget, Canetti, Saussure, Lacan, Chomsky, Freud, Lorenz y el estudio del amor y la agresión en los animales, Melanie Klein, Nietzsche, la relatividad y la cuántica, la entropía y la incertidumbre, Prigogine, Trotsky y Stalin, el fundamentalismo, Darwin y el neo evolucionismo y la filosofía zen. Sobre todos estos temas hay síntesis memorables en la novela. Pero también era un sufriente. La genialidad suele estar atada a la locura y muchas veces la locura se retrata pintoresca, pero en el fondo –dicen los que saben- se padece como un ancla que tira y pesa con fuerza y contra la que se lucha por mantenerse a flote toda la vida.
“Si no me comuniqué en todo este tiempo fue sencillamente porque estaba totalmente anulado, demasiado hecho mierda (…) pero con la conciencia clara de estar en otro mundo, en preocupaciones que nadie podía compartir porque no eran más que epifenómenos de mi locura. Estuve esperando los ovnis, comunicándome telepáticamente con los pájaros, desviando el agua de las fuentes y gobernando el curso de los autos en la calle. Y esto era cuando ya estaba bastante bien y sabía casi positivamente que nunca me iba a suicidar, cuando ya me conocía todos los paisajes de París a través de verdaderas cataratas de lágrimas”, tecleó Salvador en una carta que le escribió durante dos días a mi viejo desde una ‘chambre de bonne’ del Boulevard de Port Royal (7ème étage, droite).
En 1976, después de terminar la carrera de Psicología en la UBA (en tres años), viajó a París junto a su pareja a hacer un doctorado de epistemología genética en la École des Hautes Études en Sciences Sociales con Pierre Greco, un discípulo de Piaget.
Sentía que se había equivocado de carrera. Siempre había querido ser físico o matemático pero sostenía que en medio de una “espantosa depresión” no había podido estudiar para los exámenes de química y que frente al bochazo, había optado por lo posible. Desde entonces buscaba “un punto intermedio entre la psicología y la matemática, la lógica, etc. Ese punto era la psicología de la inteligencia y la epistemología genética”. Después de casi un año estaba desilusionado, le parecía que Greco “no había descubierto la bola de cristal (ni siquiera la de plástico)” y que los estudiantes e investigadores trabajaban en proyectos que, advertían cuando estaban a mitad de camino, no darían resultados interesantes: “No hay nadie que se tome en serio el valor de sus investigaciones”.
En los últimos meses había dejado de estudiar –“sólo pude leer un poco de literatura”– y se había sumergido en un autoanálisis que lo llevó a revivir “los peores momentos de mi infancia, y con una angustia todavía mayor de la que tenía en esos años”. En la carta reconocía que el estudio había sido en su vida “una solución de verdadera panacea” y que frente a la imposibilidad, se había empezado a desbarrancar. En Francia había tenido su primer brote psicótico. Lo internaron un tiempo en el Centro y en el hospital Sainte Anne.
Pero alrededor de un año más tarde, solo, separado ya de su pareja, tuvo su segundo brote, y esta vez fue a dar a la célebre Maison Blanche, el Borda parisino. Cuando mi viejo, en representación de un grupo de amigos, llegó junto a su hermano Alberto a buscarlo, estaba totalmente dopado y se lo “tiraron por la cabeza”: en su delirio –y seguramente también en algo de su razón– había emprendido una lucha contra el poder manicomial y opresivo que los subyugaba, argumentos con los que había logrado provocar una rebelión de todo un pabellón como si fuera una escena de Atrapado sin salida, estrenada dos años antes.
Esta es una historia conocida. Menos se sabe de las semanas siguientes de mejora y juerga, cuando se iban sumando amigos argentinos, algunos exiliados, al auto alquilado que recorría las tórridas noches parisinas; cuando Salvador hervía de alegría e intentaba levantarse minas envalentonado por el riguroso método de autosuperación de sus propias carencias: siempre fue tímido, inseguro y un tronco con las mujeres (“Hasta las piedras que pisaba conocían mi timidez”, decía), se enamoraba de las más lindas, a veces se lanzaba igual a la conquista y en ocasiones tenía éxito. Con esa misma fuerza de voluntad se escabullía de sus depresiones acechantes y hasta logró curarse de un tartamudeo que lo acompañó desde su infancia. Era la misma fuerza de voluntad con la que salía a nadar al mar abierto en invierno y cuando sentía que el corazón le iba a explotar, seguía nadando.
Finalmente los síntomas de abstinencia a la hipermedicación de las drogas psiquiátricas lo volvieron a dejar internado y el Turco volvió de París a Buenos Aires para seguir su recuperación en una clínica privada.
Había nacido en 1952, y fue el último de los cuatro hijos de una familia adinerada y conservadora de origen judío sefaradí, dueña de la tradicional zapatería Greco. Cuentan que aprendió a hablar a los tres años. Tuvo una infancia difícil, de abandono afectivo y soledad.
“Yo viví hasta los ocho años con una abuela que se pasaba el día gritando que se quería morir y amenazándonos a mi hermano y a mí con matarse con un cuchillo si no nos portábamos bien. Un día llegó al extremo de poner efectivamente sangre de no sé qué en la hoja del cuchillo y nos decía que se acababa de cortar el cuello y las venas. Pero un día hizo algo mucho peor, se murió de una vez con uno de sus ataques de asma. La muerte fue algo que nunca pude digerir de ninguna manera, ni la mía ni la de nadie”, escribió en otra carta.
Hizo la primaria en el Mariano Acosta, donde en los últimos años conoció a mi viejo. Compartieron veranos en Mar del Plata: mis abuelos alquilaban carpa en Punta Mogotes y sus padres en Playa Grande. Competían a ver quién llegaba primero nadando hasta el barco hundido, le enseñó a mi papá a jugar al ping-pong. Las conversaciones ida y vuelta caminando, por la arena de día y por las rocas a la noche, giraban muchas veces en torno de sus lecturas, porque ya a esa altura era “un gran conversador” y un lector voraz. Por entonces se había apasionado con el frondizismo (ardía hablando de la industrialización como el mejor camino para lograr la igualdad social). Y estaba entusiamado con El tercer ojo, el primer éxito de ventas del escritor británico Lobsang Rampa que pretendía ser autobiográfico pero que podía ser leído como la mejor ciencia ficción. El libro versaba sobre la formación de Rampa como monje tibetano, profesaba su visión humanista, orientalista y metafísica de la vida, hablaba sobre fenómenos paranormales. Y aunque después Rampa fuera tildado de fraude (“la imaginería de un tibetanismo telepático de un impostor como Lobsang Rampa”, lo llamaría el mismo Zevi en El traductor), es probable que el libro haya despertado el interés de Salvador en la mística sufí y el budismo zen, lo hiciera estudiar meditación y le diera herramientas para sobrellevar su angustia; que exactamente 30 años más tarde, movilizado por el boom de los libros de autoayuda, todo esto lo animara a escribir El camino total. Técnicas no ingenuas de autoayuda para gente en crisis en tiempos de cambio, una compilación de técnicas, reflexiones y consejos para las personas con problemas depresivos. (El texto estuvo inédito hasta 2012: un libro así escrito por un suicida no tenía la mejor prensa).
En la secundaria entró al Colegio Nacional de Buenos Aires, cuna de la élite intelectual porteña. Fue uno de los primeros en politizarse, movido por el clima de época. Entonces resonaban potentes los ecos de la revolución cubana, el asesinato de Kennedy, la Guerra de Vietnam. Se apasionó con el marxismo. Se dice que a los doce o trece había leído las obras completas de Lenin o de Marx (es probable que hubiera leído bastante, pero no todo). Lo cierto es que ya en segundo año apoltronaba en las escalinatas de “El colegio” su cuerpo flaco de un metro setenta y siete y su nariz prominente, y se dedicaba a militar. Había formado con mi viejo y otro grupo de compañeros, entre ellos el actual dirigente del Partido Obrero Pablo Heller, el PLOM, un movimiento de estudiantes independientes Pro Liberación del Hombre, cuyo lema era: “Por Marx, por Freud, por Fromm y todos los psicólogos culturalistas: ¡Viva el Che!”. Era la época de Onganía y la Noche de los Bastones Largos, acababan de echar a mi abuelo que era vicerrector del colegio por reivindicar la lucha de los profesores y estudiantes contra la intervención del régimen militar en las universidades. Pronto vendrían la Primavera de Praga y el Mayo Francés. Había que formar un Centro de Estudiantes, que estaba prohibido, luchar contra las fuerzas opresivas que dirigían la institución y la sociedad.
Aquella fue la época también en la que Salvador “meloneó” (como se decía entonces) de tal forma a su profesor de Literatura, Carlos Luis, y a un jefe de preceptores de apellido Guevara, que terminó por volverlos a favor de la causa estudiantil. En tercer año lo dejaron libre por las llegadas tarde y las faltas; o, en palabras de mi viejo, “se lo quisieron sacar de encima”. Estudiando solo, con su memoria prodigiosa (leía en la mitad de tiempo y recordaba el doble, página por página) rindió todas las materias libres y las aprobó. Pero en cuarto, justo después del Cordobazo, a él, a mi viejo y a unos cuantos más terminaron echándolos por revoltosos. Cuando el padre de un amigo fue a hablar por Salvador al colegio porque los suyos no habían querido ir, el jefe de preceptores, un tal Armando Rapallo, le explicó: “El problema con Benesdra es que si usted le dice que este pizarrón es negro, él le dice que es blanco…. ¡Y encima lo convence!”.
También se cuenta en mi familia que Salvador llevaba su vida como podía, que le costaba la disciplina, que era terriblemente impuntual. Por eso, y porque cuestionaba absolutamente todo, no logró ser aceptado por entonces en el Partido Obrero. “Salvador era, indudablemente, la cabeza más brillante, más capaz de esa camada, pero jamás pudo soportar el rigor y la disciplina que exigen el trabajo paciente y sistemático de la construcción de un partido”, escribió su amigo Pablo Heller en el periódico Prensa Obrera.
Esta dificultad de enmarcarse en las instituciones, que fue defecto y fue virtud, lo acompañó toda su vida. Gonzalo Girolami, un compañero de la carrera de Letras de la UBA, por donde hizo un breve paso poco antes de su muerte, lo recuerda como un tipo brillante que quería hablar de lo que a él le interesaba sin importar el tema del día ni las cuestiones curriculares, como a un personaje bonachón, alguien cultísimo y algo verborrágico que se iba por las ramas y decía cosas interesantísimas. “A mí me costó más cumplir con todos los trámites burocráticos en la Facultad que dar los exámenes”, confesó alguna vez el Turco en voz baja, con timidez.
Su problema era que muchas veces se salía de la vaina por explicar, brindar al otro su conocimiento y su pensamiento, sin dejos de soberbia sino más bien con ánimos de compartir lo que sabía. “No era sectario ni desdeñoso con quienes pensaban diferente”, dice un ex compañero de trabajo. Incluso se preocupaba por disimular la ignorancia ajena. Como le gustaba hablar, discutir y argumentar, cuando su interlocutor “hacía agua” intentaba justificarlo y salvar elegantemente el error.
El día que mi hermano Fernando estaba por nacer, el Turco se apareció en el sanatorio. Se acercó por el pasillo a saludar a mi mamá, quien ya en la camilla, tomada por las contracciones de parto, hizo alguna mueca de dolor que él interpretó como de disgusto. Muchos días se los pasó pensando qué habría hecho mal, por qué estaría enojada, dándole vueltas al asunto. Toda su vida lo carcomió la culpa; era un tipo tremendamente sensible. Experto bailarín de samba, hizo un curso de piloto de avión. Aprendió de grande a manejar autos y con lo básico se largó a la ruta. Terminó de trompa al final de una recta uruguaya que había doblado, apenas antes que su propio parpadear.
Cuando volvió de Francia, en agosto de 1979, después de recuperarse de su internación, empezó a trabajar como periodista especializado en temas internacionales, primero en La Voz, después en La Razón de Jacobo Timerman y en 1987 en los comienzos de Página/12. “Salvador tenía una formación y una capacidad muy superiores al promedio de la profesión. No sólo era culto y hablaba varios idiomas: era realmente brillante y sus artículos hacían una diferencia”, me cuenta Gabriel Pasquini, ex compañero de sección. E incita a recordar que aquellas notas, que combinaban datos, contexto histórico y análisis, “fueron escritas con la ayuda de unos pocos cables de agencias internacionales de noticias de segunda mano, los semanarios internacionales Time y Newsweek, y lo que el redactor traía consigo. Nada más”. No había ayuda en la época pre-Internet y eso hacía que la formación de Salvador valiera doble.
Era un perfeccionista y solía hacer esperar a los editores hasta el último minuto por un dato más. Podía no dormir durante tres noches pensando en un perfil destacado sobre François Mitterrand. “Hacía análisis brillantes –dice un ex jefe que prefiere no ser nombrado– que muchas veces estaban llenos de adjetivos, eran casi artículos de pasquín y en ocasiones le parecía inaudito restringir las notas a cierta cantidad de caracteres. Después de una larga discusión a veces decidía retirar su firma”.
“Podía dar vuelta él solo una asamblea sindical –recuerda otro ex compañero del diario–, pero era cuestión de inaugurar el debate sobre el pago de horas extras, que Benesdra ya estaba parado arriba de la mesa pidiendo tomar el Palacio de Invierno”.
Se consideraba un “izquierdista” que quería, como Zevi le explica a Romina en la novela, “que la distribución sea más justa, y creer que esa sería la mejor forma de generar mayor eficiencia, en lugar de los métodos que proponen por lo general los administradores de empresas. Por lo menos en este país, donde solo buscan despedir gente y bajar los salarios”. En las asambleas sindicales hacía de vocero del ala más radical de la redacción. Pero en general, ganaban los moderados, que eran mayoría.
El Turco era consciente de su genialidad y le dolía que no lo ascendieran a editor ni lo mandaran de viaje para hacer coberturas especiales. Se sentía poco reconocido. En el radio pasillo de la redacción se sabía que esto tenía que ver con sus “problemas psicológicos”. Él sentía que debía dejar en claro a los demás cuán brillante era. Algunas veces, esto podía volverlo agresivo y mordaz. Pasquini recuerda su “gran trabajo” un sábado en el que a Salvador le tocó oficiar de editor a cargo porque todos los demás estaban de franco; su ex jefe recuerda la vez que alguien le dijo, al pie de un brote de Salvador, “sacame a este loco de encima”, y que tenía las muñecas con cicatrices.
Discutidor incansable, pesadilla de jefes y profesores, aquellos a quienes el Turco molestaba también aprovecharon sus alteraciones para denostarlo. Había épocas en las que le costaba mirar a la cara. “Fue un inútil para las relaciones sociales, para los silencios oportunos que lo dejaran bien parado, para ‘hacer lobby’. Fue también, sin quererlo, un heridor de vanidades intelectuales. Su dificultad de adaptación era la excusa del sistema para liquidarlo”, sostiene mi viejo. Dos veces Salvador se brotó en Página/12. En la primera anduvo avisándoles a los editores que había que sincronizar los relojes para la toma del poder y después de sufrir un desmayo, se lo llevó una ambulancia. La segunda lo fue a buscar mi viejo, alertado por uno de sus compañeros. El Turco lo recibió al grito de: “Ale, ¡viniste! ¡Vamos a hacer la revolución! ¡Vienen las masas marchando por la Avenida de Mayo! ¡Vamos a tomar el poder!”. Y unos segundos después de darle un abrazo profundo y sentido, se alejó preso de una mirada paranoide y salió corriendo por la Avenida Belgrano. Esa noche lo encontró la Policía, lo internaron en el Borda hasta que logró escaparse caminando con un delantal como si fuera un médico más, llevándose de recuerdo el dedo meñique de la mano izquierda quebrado, gentileza del disciplinamiento manicomial (tal como le sucede a Zevi en la novela).
En aquella redacción cáustica que era Página/12 llena de plumas talentosas que no regalaban un elogio y donde Salvador trabajó en su novela en cada rato libre –también lo hizo durante una licencia médica por haberse contagiado toxoplasmosis de su gato– “nadie o casi nadie”, me dice un ex compañero, imaginó que fuera capaz de escribir algo como El traductor. En el libro se despliega la lucha gremial del protagonista en apasionadas asambleas sindicales, contra el poder patronal de Turba, una editorial de izquierda que emprende un ajuste y una reestructuración laboral en los albores de los años noventa. Su historia con Página/12 terminó en 1995 con un “retiro selectivo” en medio de un gran ajuste. Turba, dicen todos, es Página/12.
Salvador no tuvo hijos con ninguna de las tres parejas decisivas de su vida porque, decía, “el mundo es una mierda”. Pero se maravillaba de la reproducción de la especie, se emocionaba con nuestros nacimientos y nos dejó a toda una generación de sobrinos e hijos postizos con la garganta apretada de angustia el día en que decidió matarse. Con el tiempo su presencia se hizo incluso más intensa en las anécdotas, en los ojos nublados de nuestros padres recordándolo el día de su cumpleaños, en el acto de presentación de la nueva edición, en 2012, de El traductor y El camino total, de la editorial Eterna Cadencia.
María del Mar Skiadaressis todavía recuerda cómo la secaba. Una punta del toallón en cada mano, su cuerpito infantil en el medio, la tela áspera que iba siendo tirada de un lado y del otro, de un lado y del otro, acariciando su espalda en un abrazo tierno y metódico, sin tocarla, mientras le hacía chistes o lo decía cosas graciosas. Es la técnica que él usaba cuando era la pareja de su mamá y convivieron, entre sus cinco y sus siete años. La misma que ella usa ahora con su hija Sofía: mientras le habla de él, la seca “a lo Salvador”. Le cuenta que en las reuniones familiares jugaban con él al “Salvador salvame”, que animaba sus cumpleaños, que la buscaba de la escuela, que le regaló una flauta y le enseñó a tocar, igual que hace poco hizo ella. Conserva “recuerdos de un papá”. Su hermana mayor, Yamila, intenta traer a su paladar a qué sabrían esos ñoquis, negros de tierra, que amasaban jugando y que él comía como si fueran –y lo decía– los más ricos del mundo. Lo recuerda presente: en la casa, en la plaza, en los juegos, en las obras de títeres que ponía en escena el Turco con entusiasmo; bien temprano cada vez que ellas izaron la bandera durante esos dos años, antes de que se fuera a Francia.
“Querido Salva, te conozco a través de las historias que se tejen alrededor tuyo, historias de tu virtuosismo, tu ternura, tu pasión y desenfrenos. Vos sí me conociste a mí: cuando nadie sabía dónde estabas te apareciste un primero, con bombones y flores para saludar a ese bebé que era yo, recién llegada al mundo. Me cuentan mis viejos con ojos nostálgicos y contentos que te fuiste a bailar samba a las afueras de San Pablo, te ganaste a la mejor morena y casi te cuesta el pellejo. Que con una sola página te dieron la maestría. Que aprendiste a tirarte en paracaídas para cuidarte de tus ansias por caer. Que tu voz era tan dulce cuando cantabas… Que me cocinaste un cordero con papas muy rico. Que hiciste una ventanita pequeña en la pared porque sabías que por allí, no pasabas. Que te ibas nadando mar adentro y desaparecías en el horizonte dejando a todos preocupados. Que le enseñaste a nadar a una nenita en ese mismo mar, pero esta vez el preocupado fuiste vos. Que eras un fanático marxista y con tus pelos parecías Trotsky. Que venían los extraterrestres y conociste al Borda desde adentro. Que tuviste que desafiar a tu nombre y no pudiste salvarte. Que eras un loco lindo, generoso y tan querido por todos. Tan querible, Turco, seguís vivo en cada anécdota”, escribió Amanda Pujo, la hija de otros de sus íntimos amigos.
Yo también lo recuerdo con mucho cariño. Seguramente por las historias entrañables que me han contado, por haber sentido sus ojos brillosos de orgullo cuando me miraban, por haber leído en alguna carta sus palabras de afecto, por recordar su cara de feliz cumpleaños cuando llegaba al mío con sus rulos anárquicos y su regalo bajo el brazo. La carta más linda que escribió mi viejo sobre mi nacimiento cruzaría el Atlántico hasta llegar a sus manos. Ahora, mientras mi viejo me va contando sobre el Turco y me dice que era un buenazo se le llenan los ojos de lágrimas, de impotencia y de pena por no haber podido ayudarlo. Y yo pienso que con Salvador nos unían varios amores, y le doy un abrazo.
Cuánto me hubiera gustado aprender de él, conocer el secreto de su inspiración, que fuera el guía de mis lecturas, leerle con timidez mis intentos, compartir el fervor por la pantalla en blanco y los dedos moviéndose como por sí solos, con vehemencia, como si levitaran entre las teclas. Hubiera sido lindo empalagarnos juntos del amor por escribir.
Cuando una persona ya no está y se la recuerda con afecto se piensa en todas las cosas que uno podía haber compartido, en cuánto más haberla disfrutado, en lo que hoy sería de ella. Tal vez el Turco, donde quiera que esté, pueda ver que finalmente hizo algo trascendente, como él quería, que dejó su huella en la historia de la literatura.
Nota publicada en La Agenda, abril de 2015 http://laagenda.buenosaires.gob.ar/post/115938148655/benesdra-en-su-neblina
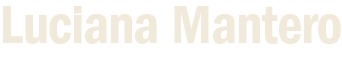
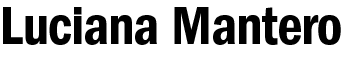
Comentarios
Disculpe, los comentarios están cerrados en este momento.