Daniel Palacios, del colectivo al Tren Blanco
En 2002 me tocó reportear durante varias semanas y narrar parte de la historia de Daniel Palacios, un cartonero que viajaba todos los días desde su casilla en la Villa La Cárcova, partido de San Martín, hasta el barrio de Belgrano. Muchas veces lo hacía junto a su esposa Noemí y junto a uno de sus hijos, Leandro.
El lugar donde vivía, estaba marcado por la extrema pobreza y por la presencia del basural del CEAMSE, una fuente de adquisición de alimentos descartados por otros, vencidos muchos, para la gente de la zona.
La historia de Daniel fue una de las cuatro protagonistas del libro “Cartoneros”, de Eduardo Anguita. Ed. (Norma, julio 2003).
Ayer vi en la televisión un informe sobre Villa La Cárcova. Me entristece saber que las cosas han cambiado poco (siendo benévola) en estos 10 años. Comparto un fragmento de esta narración.
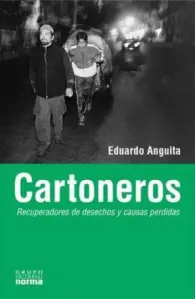
Daniel Palacios, como siempre
, subió al tren. Daniel fue colectivero muchos años y desde hace más de tres que se dedica a cartonear en la zona de Belgrano. Es morocho, atlético, más bien bajo, tiene treinta y un años. Gesticula y no le molesta hablar fuerte para tapar los ruidos del ambiente. Hay radios prendidas, todas con cumbias, gente que habla, sacudones de las ruedas del tren.
-Este laburo es así. Tengas o no tengas ganas, tenés que venir igual. Si no, no morfás. Yo soy joven y todavía puedo, pero hay gente mayor que no los cuida nadie –dice, mientras desvía la mirada hacia Teodoro, que pasa a su lado.
Teodoro tiene sesenta y cinco años y transporta su carrito a paso lento.
-Este hombre trabaja todos los días, llueva, haga sol o viento. Encima hace poco lo operaron de una hernia –cuenta Daniel y al rato aclara que él también tuvo dos operaciones de hernia. A raíz de eso, el médico le aconsejó que no hiciera esfuerzos.
-Pero, ¿qué voy a hacer? Tengo que laburar –dice.
Las ventanas del Tren Blanco están cerradas con persianas enrejadas y a los menores de quince años no se les permite viajar, para evitar accidentes. Ocho meses atrás, un dieciocho de julio, Ricardo Olmedo, un cartonero de diecinueve años, se asomó por la ventanilla cuando el Tren Blanco ingresaba en la estación Drago y se golpeó la cabeza con uno de los hierros ubicados a la entrada del andén. Eran casi las doce de la noche, en el trayecto de regreso a José León Suárez y Ricardo volvía cansado pero contento: regresaba a José León Suárez con el carrito repleto de cosas. Después de su muerte, enrejaron las ventanas.
Por eso, ahora, el calor es más intenso. El tren no va a parar hasta la estación Villa Urquiza; y en los próximos veinte veinticinco minutos, los cartoneros no tendrán contacto con el mundo exterior. Para el viajero no habituado, es impactante. Los cartoneros viajan apretados a sus carros. Todos llevan el ticket de abono quincenal que pagan diez con cincuenta. No hay teléfonos celulares, ni vendedores ambulantes, ni maletines de oficinistas. Hay adolescentes, de rasgos duros; y chicas, en edad de ir a bailar y a estudiar. Las estaciones se suceden como en esos trenes que llaman rápidos. Atrás va quedando Chilavert. En Villa Ballester se suben rápido unos cincuenta cartoneros más. Vienen desde Zárate y, como no son tantos, montan en el primer vagón, que todavía tiene los asientos colocados.
Algunos de los cartoneros dormitan mal sentados en sus carretas. Se los detecta fácilmente: los delata el bamboleo de la cabeza. Las cabezas se mueven casi al compás de una mal sintonizada radio que pasa una cumbia villera del grupo Ráfaga.
-Pensar que cuando yo iba en el colectivo y veía a los cirujas, decía: “¡Estos negros de mierda, la puta que los parió, con esos carros!”. Y ahora me tocó jugar a mí en este equipo –dice Daniel, que va parado, sin agarrarse, porque acompaña el vaivén del tren con su cuerpo.
-Y voy a jugar en este equipo de la mejor forma que pueda. Si tengo que defender voy a defender, si tengo que atajar voy a atajar; y si tengo que hacer un gol, lo voy a hacer. Dios me puso la camiseta y me dijo: “A ver pibe, jugá ahora en este equipo”. Y estoy jugando para la primera, para llegar a más, para poder ser reconocido, para poder ser debidamente recompensado, merecido; no que la gente nos tenga miedo ni nada –reflexiona Daniel, mientras las estaciones Malaver y San Andrés pasan casi desapercibidas; sólo se distingue el tam-tam más intenso de las ruedas del tren que hace un cajón acústico cuando pasa entre los andenes.
(…)
Daniel, Noemí y Leandro caminan por
la calle Tres de Febrero. Ya se hicieron las ocho de la noche y siguen recorriendo su ruta diaria, sin olvidar a ninguno de los clientes (así llaman a sus proveedores de residuos reciclables). La carreta ya está a medio llenar.
La familia espera en la vereda que un portero les baje las provisiones de cartón. A las bolsas habituales se suma un extra: una plancha usada de mango amarillo en perfectas condiciones.
-¿Encima querés que planche? –bromea Noemí y todos se ríen.
Siguen caminando. Leandro lo abraza a Daniel. Daniel le hace caricias a Noemí, le da un beso. Se miman un rato, pero esta escena no sucede en el living de su casa. Aún están en una vereda del barrio de Belgrano esperando el semáforo parar cruzar. Los Palacios no tienen un espacio de reunión familiar convencional. La familia pasa la mayor parte de la jornada junta, trabajando. Su ámbito es la calle y allí desarrollan lo que ellos llaman un emprendimiento productivo familiar. Pero también es el espacio para mimarse, conversar, jugar y comentar sus penurias.
-Acá vive Maru Botana –cuenta Noemí señalando el edificio de Tres de Febrero mil doscientos cincuenta y ocho. La cartonera conoce a los vecinos célebres. Dice que Susana Giménez vivía en Tres de Febrero mil doscientos cincuenta y dos
-Junto al Huberto –aclara, refiriéndose a su anteúltimo marido.
La transpiración de Daniel atestigua el esfuerzo de la jornada. Su remera está salpicada de manchas oscuras y se seca la frente a cada rato. Ahora es él quien carga la carreta. Y está cansado.
-No dormimos nada. Anoche fuimos al cinturón ecológico del Ceamse a buscar cosas ¡Y no sabés la cantidad que nos trajimos! Lo que pasa es que durante los meses de verano en la calle juntamos menos y entonces tenemos que buscar otros recursos para poder comer.
El relleno sanitario del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), empresa estatal administrada por los gobiernos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, está ubicado sobre el Camino del Buen Ayre, a la altura de la calle Progresiva al siete mil, en Bancalari, partido de San Fernando, frente a José León Suárez. Recibe mensualmente mil quinientas toneladas de basura y es uno de los cuatro que maneja el organismo. Una tentación para quienes aprendieron a vivir del reciclaje. Por eso, varios guardias de una empresa de seguridad privada, más otros tantos de la policía bonaerense controlan la entrada y hacen rondas en los alrededores durante las veinticuatro horas. Por allí circulan diariamente cientos de camiones de las empresas recolectoras que trasladan, de lunes a sábados, residuos en su mayoría industriales (productos descartados a diario por fábricas y supermercados).
Las enfermedades corroen a los pobladores cercanos, una neblina pérfida difumina el paisaje y un suelo cargado de gas metano amenaza permanentemente con incendios. Algunos hablan de cáncer y leucemia. Moscas y bichos insepultos en verano decoran el pestilente paisaje.
Nada hay parecido a aquellas forestas maravillosas que había prometido el brigadier Cacciatore, cuando inventó el negocio de compactar la basura que antes quemaban los hornos de la ciudad. La idea era rellenar el terreno en José León Suárez y otros desagotaderos “ecológicos” del Gran Buenos Aires, donde antes pululaban los caballeros de la quema, los cirujas y los botelleros. Un gremio minoritario de la basura cuando el nivel de desocupación no excedía el tres o cuatro por ciento.
El negocio global de la basura insume a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires sesenta millones de pesos netos. Por cada tonelada de la ciudad a la que el Ceamse le da un tratamiento y disposición final, se cobra veintiocho pesos.
-No es la primera vez que entramos –cuenta Daniel. Impulsados por la miseria, en octubre pasado y acompañados por miles de personas de barrios alejados barrios del Gran Buenos Aires, los Palacios habían logrado introducirse en el basural de José León Suárez.
-Anoche fuimos con Noemí, Rosa, Leandro y otros vecinos del barrio.
No fue fácil para los Palacios llegar a este basural del Ceamse. Desde su casa hay una distancia de poco más de cuarenta cuadras y el camino, mitad de tierra y mitad de asfalto, está poblado de zanjones repletos de agua. Tanto, que terminaron empapados.
-Salimos como a las once y media de la noche. Tuvimos que ir por el campo para que no nos vean los guardias. Hay rondas toda la noche. No sé porque cuidan tanto la basura. ¿Por qué no van a reventar los ranchos, esos que venden merca? Nos tratan a nosotros como si estuviéramos robando un banco, pero a los chorros nadie los agarra –protesta el cartonero, que camina ahora por la calle Palpa.
Esa noche el grupo de aventureros había corrido agazapado y en un momento de distracción de la vigilancia aprovechó para atravesar el alambrado. Entonces se escondió entre los pastos y, cuerpo a tierra, comenzó a investigar en el terreno como podía por la poca luz.
-Hay que tener cuidado porque si los guardias te ven no preguntan, disparan –dice el cartonero mientras acomoda el contenido de la carreta. Daniel no sabe que ese basural ya tiene el antecedente de una matanza. Que los disparos dela Bonaerenseque ahora se abaten contra los cartoneros, fueron dirigidos en la madrugada del 10 de junio de 1956 contra un grupo de doce civiles acusados injustamente de insurrección contrala Revolución Libertadora.Que ese lugar es el mismo en el que se ejecutó la “Operación masacre”, que denunció Rodolfo Walsh en su libro homónimo.
En el basural los Palacios y compañía encontraron bolsas de carne en buen estado, salchichas empaquetadas todavía frías, bananitas Dolca, varias cajas de la empresa Avón con desodorantes, cremas y colonias, bolsas de pañales y hasta de toallitas higiénicas perfumadas. El predio es todo un paraíso. Según testimonios de otros cartoneros allí también se depositan todo tipo de electrodomésticos, herramientas, máquinas de coser y videograbadoras.
Evitando las luces que barren las montañas de basura los catoneros encabezados por Daniel Palacios juntaron todo lo que pudieron y a las cinco de la mañana las carretas y las bolsas estaban tan llenas que debieron emprender la vuelta. Previamente, jugaron otra vez al gato y al ratón sin ser descubiertos.
-Los supermercados y los negocios tiran la mercadería una semana antes de su vencimiento. ¿A vos te parece? ¿Con tanta gente necesitada por qué no lo donan? Están enterrando viva la comida cuando hay gente que no tiene ni para comer –comenta Daniel, indignado. Las autoridades del CEAMSE dicen que los basurales son propiedad privada y que está prohibido entrar. Aseguran que son un lugar peligroso y que la comida una vez arrojada allí queda contaminada. Pero los cartoneros sostienen lo contrario, y creen que en verdad, a policías y custodios, sólo les interesa aprovechar mejor las mercaderías de rezago.
Los Palacios no son los únicos que roban lo desechado en el basural de Bancalari. Según una investigación del diario Página 12, publicada el nueve de septiembre del año pasado, los guardias que deberían custodiar la basura tienen todo un sistema organizado para hacerse de ella cada noche. Por eso la custodia es tan encarnizada.
Esa noche lo recaudado por la familia de cartoneros fue mucho. Más de lo que hubieran podido comprar en una semana con su trabajo como recuperadores. Estaban cansados pero contentos. Y al día siguiente la felicidad se les notaba en las caras.
Son las nueve y los vecinos de Belgrano
están preparando la cena. El aroma que se escapa por cada ventana los delata. La carreta está tan pesada que cuesta moverla. Entonces los cartoneros hacen “base” en la esquina de Palpa y Ciudad dela Pazy van llevando lo que recaudan. Ese punto es uno de los últimos del recorrido. Ahí esperan veinte minutos hasta que los porteros terminen de sacar la basura de los edificios cercanos. Después encaran para la estación de tren de Colegiales, a pie. Pero su faena no termina allí.
-Ahora nos queda llegar a casa, ordenar y clasificar cartones y papeles –cuenta el cartonero-. Mañana terminamos todo y vamos a venderlo al galpón de la otra cuadra.
A las nueve y media Leandro y Noemí toman el tren “amarillo”. Siete minutos más tarde Daniel sube al blanco. La secuencia se repite pero, esta vez, en sentido inverso. Belgrano R, Uquiza, Pueyrredón, Migueletes, San Martín… el viaje de vuelta no es más accidentado que el de ida. Los cartoneros son menos (algunos toman el tren en el segundo turno, dos horas más tarde), pero viajan con sus carros repletos. Cargan cartón, papeles, botellas, diarios, cansancio y hastío. Se chocan con cada frenada abrupta del maquinista y putean a su madre, sin conocerla. El horno no está para bollos, el vaso está por rebalsar y Daniel sigue haciendo chistes y de buen humor.
Mientas tanto, todos rezan en silencio a Dios, a alguien, porque el cielo se puso gris y la humedad amenaza con transformarse en lluvia. Y comentan el tema por lo bajo. La lluvia es un problema.
– ¿Te acordás cuando fuimos para Curita y casi nos lleva el agua? –le dice Daniel a otro cartonero que, a su lado, hojea una revista de actualidad que le dio un portero.
-Yo en esos días tengo mucho miedo por las nenas. En casa no se inunda, pero a unas cuadras hay una zanja como de dos metros que se llena de agua. Tenés que andar con cuidado – explica.
Cuando llueve los integrantes de la familia Palacios, como cientos de miles de argentinos, suelen dormir con sus colchones mojados, rodeados de cartón y soportando goteras. Pero la suerte está de su lado porque viven en la zona alta de la villa. Muchos de sus vecinos, en cambio, tienen que lidiar hasta altas horas de la madrugada con el agua por las rodillas, aferrándose a sus pocas pertenencias para que la corriente no se las llevara flotando. No son tan afortunados.
-Tengo un perro blanco que se mancha todo cuando está por venir la lluvia. Y hoy a la mañana si hay algo que no le faltaban eran las manchas –dice el cartonero, y se rie. Parece que nunca pierde su buen humor-. No, en serio. Cuando diluvia es un problema. A veces se inunda el puente de San Martín y el tren no sale. Nosotros esperamos, pero lo suspenden hasta que el agua baje. Y la mayoría de veces no baja sino hasta el día siguiente. Y encima se te mojan todos los cartones y no te los quiere comprar nadie –dice el cartonero mientras se seca la transpiración de la frente. La temperatura y el calor humano generan un ambiente casi insoportable. Falta el aire para respirar. Pero los cartoneros ya están acostumbrados a esos trajines. Por suerte falta poco, el tren está arrancando en la estación Malaver.
Si los cartones se mojan cuando llueve y “no te los quiere comprar nadie”, ¿Cómo hacen los cartoneros ese día y los subsiguientes, si persiste el mal clima, para poder comer?
-Se complica –dice Palacios-. Juntamos plástico: bidones de diez litros, canastos, botellas, sillas; y los vendemos por kilo en un depósito que está cruzando la estación de José León Suárez. Son menos exigentes con el estado de lo que compran y hasta por ahí les podemos encajar algún cartón húmedo.
La empresa se llama Residuos Sólidos Reciclables S.A. y es frecuentada diariamente por decenas de cartoneros. Comerciar en ese lugar tiene un incentivo contundente: a mayores cantidades vendidas, una retribucuión extra va directo a sus bolsillos. E inclusive a veces se les adelanta este premio a cuenta de lo próximo a vender. Este tipo de cosas les sirven, y mucho, teniendo en cuenta las nulas oportunidades crediticias. En los días de lluvia el premio los ayuda, además, a levantar el ánimo. Porque esos días a los cartoneros se les nota en las caras la fatiga de tener que comenzar de nuevo, una vez más.
El Tren llega a la estación de José León Suarez y
el cielo todavía aguanta. Son las diez y cinco y allí lo esperan, pacientes, Noemí y Leandro para caminar juntos las nueve cuadras que separan la estación de su casa. Los Palacios viven en la villa Dela Cárcova, ubicada al norte del partido de San Martín, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. El municipio está pegado ala Capital, lindante con Villa Pueyrredón. En la zona aún quedan rastros del auge industrial de las décadas del cincuenta, sesenta y setenta, de la que supo ser representante. Hoy se vislumbran, tristes, los esqueletos fantasma de las metalúrgicas o las mecánicas como General Motors y Fiat. Ya no suben ni bajan alborotados de los trenes y colectivos, ni caminan por las calles, aglomerados de obreros con sus uniformes azul o marrón caqui. Se perdió ese ritmo acelerado que marcaba la época en la que el tener trabajo era “lo normal”. Y se nota ahora, el que le imprime la desocupación.
La carreta está muy pesada, y Daniel la arrastra por la calle con dificultad. En el camino se cruzan con una vecina que camina a la par. Tiene diecisiete años y dos cargas a cuestas: el carrito para recoger cartones y un bebé en su vientre. Dos cuadras más adelante pasan por la placita en la que suelen jugar al fútbol los pibes de la zona. Los Palacios ya están llegando a la villa cuando un hombre se asoma desde un galpón para saludarlos.
-Acá traemos los cartones la mayoría de los días –explica Daniel y señala la construcción. El galpón es el lugar de acopio donde cerca de sesenta cartoneros del barrio Dela Cárcovallevan a vender a diario los alrededor de siete mil kilos de papel y cartón que recaudan.
A unos cincuenta metros, en dirección contraria a la estación de tren, la calle se hace más angosta y las casas dejan de ser todas de cemento, uniformes. Allí termina el barrio de José León Suárez propiamente dicho y comienza la villa.
Dela Cárcovaocupa el equivalente a la superficie de sesenta manzanas y allí viven poco más de quince mil personas. Está poblada por casas pequeñas de madera, chapa o material separadas por pasillos angostos. El terreno no está parcelado y pertenece en realidad a los herederos de la familia Solino, dueña de la textil Spencer que sobrevivió hasta la década del ochenta.
El nombre propio Dela Cárcovaes conocido actualmente por dos cosas: genialidad artística y miseria. Ambas hicieron eclosión mucho antes de que se creara el barrio y casi como una premonición. Corría 1894 y el célebre pintor Ernesto dela Cárcova, llegado un año antes de Europa, supo inmortalizar su primera impresión de los excluidos locales de ese entonces. Pintó su cuadro más conocido, “Sin pan y sin trabajo”, casi como con un presentimiento de lo que sería el destino de más de la mitad de la población argentina, ciento diez años más tarde. Sin saber que su nombre quedaría inmortalizado en una villa del gran Buenos Aires, donde todos sus ocupantes son ilegales. Los que así bautizaron la villa seguramente no pensaron en esta coincidencia.
-Cuando llegamos acá no había tanta gente. Pero se fue viniendo en los últimos años y ahora no entramos–cuenta Daniel-. La mayoría de las familias vienen y se instalan. Pero a nosotros mi mamá nos compró una casa de material del pasillo de acá a la vuelta. No me gustaba estar en el pasillo porque allá no podés tener nada. Y yo tenía mi autito. Entonces se la cambiamos por esta casa, más unas monedas, a una mujer que vivía acá. En agosto van a hacer dos años.
Los primeros habitantes llegaron a Dela Cárcovaen el decenio de 1970 desde Tucumán, Formosa y Paraguay. La zona sufrió dos oleadas inmigratorias en las últimas décadas. La primera fue en los ochenta, cuando las inundaciones sepultaron bajo el agua a cientos de casas establecidas a la vera del río Reconquista, en Campo de Mayo. La segunda fue en los últimos diez años de la mano de los nuevos pobres. En esta última etapa se instalaron los Palacios. Por eso la villa se extendió dos cuadras más allá de las vías del tren y se creó lo que hoy sus pobladores denominan como villa Curita. En el municipio de San Martín no saben de la jerga villera. Para ellos Curita es Villa Independencia. El apodo popular no figura en ningún informe ni estadística oficial. Ni siquiera lo tocan de oído. Tampoco saben, claro, que está emparentado con la miseria.
-Los de Carcova le decimos Curita porque las casas son así nomás… de chapa. Y es como que les ponen una curita para que no les llueva adentro –explica Daniel como si en su villa no tuvieran goteras. Pero sí es cierto que los de Dela Cárcovatienen una gran ventaja: el terreno es alto y no se inunda.
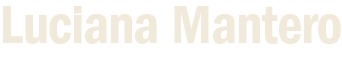
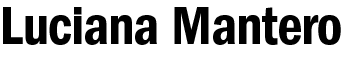
Comentarios
Disculpe, los comentarios están cerrados en este momento.