El amor el día del amor
Por Cielo Sánchez
MSPE
Si me preguntan cómo, cuándo y dónde conocí al amor de mi vida, sin dudas pienso en mi hija.
Lograr el embarazo fue fácil para mí: con 39 años y en la segunda inseminación intrauterina apareció la beta de 194 que hoy se llama Guadalupe (¡Si, te spoilié el final!). Lo que no resultó fácil (ojo al piojo), fue el camino que transité para llegar a los tratamientos de reproducción asistida que me permitieron formar mi familia monoparental y tomar la decisión (la mejor decisión) de ser Madre Soltera por Elección (MSPE).
Aquel era para mí un “plan B” para lograr esa maternidad que había soñado desde niña.
Para 2018, cumplidos mis 35 años y no habiendo podido formar una pareja estable, la idea de la familia monoparental se hacía cada vez más presente en mis pensamientos y en las charlas con mi terapeuta. Sin embargo, este proyecto aún no había tomado forma, cuando empecé con menstruaciones largas y abundantes.
¿Qué me estaba pasando? ¿Sería la menopausia? ¿Algo estaba funcionando mal? ¡Tenía que congelar mis óvulos YA! ¿Y si directamente buscaba el embarazo? ¿Pero cómo hacer para mantener y criar al bebé sola?
Una ecografía transvaginal mostró que mi útero tenía miomas. ¿Miomas? Sí, esos pequeños tumores benignos eran los que habían cambiado mi periodo. ¿Qué era lo terrible de los miomas? Las primeras respuestas las encontré googleando y todos los resultados amenazaban mi posibilidad de gestar.
¿Operamos o no? ¿Cómo operamos? ¿Cómo cuidamos ese útero en una mujer que aún no había tenido hijos? Estos interrogantes me hicieron transitar por distintas consultas, hasta que finalmente me quedé con la opinión ¡Oh casualidad! de un médico especialista en medicina reproductiva. ¡Alcoyana-Alcoyana!
Eureka, eureka
Cuando conocí al doctor Miguel, en 2019, quedamos en ir controlando aquellos miomas y la duración de los ciclos; operar y tocar un útero que aún no había gestado, sería el último recurso.
Pero como no quería dejar pasar el tiempo y poner en riesgo la posibilidad, hacia fines de 2019 me decidí a congelar óvulos.
Tenía turno en la clínica de fertilidad en la que Miguel trabajaba para el 23 de marzo de 2020, pero unos días antes decretaron la cuarentena obligatoria y todos nos encerramos en casa por un extraño virus que azotaba al mundo.
En la clínica me ofrecieron hacer la consulta online, pero la rechacé y puse en pausa todos esos proyectos. Cada quince días el presidente argentino renovaba el confinamiento, el covid-19 andaba dando vueltas, no sabíamos cómo comportarnos, estábamos todos paranoicos, el mundo estaba paralizado y mis miomas sangraban cada vez más.
Mis sesiones terapéuticas empezaron a ser online y de lo único que hablaba, era de mi maternidad. Sacaba cuentas de años, me ponía plazos que renovaba y modificaba todo el tiempo y un sábado por la tarde, encerrada y deprimida, mandándome mensajes de audio con Mariano, mi hermano, que trataba de consolarme y contenerme, me dijo: “Vos tenés más ganas de ser mamá que de tener pareja. No sé qué estás esperando”.
Aquella frase la tuve danzando por mi cabeza varias semanas.
Unos meses más tarde, con las consultas médicas presenciales ya habilitadas otra vez fui a ver a Miguel a la clínica. Era el Día de la Obstetricia y de las Embarazadas, 31 de agosto, lo recuerdo muy bien. Entré al consultorio del segundo piso y le dije: “Vine con la decisión tomada de empezar todo para ser madre”.
Pero había algo por resolver antes de buscar el embarazo: los malditos miomas que acosaban a mi útero deseoso de albergar a una personita, aún estaban ahí.
Aquella decisión ya tenía forma y esto me trajo paz, alegría y tranquilidad. Me ayudó a poder encarar con optimismo y confianza todos los estudios e incluso hasta una posible operación, que finalmente se terminó concretando en enero de 2021.
Los resultados no fueron los esperados: la histeroscopia no pudo contra el enemigo y yo estaba preocupada y frustrada. En mi cuarto ciclo menstrual desde aquella operación, el de mayo, nunca dejé de sangrar: podría llamarse «la menstruación más larga de la historia» porque duró ¡todos! los días, hasta septiembre.
Lágrimas de sangre
Fueron meses de estudios, de analizar la posibilidad de una segunda cirugía, de incomodidades y en los que mi proyecto de ser mamá se estaba alejando. Las hemorragias que tenía exigieron transfusiones de sangre y hierro, me pusieron anémica.
Todavía recuerdo uno de los peores días. Era el cumpleaños de 40 de mi amiga Laura y habían venido mis amigas, que están afuera de Buenos Aires, para el festejo. Antes de irnos al bar con Euge, de Bahía Blanca que estaba parando en casa, empecé a sangrar con intensidad. Mientras esperábamos el Uber en la puerta, tuve que subir dos veces a cambiarme. La sangre no paraba y yo no me resignaba a perderme esa noche. Llegamos al bar y fui al baño. Teñí de rojo el inodoro, parecía que hubiera habido un homicidio.
Después de dos visitas más al baño y una cerveza Corona, que pedí y no llegué a tomar, decidí partir hacia mi casa. Me fui sola. No quería arruinarle la noche a ninguna de las chicas.
Al otro día Euge me llevó a la guardia del Cemic. Allá nos esperaba Vir, otra amiga, que se quedó conmigo hasta que me hicieron una nueva transfusión de sangre.
Los episodios empezaron a repetirse cada semana. Mi cuerpo sufría; mi ánimo también. Tenía terror de que la única solución fuera quedarme sin el útero, el único órgano que necesitaba para gestar. Además, la cabeza no me paraba. No podía distraerme con salidas, ni reuniones y ni siquiera yendo al supermercado, porque caminaba una cuadra, me cansaba y empezaba a tener taquicardia por la anemia.
Por ese entonces también empecé a incursionar en el mundo de la homeopatía. Llegué a una médica homeópata que además practicaba chamanismo y biodecodificación. Junté la mayor cantidad de información que pude de mi árbol genealógico y en una sesión registramos que en mis ancestros había muchas historias trágicas de bebés: bebés que habían sido separado de sus madres, embarazos que por vergüenza social se ocultaban, pérdidas gestacionales, bebés que se morían a los pocos días de nacer, y otras cosas horribles vinculadas a la maternidad. La terapeuta dijo, simplificando un poco, que los hijos que todavía no había podido tener, mi útero los había fabricado en forma de miomas; y que todas esas historias densas y oscuras que cuelgan de mi árbol genealógico eran las causantes de todo.
Había muchos linajes por sanar. Más allá de que la solución era quirúrgica, seguí al pie de la letra los rituales que me dio aquella médica.
San Miguel
Era 31 de agosto de 2021 y mientras miraba en la televisión el noticiero que transmitía un móvil con mujeres haciendo cola en la Iglesia de San Ramón Nonato que agradecían por sus embarazos, mi sangrado diario empezó a descontrolarse de nuevo.
Llamé a mi mamá y a Mariano, como siempre, y me llevaron al Cemic, donde ya era famosa por mi hematocrito y mi hemoglobina muy bajos.
Llegué al sanatorio esa tarde y nunca me fui de alta. Ya tenía fecha de cirugía para el 15 de septiembre. Faltaban dos semanas para que se terminara la pesadilla, o para que fuera peor; me costaba mucho ser optimista.
Había llegado incluso a averiguar por la subrogación de vientre como alternativa y hasta se lo había deslizado a Miguel en una charla, pero me parecía terrible tener que llegar a eso: siempre me había imaginado con panza y había querido saber qué se siente tener una persona creciendo adentro.
A la mañana siguiente otra doctora vino con la noticia: habían hablado con Miguel y reservado quirófano en el Cemic para operarme dos días después. Entonces, las horas fueron un desfile de médicos, enfermeras y hematólogos que me estaban poniendo en las mejores condiciones posibles para la operación.
La habitación a la que me trasladaron quedaba justo al lado de la maternidad, y yo escuchaba bebés llorando todo el tiempo ¿Creen en las casualidades? Yo, sí. Aunque tenía tanta angustia y miedo, que mi pensamiento rumiante se preguntaba si alguna vez iba a escuchar ese dulce llanto de algún bebé que fuera mío.
Me pidieron veinte donantes de sangre para reponer en el Banco; lo venía vaciando con tantas transfusiones. Familiares y amigos empezaron a ir a donar, pero ninguno pudo subir a saludarme a la habitación porque estaban prohibidas las visitas por la pandemia.
Llegó el día de la cirugía. En el camino hacia al quirófano, me recuerdo llorando y sintiéndome muy chiquita: “Mami, tengo miedo”, le dije a mi vieja que me despedía. Quise volver a mi infancia feliz, sin todos estos problemas de cuerpos adultos.
Pero Miguel me tranquilizó: mi útero estaría a salvo. La noche anterior le había dicho que tenía terror de que me lo tuvieran que sacar. Habría sido como morirme en vida, no podía sentirlo de otra manera. Sentía que si eso sucedía, iba a tener una vida miserable e incompleta: hasta entonces había tenido una linda vida siempre a pesar de las dificultades, pero me faltaba tener un hijo y no concebía la vida sin tenerlo.
Cuando abrí los ojos estaba atontada. “Cielo, salió todo muy bien. Pudimos hacer una cirugía conservadora. Todo mejor de lo esperado”, escuché que Miguel me decía, un poco más pausado de lo rápido que habla habitualmente. Al lado suyo, estaba Candela, otra ginecóloga que con una sonrisa gigante, agregó: “Linda, te quedó el útero de manual”. Recién entonces, y después de varios meses, volví a respirar. Con lágrimas en mis ojos le agarré la mano a Miguel y le dije: “Gracias, gracias, gracias. Sos San Miguel”. Mi útero estaba conmigo y sin miomas.
Desde entonces empecé a sentirme fuerte, poderosa y segura. ¡Podía ser mamá! Y para mí eso era TODO.
Volví a menstruar con total normalidad y a los seis meses, en marzo, el mes de la mujer, el mes de los inicios (de las clases, del otoño) arranqué la búsqueda. Pero la primera inseminación intrauterina, no surtió el efecto esperado. Había que esperar tres meses más para volver a intentarlo.
Dulce Espera
Dos amigas de diferentes lugares y en diferentes momentos, aunque muy cercanos en el tiempo, me habían hablado de una virgen que está en Devoto a la que visitan embarazadas y les dan unos escarpines. Leyendo una nota a la mujer del doctor Cormillot descubro que esa virgen es la de la Dulce Espera y que además de embarazadas, también visitan su iglesia mujeres y familias que desean tener un hijo.
El domingo 15 de mayo – su verdadero día, cuando se festejan las fiestas patronales- fui, sola, con mucha fe a la misa de las 10 de la mañana a pedirle a la virgencita por mi sueño. Esa iglesia es un lugar maravilloso, se respira alegría y amor porque está lleno de mujeres embarazadas y de niños; y también esperanza, porque todos van (vamos) con mucha fe a pedir. Para el momento de las bendiciones, cuando el cura hace poner de pie a quienes están en la búsqueda, me paré llorando y pedí muy fuerte por mi sueño. Le prometí a la Virgen que iría todos los 15 a pedir y también a agradecer, una vez que sucediera.
Llegó el 15 de junio, el día de la segunda inseminación; esa tarde, ya inseminada, me paré por última vez para recibir la bendición con el grupo de los que iban a pedirle a la Virgen de la Dulce Espera para tener un hijo.
Aún no lo sabía, pero lo intuía.
Diez días después había empezado con náuseas al despertar que nunca había sentido. Se me llenaba la boca de saliva y me venían las arcadas. Me duraban unos minutos y después se me pasaban cuando comía algo sólido. Cinco días más tarde vino el análisis de sangre. Lo hice en un laboratorio cerca de mi trabajo y una nueva señal apareció en mi camino: allí había funcionado una sede del registro civil para inscribir nacimientos.
Unas horas después salí del trabajo y puse el celular en modo avión, casi como si quisiera prolongar ese momento de incertidumbre. Me tomé el 124 para volver a casa. Un viaje que dura aproximadamente veinte minutos con un tránsito liviano, pero que a mí se me hizo como ir de Buenos Aires a Mar del Plata. Bajé del colectivo y las piernas me temblaban. Entré a casa, se reconectó automáticamente el wifi y empezaron a caerme todas las notificaciones, entre ellas el mail esperado. El asunto decía: Resultados de laboratorio, y ahí pensé: ¿Me cambiará la vida esto?
No sé cómo hice para mantener la calma, pero me tomé el tiempo para prender la notebook. Todavía me acuerdo cómo me latía el corazón. El adjunto decía: “Resultado 194”. Lo agrandé, acerqué mi cabeza a la pantalla, lo miré varias veces y repasé las referencias de los resultados. Tenía miedo de volver a interpretar mal el número, como me había pasado en la primera inseminación. Pero esta vez, era el esperado. Empecé a reírme de alegría, me paré y lo festejé juntando los brazos y cerrando los puños como cuando hace un gol River. Me sentí llena de amor en el corazón, en la piel y en la panza. Puse “reenviar” y se lo mandé a Miguel con un mensaje en el cuerpo del mail que decía que estaba casi segura del resultado, pero que necesitaba que me lo confirmara. A los 15 minutos llegó su respuesta, con una felicitación y alegría.
Nueve lunas
En la segunda ecografía posconfirmación, vi fascinada, con más detalle, a mi hijo. De repente, Miguel giró una perilla y empecé a escuchar una especie de galope de caballo que iba muy rápido. ¡Era el corazón de mi bebé! El sonido más hermoso que escuché en toda mi vida. Me dieron ganas de abrazar y besar a mi hijo (o hija), quería moverme y saltar también. Otra vez mi pecho experimentó una sensación nueva, muy parecida a lo que había sentido cuando supe que estaba embarazada.
Con el informe completo del estudio Trasnucal, ya en la semana 15, di la noticia en la oficina. Ese mismo día, hice un posteo en las redes sociales mostrando mi incipiente pancita y contándole al mundo lo hermoso que me estaba pasando: “¿Para qué venimos a esta vida si no es para cumplir nuestros sueños? Y acá estoy…esperando al amor de mi vida”, escribí en el copy. Recibí muchos mensajes de cariño, afecto y felicitaciones por esa gran noticia.
Para todos mis controles mensuales y ecografías me producía y me ponía mi mejor perfume. Para mí eran como “citas” que tenía con el amor de mi vida. Tuve infección urinaria tres veces en todo el embarazo, muchos me decían que esas infecciones son típicas de las que van a tener nenas. Y así era.
“¡Es Guadalupe!”, exclamé cuando me confirmaron el sexo, y me puse a llorar de la alegría. Creo que la reacción hubiese sido la misma si me decían que era varón. Mi emoción pasaba por el hecho de poder darle un nombre.
“Hola, soy Guada y en unos meses llego”, decía la tarjeta de color rosa que le mandé a amigos y familiares, un regalo de mi amigo Guido, diseñador gráfico de la oficina.
Mi panza salió con todo recién pasados los 6 meses. Me sentía divina. Compré pantalones y vestidos de futura mamá. Disfruté de mi embarazo a cada instante. Compré ropita y juguetes para nena.
El día del amor
Para la segunda quincena de enero, empezaron los controles semanales y el curso de preparto. Aunque sabía que por la operación de mi útero iría sí o sí a cesárea, asistí igual a las clases con Alejandra, la partera.
Llegando a febrero, las temperaturas comenzaron a aumentar, al igual que mi panza. Empecé a sentirme pesada y me costaba salir a caminar como lo había hecho durante los meses anteriores,. Mi posición más cómoda era estar recostada en el sillón o en la cama. Dormía solo de costado y con un almohadón entre las piernas. Guadita se movía principalmente por la noche, aunque nunca lo hizo bruscamente.
El viernes 10 de febrero, con una temperatura de casi 40 grados, tomé un taxi por apenas doce cuadras para ir a la depiladora y a sacarme las uñas semipermanentes. Algo me decía que tenía que estar lista. El bolso ya lo tenía preparado desde la semana 30, como nos había enseñado Alejandra en el curso. El sábado 11 y domingo 12 no salí para nada a la calle, que era un infierno. Vinieron mi papá, mi mamá y mi tía Chela a visitarme y a traerme cosas del supermercado. El aire acondicionado no funcionaba del todo bien, hasta que mi viejo, no sé qué hizo, pero lo arregló. Perdí la cuenta de cuántas veces me bañé ese fin de semana. Creo que estuve más en la ducha, que en la cama.
El lunes 13 de febrero tenía control con Miguel,. Estaba de 37 semanas y 4 días. “Va a nacer antes del sábado, porque está muy bajita”, me dijo. ¿Qué? ¿cómo? Se me aceleró el corazón. Con mi antecedente de la cirugía, no podía bajo ningún punto tener contracciones y arrancar con trabajo de parto.
En pocas horas ya no sería la misma persona y ya no estaría yo sola en mi casa.
La cesárea fue el martes 14 de febrero poco después de las 19 y me acompañó mi prima Marita, mamá de cinco hijos.
Fue la primera vez en mi vida que entré con tanta felicidad a un quirófano. Pusieron el telón y empezó la intervención. Todo era clima de celebración, empecé a sentirme un poco atontada, pero estaba muy consciente porque no quería perderme detalle. De repente, todo empezó a acelerarse. Le pidieron a mi prima que me levantara la cabeza. Pablo, el anestesista, me apretó la panza con un movimiento descendente y Miguel ordenó que bajen el telón para que yo pudiera ver.
En ese instante escuché el llanto que me cambió la vida para siempre. ¡Guadalupe ya estaba en este mundo! La vi tan pero tan hermosa. Quería abrazarla y besarla, decirle cuánto la pedí, cuánto la soñé, cuánto la esperé. Todo lo vivido tuvo sentido, cada gota de sangre, cada pinchazo, cada lágrima y todo el miedo. Volvería a pasar mil veces por todo eso si el final es este.
Cortaron el cordón, escuché un “Felicitaciones” proveniente de distintas voces y la neonatóloga la trajo para ponerla en mi pecho.
Desde ese momento, mi corazón late de otra forma, vivo un amor que me atraviesa en todo mi ser, que me brota por los poros y que me excede. Todavía no logro entender cómo pude vivir casi 40 años sin ella, cómo lo hice hasta las 19.30 de este 14 de febrero de 2023, que llegó con sus 3 kilos 100 gramos.
Si esto no es amor, ¿qué es?

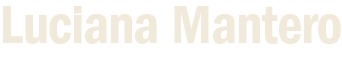
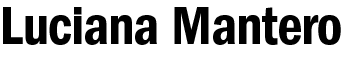
Comentarios
Disculpe, los comentarios están cerrados en este momento.