El arte de sobrevivir
Nota publicada en la Revista Tercer Sector Nro 90- Abril 2013
Un acorde de blues, el trazo exacto de un lápiz, la impronta de mil colores sobre un muro pálido de la ciudad. Sumergidos en pasillos de violencia, droga y muerte, cientos de jóvenes de la villa 21-24 transformaron la cultura en balsa y salieron a flote. Imágenes de una fiesta y sus protagonistas.

Luciana Mantero
Un trazo delicado, firme, vaporoso de color negro. Otro en violeta, otro en amarillo y el dibujo se va delineando. Un sol descollante a la hora en la que la mayoría le huye hacia la sombra o hacia la siesta y un joven, desaguándose en sudor, que avanza sin detenerse hacia una figura animal que es su obra de arte. Le han dado algunas ideas y él deberá arreglárselas para estampar con sus latas de pintura un graffiti que perdure en aquella pared color mostaza. Ha logrado vivir de su talento; lo ha logrado como pocos.
Una púa que araña con emoción cada cuerda de una guitarra. Otro joven, de anteojos negros, de rodillas sobre un escenario, desgranándose mientras hace hablar a su instrumento sobre Jimi Hendrix. Su guitarra ha conversado con los mejores músicos del rock nacional. Otra mano prodigiosa en aquel lugar de Barracas que construyó un camino -tal vez definitivo- cerca del arte, lejos de la violencia.
La mirada profunda, entre inocente y provocativa, de una mujer de pelo de lápiz negro y labios esfumados que interpela desde un retrato; dos adolescentes que se besan y se abrazan con algunos de sus miembros que son palos rectos, robóticos, trazados con nitidez. Otro joven que exhibe su habilidad, de la que se ha aferrado a cada paso de una vida difícil y de la que no se quiere soltar. Todavía no vive de ella, su oficio es el de hacer construcciones de
, pero no se imagina ni un día de su vida sin apretar el lápiz contra la hoja virgen y dejarse ir.
Luis Rojas, Diego Alegre y Lucho Giménez nacieron hace poco más de veinte años en el Hospital Argerich. Los tres se criaron de forma intermitente, viven o vivían en la villa 21-24 de Barracas, donde está gran parte de su familia. Los tres se codearon con la violencia, con la muerte, con los esfuerzos comunitarios para quebrar el destino más posible de jóvenes como ellos. Los tres encontraron en el arte su forma de sobrevivir y de ser en la vida.
***
Tránsito rabioso, cumbia a todo volumen, olor a chorizo asado, puestos de venta de ropa, frutas, verduras, CD´s, bombachas y chucherías sobre la calle Iriarte. Luna está cortada al tránsito: varios niños rebotan en un castillo inflable instalado a mitad de cuadra mientras otros más grandes juegan al metegol. Hacia el fondo, a unas dos cuadras dirección Riachuelo, empieza la “
” 21-24, la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires, donde viven unas 50 mil personas –nadie sabe la cifra exacta- y donde hace algunos años el narcotráfico se atrevió a amenazar de muerte al cura más popular del país , el Padre
Di Paola.
En la esquina de Luna e Iriarte una vitrina con la Virgen de Caacupé vela por la fiesta que se ha armado en la canchita contigua de fútbol cinco. Allí adentro unas 200 personas disfrutan del talento de jóvenes como Luis, Diego y Lucho.
Es la fiesta de
, un programa del gobierno porteño y un conjunto de organizaciones socioculturales nucleadas por las Fundaciones Crear vale la pena y Fútbol para el desarrollo, que identifica
en el sur de la Ciudad e intenta fortalecerlos sumando talleres, capacitaciones y dinero para nuevos proyectos e infraestructura.
Los protagonistas del día son un grupo de los 300 alumnos de entre 14 y 18 años de la organización comunitaria Fraternidad del Sur, que exhibirán sus trabajos. Algunos han aprendido a registrar su mundo a través de una cámara filmadora; lo editaron, lo montaron e hicieron cine. Otros lo recortaron en fotografías. Están las que enseñan o aprenden maquillaje artístico y cada sábado después del taller caminan espléndidas rumbo a la fiesta. La oferta sigue: artes plásticas, teatro, música, diseño, fútbol, computación e inglés desde hace unos siete años en la villa 21-24. Y, bien arraigada, la idea de que todo ese talento puede darles una posibilidad laboral, redundar en profesionales del arte, permitirles ganarse la vida haciendo lo que les gusta.
Nidia Zarza predica con su historia. Era catequista en la Parroquia de Caacupé y eso la mantuvo relativamente a salvo de la violencia y de las drogas. Transitaba los 20, participaba de los talleres de teatro que daba Julio Arrieta –actor y promotor cultural en la villa-, alguien del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) le ofreció un trabajo y una beca para estudiar Derecho, tuvo una oportunidad y la aprovechó. Se fue de la villa para no repetir la historia de su madre. Y unos años después voló bien lejos, España, hasta un lugar donde sus orígenes no fueran un lastre y se diluyeran en la distancia.
Conoció a un catalán, se casó, hizo nuevos amigos, pero se encontró escuchando hablar en reuniones sociales sobre los villeros como la escoria del subdesarrollo. Y su silencio se le hizo hipócrita. Entonces volvió a Argentina para reconciliarse con su pasado. Perdió amigos, ganó otros. Filmó el documental Soy Villera y se transformó en una de las caras visibles de Fraternidad del Sur en la villa donde todavía vive gran parte de su familia.
***

El ritmo de la bachata va desapareciendo del altoparlante y la voz del actor Julio Zarza –uno de los seis hermanos de Nidia, docente de teatro, parte del elenco de la película Elefante Blanco, de Pablo Trappero- arenga a sus vecinos a dar la bienvenida a los alumnos del taller de guitarra de Diego Alegre. Siete niños ejecutan sobre el escenario una melodía suave, casi angelical de la banda sonora del animé japonés Naruto. Van lento, con coordinación, concentrados en cada acorde.
Las primeras clases Diego los dejaba plantados y ellos aprendieron que tenían que ir a tocarle la puerta de su casa. De la resaca de las drogas su profesor pasó a enseñarles y a grabar un disco con su banda
-producido por el tecladista de Memphis La Blusera y el guitarrista de Diego Torres-. Para ellos, para los chicos del barrio, es “
”. Hoy se levanta cada sábado a las ocho y viaja desde Valentín Alsina para dar puntual el taller.
Diez adolescentes juegan a ser actores sobre el escenario. Después, ocho mujeres y cuatro niñas mueven metódicas sus polleras blancas, azules y rojas al ritmo de una danza típica paraguaya. La tarde empieza a regalarle algo de sombra a la canchita, cuando cinco bellezas salen al ruedo.
– arenga el locutor sobre los primeros acordes de la canción tecno de moda.
Algunos se ríen. Una señora de calzas negras le dice a otras:
Pestañas postizas de colores estridentes, minifalda de lentejuelas, labios cargados de rojo,
a lunares, vestido
, trenzas tirantes que rodean las cabezas, caderas que se mueven en un vaivén rítmico y alguna media can-can agujereada.
Las chicas, algo tímidas, empiezan a acomodarse sobre el escenario. Y los silbidos rechiflan por todo Barracas.

***
Luis Rojas dio clases de graffiti hasta hace poco y su compañera –la mamá de su hija Renata, de un año- enseña maquillaje artístico. Diego Alonso intenta inspirar con su guitarra a sus alumnos de Fraternidad del Sur. Lucho Giménez, además de su camino autodidacta en el dibujo, se acercó a la Fundación Temas –otro de los
–, empezó a entrenar box y participa de un corto de la organización Cine en movimiento.
Así los tres ahuyentan fantasmas ajenos y propios de una vida
en la marginalidad.
dice Luis.
Él cambió el pincel por las latas y el bastidor por la pared cuando egresó de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Se desvive por graffitear las poesías que su mamá escribe en el tiempo libre que le queda de su trabajo como empleada de limpieza. Trabaja para productoras. Sueña con tener un bar con un espacio para pintores.
hermanos –alguno de sus nueve hermanos-
, cuenta Lucho.
Un juez lo separó de su mamá y sus hermanos a los cinco años
Hasta los 18 vivió con familias sustitutas. Hace poco volvió a la 21-24. El dibujo es su cable a tierra, su pasión. Internet le está permitiendo empezar a hacerse conocido y lograr algunos trabajos como retratista.
La escuela del desaprender
Y a Diego se le pone la piel de gallina.
Hace algunos años Abel, un pibe que paseaba su hombría por la villa armado hasta los dientes y después se la consumía en una pipa tras otra llena de paco y fuego, le pidió que le enseñara a tocar. Él aceptó, Abel se compró una guitarra y empezaron a encontrarse varias veces por semana.
A medida que iba aprendiendo a tocar de oído–como lo hace Diego-, Abel empezó a mirar la vida de otra forma. Se apasionó con la música, dejó de consumir, consiguió un trabajo en una empresa de Seguridad y se mudó a Alejandro Korn, en la provincia. Siguen en contacto. Hace poco Diego lo fue a escuchar a un boliche. Quedó sorprendido por su habilidad. Abel toca blues a lo B.B. King. Y en sus ratos libres, escribe poesía.
Luis y su trazo vaporoso; Diego y su púa emotiva; Lucho y su dibujo nítido; Abel, que es B.B. King.
Cómo conectarse:
(011) 4723-0048
www.crearvalelapena.org.ar
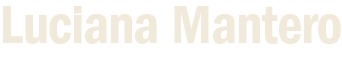
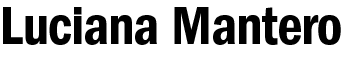
Comentarios
Disculpe, los comentarios están cerrados en este momento.