FÁBRICA DE VIDA. Visita silenciosa a un laboratorio de fertilidad porteño.
Los embriólogos me tienen acurrucada contra una pared, en un recoveco del fondo, brazos abajo, quieta, observando. Cualquier mal movimiento podría arruinar su objetivo de dar vida. En algún lugar del mundo real, fuera de este laboratorio porteño, una pareja aguarda expectante. Conozco bien la situación. Yo misma, como dos de cada diez parejas que deciden buscar un hijo, he pasado días parecidos. Para entrar a este lugar, al que muy pocos tienen acceso y al que vine para tratar de ver una fecundación en vivo y en directo, hay tres cerraduras electrónicas con claves de seguridad y varios filtros de aire. Todos nos hemos lavado las manos y nos pusimos ambo, barbijo y cobertores descartables de pies a cabeza. La temperatura es fresca. Las luces, leves. Si no fuera por los microscopios, la máquina de centrifugado y las computadoras, el lugar podría ser una cocina.
Ocho biólogos se deslizan por la sala, en forma de T, llevando en la mano de acá para allá lo que ellos llaman placas: unos recipientes circulares de plástico transparente que también podrían usarse para guardar arandelas pequeñas. Adentro de las placas hay un líquido con unas gotitas llamadas “medios de cultivo”, que albergan cada una unas pocas células. En ellas, los folículos, que contienen a los óvulos, pueden verse a simple vista. Los embriones y los espermatozoides, sólo en el microscopio. Las células son escurridizas. Para trabajar con ellas hay que hacerles trampa. Los espermatozoides, por ejemplo, van en un líquido aceitoso que los deja avanzar como a un nadador en un pantano. Los embriones, en cambio, son lábiles y se derriten con el calor. Miro uno por la pantalla de una computadora conectada en un microscopio. Están haciéndole una punción: diseccionan un trozo del embrión para analizar sus genes, un estudio que se indica en casos específicos y que se paga aparte.
El especialista mira por el microscopio mientras maneja los controles como un joystick. Con uno sostiene el embrión, que se mueve como una gelatina; con el otro enfoca. Con el pie aprieta el láser que da calor y que va provocando el corte en el lugar preciso a medida que se dilata la célula. Son movimientos milimétricos.
Eso que queda, que irá evolucionando y dentro de cinco o seis días (si todo sale bien) será implantado en un útero, quizá algún día sea alguien a quien llegue a conocer. Es impresionante ver el proceso tan de cerca. Detrás del microscopio el embrión parece una gota en distintos tonos de gris, parecido a una molécula de mercurio. Tiene burbujas a su alrededor; se mueve fláccido mientras es manipulado. A veces su textura es arenosa, pero esto no es un buen indicio. Se incuba a los embriones a temperatura corporal en pequeños hornos de oxígeno y dióxido de carbono rotulados con etiquetas de colores que indican el día y los apellidos de sus “dueños”.
Una embrióloga trabaja con una muestra rosácea. Son los folículos, que a veces llegan con algo de sangre tras ser aspirados del ovario. Los separa manualmente con una especie de escapelo, los depura y los limpia con un líquido. Si alguno se rompe en ese proceso es porque no tenía la calidad suficiente, me dice. Vistos en el microscopio son como basuritas grises con un punto negro en el centro (el óvulo). La especialista va haciendo el recuento mientras uno de sus compañeros la sigue de cerca, anota y la mira por sobre su hombro. Trabajan en parejas y todo lo que hace uno, lo chequea el otro; hay que evitar, explican, que los óvulos de los Díaz sean guardados en la gaveta de los Márquez.
Suena el intercomunicador. Tal como estaba previsto, es un pedido del quirófano. Me he cambiado de lugar y ahora miro quieta cómo otra pareja prepara los embriones para una transferencia. La científica los saca del horno y los observa con el microscopio. No les hablo a menos que ellos lo hagan; no quiero desconcentrarlos. Son dos embriones. “Sólo dos”, dicen. Ella los observa y los succiona directo en una cánula (una manguerita muy fina de un material similar al plástico) que ha sido previamente calentada para ayudarlos a conservar la temperatura corporal. La cánula va a una bolsa y la bolsa a una bandeja. La bandeja se introduce por una ventanita que se cierra inmediatamente. Del otro lado, en el quirófano, una enfermera la toma y se la entrega al médico. El médico coloca la cánula por la vagina de la mujer hasta llegar al lugar preciso y expulsa los embriones. O eso cree.
La cánula, sin embargo, vuelve por la ventanita, la embrióloga la toma, le agrega un líquido y lo expulsa en una placa que inmediatamente mira por el microscopio a modo de control. Después hace un movimiento brusco, va hacia el intercomunicador, dice algo que no llego a escuchar y vuelve a succionar lo que hay en esa placa, aquel líquido, para volver a introducir la cánula en la bolsa, la bolsa en la bandeja y la bandeja en la ventanita. Y recién después me explica: uno de los dos embriones había quedado pegado en la cánula, una cánula especial para procedimientos más complicados cuyo manejo, por su punta flexible, requiere de una presión y un giro extra antes de ser retirada del cuerpo de la mujer. La misma mujer que estuvo a punto de perder la mitad de las chances de lograr un embarazo.
Me voy a quedar con las ganas de ver nadar un espermatozoide hasta penetrar al óvulo. No es día de fecundaciones in vitro, me explican. A cambio me ofrecen un ICSI: la inyección de un espermatozoide, el más activo, el mejor del grupo, en el citoplasma de un óvulo. Empiezan a las dos de la tarde y el horario no es caprichoso, porque entre 16 y 18 horas después es necesario controlar si de aquella unión la célula ha formado dos pronúcleos, uno masculino y otro femenino, que horas más tarde se fundirán en uno. A la hora indicada, entonces, empieza el trabajo de fecundar. Lo primero es elegir a los mejores espermatozoides. Por el microscopio se ven como renacuajos, con su cola larga y su cabeza redondeada, entrando y saliendo de la pantalla. Uno nada como rengueando. Otro tiene deformado el “cuello” y se mueve de costado. Hay otro que va lento. Y otro que no se mueve. Finalmente empiezan a aparecer los indicados: se trata de elegir tantos como de cantidad de óvulos sanos se disponga. Éste que llega primero luce bien, activo y sagaz. Para pescarlo hay que inmovilizarlo con unos golpecitos, dejarlo groggy y arrancarle la cola, pues cuando penetran el óvulo naturalmente la pierden. Una vez inmovilizado se lo separa, se lo succiona y se vuelve a empezar. Todo esto, que veo amplificado, sucede dentro de una gotita.
Más tarde le toca el turno al óvulo. La embrióloga lo sostiene y lo pincha de costado, justo en el medio, con una agujeta más fina que un pelo. En una frontera imposible que tiembla como un flan, estremeciéndose pero sin romperse, el óvulo parece resistirse. Si se empaca, orgulloso, es mal síntoma; si se deja penetrar dócilmente, también. El punto intermedio es el ideal. La agujeta se introduce y por dentro se desliza, gracias a la fuerza de eyección, la cabeza del espermatozoide. Hasta llegar al centro del óvulo, donde se produce el milagro, todavía invisible, de la fecundación. Una emoción, quizás el instinto de la especie, me recorre el cuerpo.
Nota publicada en La Agenda http://laagenda.buenosaires.gob.ar/post/107475966610/fabrica-de-vida
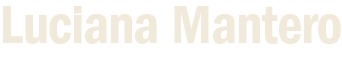
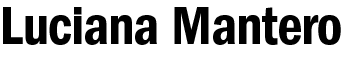
Comentarios
Disculpe, los comentarios están cerrados en este momento.