La historia de Indiana
Por Inés Schvartzman
Recién llegábamos a la laguna de Huacachina en Ica, Perú. Mi prima me acababa de pedir la cama que ya había elegido frente a la ventana. Desde ahí podía ver un mediodía azulado y radiante, el sol iluminaba unas dunas de arena infinitas. Le cambié la cama sin dudarlo: desde que había comenzado nuestro viaje, días atrás, Aida me había cedido siempre el mejor lugar.
Apoyé mis cosas, abrí el teléfono celular y vi que tenía un mail de la institución donde realizaría mi cuarto tratamiento de fertilidad. Lo leí:
«Estimada: Le informo que hemos recibido el resultado del estudio genético y ya se encuentra disponible en la Historia Clínica y lo adjuntamos en el presente mail. Sabemos de la ansiedad que genera, por ello y para evitar malas interpretaciones, desde la clínica recomendamos que la devolución la realice el Médico Genetista. Gracias”.
Lo que contenía el mail era el estudio genético de dos embriones que había mandado a analizar antes del viaje. Me habían salido carísimos, porque el dólar se había ido al carajo después de las últimas elecciones de 2023 en Argentina por culpa del pánico de los mercados. La clínica había decidido aumentar el monto del pago por la situación económica que atravesábamos, y me tocó asumir y pagar esa cifra exorbitante. Ya no importaba eso. Me estaban mandando -mucho antes de lo que pensaba- la composición genética de esos dos embriones. Ese estudio me diría si eran normales para hacerme la transferencia y tal vez quedar embarazada, o si no sería posible por estar cromosómicamente fallados.
Aunque el cielo seguía siendo de un azul profundo y las dunas se mantenían en el mismo lugar, mi corazón se aceleró y mi rostro se puso más blanco de lo que era. Miré a mi prima Aida que seguía ordenando la valija mientras yo pensaba que mi vida iba a cambiar después de leer el estudio. ¿Serían buenos esos embriones? ¿Cómo no podrían serlo si los donantes, ambos, eran menores de 30? Bueno, podía suceder que no lo fueran. ¿Sería uno femenino y otro masculino? En verdad, yo solamente necesitaba que uno estuviera bien, que mi transferencia se convirtiera en embarazo y que mi embarazo llegara a término. No como la última vez, no con el cuerpo lastimado de nuevo: pariendo un bebe muerto en una sala de maternidad sin nadie que me abrazara. Eso no podía pasarme de vuelta. Aunque cada vez es diferente, ha sido diferente. Las desgracias han cambiado de forma, de color, de nombre, pero habían inundado mi año anterior. En este, nada de esas cosas feas deberían ocurrir. Todo esto pasaba por mi cabeza en los cinco segundos que demoré en abrir el resultado.
Respiré hondo, se abrió el documento. Uno de los embrioncitos no era apto. Pero el otro, sí. Su género decía: “ XX”. ¿Qué era XX? Busqué en Google, mientras sentía bronca de que de dos embriones uno ya estuviera mal, hasta que entendí que XX era femenino.
No pude evitar sentir alegría porque siempre había deseado tener una nena. Y “esto” era una potencial nena. Un ser femenino que podría llegar a venir y quedarse en este mundo conmigo. Vivir juntas y comer todas las comidas que prepararía de aquellas recetas que tenía guardadas. Ella podría llegar a viajar a mi lado, amarme y acompañarme en las aventuras que suelo vivir sola. Ella se divertiría mucho conmigo: vislumbraba risas, sonrisas, carcajadas y abrazos hermosos.
Miré a mi prima y le conté que tenía un embrión listo para mí. Nos abrazamos mojándonos con lágrimas, sintiendo que era un momento único, en un lugar lejano y que sería inolvidable.
Inmediatamente después, le mandé un mensaje a mi médico diciéndole que en una semana estaría de regreso, que me diera las instrucciones para comenzar a tomar la medicación necesaria. Como lo hacía habitualmente, apenas le escribí, me contestó. Pero las malas noticias opacaron el momento. El doctor me dijo que en Argentina la mayoría de los convenios con las obras sociales se habían cancelado por la situación económica y que mi obra social era una de ellas. Conclusión: mi tratamiento estaba suspendido y tenía a mi potencial mujercita más congelada de lo que ya estaba.
La impotencia -en forma de escalofrío- me recorrió el cuerpo, pero automáticamente pensé en que tenía ahorros y decidí que si tenía que usarlos y hacer el tratamiento de forma privada, lo haría. Me calmó tener otro plan. Siempre me da tranquilidad tener más de un plan. Soy una experta en planes B, C, D y todo el abecedario. De hecho mi vida de “plan A”, no tenía nada. ¿Cuántas veces había cambiado de rumbo sobre la marcha por situaciones imprevistas? Al igual que sucedió aquella vez que convertí una cuasi luna de miel en un viaje para despedirme de mi novio (aunque en esa ocasión el plan B me lo armé para no perder el viaje). Sería como pasó en marzo cuando saqué un pasaje a España con la posibilidad de estar embarazada en mayo. Para junio viajaría con la panza durante los primeros meses, que dicen que son los más delicados; pero también pensé que si no tenía suerte con ese bebé, al menos cruzaría al viejo continente y eso me sacaría la tristeza de otra pérdida. Esto último fue finalmente lo que sucedió: el plan B, y haberlo tenido fue salvador.
Entonces me repetí: si tenía que esperar unos meses a que todo se estabilizara, lo haría; y si no, usaría mis ahorros. ¡Ya lo había decidido! Hacía tiempo que el tema económico no era una barrera para mí. Por algo tenía – y aún tengo- tres y a veces cuatro trabajos, distintas fuentes de ingresos; y ahí vuelvo al tema de las opciones y de las alternativas. Si vas con una sola, el riesgo es muy alto. ¿Podría resumir así mi estilo de vida? Sería como una mezcla de planes. La intriga es cómo hubiera sido vivir el plan A. De todos modos, estoy casi segura que más ondulante que todos los planes alternativos de mi vida no hubiera sido.
Nos dispusimos a salir del hospedaje para recorrer el sitio. En mi cabeza también la llevaba a ella: mi embrioncita, a la que le había puesto nombre hacía tiempo, antes de que muriera Anita.
Había llegado a Ica con la emoción de haber cumplido un sueño. Acababa de ver, desde una avioneta, las líneas de Nazca. Había sido maravilloso, adrenalínico. En el desierto de Nazca, además de ver varios geoglifos, me encontré con uno de los dibujos más grandes que diseñó aquella civilización: un mono con una cola en forma de espiral. En el Puerto de Paracas, un comerciante -ya no recuerdo cual, pero con ánimo de venderme la figura del mono- me dijo que el signo de sagitario (mi signo) se representaba con él. También me contó que el mono significaba fertilidad, lluvia para esas tierras de completa sequía. Si ya me había gustado su figura en aquel paisaje, con estos datos el mono era el mejor símbolo para que me acompañase los siguientes meses de mi vida. Compré.
Caminaba con mi prima por la laguna, sintiéndome un poco mono y un poco aventurera. Iba refrescando en mi cabeza la experiencia voladora del desierto y los dibujos, también el mail recibido con la información de ella. Fue en ese momento, mirando hacia el oasis, que decidí hacerme un tatuaje (y la verdad que yo no soy fan de los tatuajes).
Al siguiente día, sola, porque mi prima había partido hacia Machu Pichu, me tomé un tuc tuc hacia la dirección de un tatuador peruano -ubicado en la ciudad- horas previas a subirme al micro hacia mi destino final: Cuzco. La noche anterior, había buscado en Google: “tatuadores en Ica”. Seleccioné el que más recomendaciones tenía. Le mandé un mensaje para ver si me daba un turno y comprobé que no estaba lejos de la terminal. Me dio turno a las cinco de la tarde.
Ya sabía dónde me lo haría y a partir de ese día, ella estaría en mi cuerpo para siempre.
El diseño lo armé sobre la marcha. Esbozamos juntos el perfil de una mujer, con su pelo largo. En las puntas del cabello, se podía ver la cola del mono, pero también una clave de sol, que sería por mi mamá, que se había dedicado a la música con fervor entrega y amor. Mi nombre, el de mi mamá y el de Anita, mi mejor amiga, me acompañarían el resto de mi vida . Se convertirían juntos en el nombre de mi hija aún no nacida: Indiana.
Mientras esperaba mi turno, con el diseño ya dibujado, una niña llegó para hacer mi espera más liviana y entretenida. Era la hija del tatuador. Ya no recuerdo su nombre pero lo que no olvido fue la conexión hermosa que tuvimos. Los juegos a los que jugamos y las risas que salieron de nuestras bocas. Sus besos, las fotos que nos sacamos y su afirmación: “Te vas a desmayar cuando papá te tatúe”; ¡No me desmayé de casualidad!
Me había olvidado del dolor del tatuaje. Era tan importante marcarme en la nuca ese nombre, ese símbolo, que ni siquiera había reparado en el dolor físico. Tenía el recuerdo de los tatuajes anteriores que me había hecho en el cuello y en la oreja dos meses después de la muerte de mamá, en marzo de 1996. Ambos, me habían dolido muchísimo. Pero ahora nada me iba a detener. mi nuca llevaría un secreto, un evangelio. No quería hacerlo público, aunque lo hubiera gritado hasta ahora: Indiana llegó para siempre.
Pasé a la camilla. El tatuador puso mi nuca cómoda para sus agujas. Sentí que cada vez faltaba menos. Comenzó.
El dolor que sentí fue tan grande que las lágrimas no paraban de caer al piso. Como la tolerancia no era discutible, decidí pensar. Mis pensamientos eran de dolor, pero no físico. Asociaba cada letra que creía que él iba dibujando, con la mujer que la representaba. En la I y en la N pensé en el dolor que tuve cuando me dijeron que Oliver estaba muerto en mi vientre. Cuando sentí la D, la l y la A, me fuí al momento en que mamá decidió irse de este mundo y pensé en el dolor que estaría atravesando para dejarnos. La nuca me dolía a más no poder, el corazón igual. Cuando llegó la N y A finales, vi a mi hermosa Anita. Recordé cómo las agujas le pinchaban el brazo raquítico y pude ver su cabecita con el casco que habíamos decidido ponerle para que no perdiera el pelo que tanto le gustaba, congelados en pleno invierno.
Mi Oliver era la muerte en mi cuerpo, en mi vida. Mi mamá, la muerte de la gran mujer que me dio la vida; y Anita era el poder de la calma, la compostura, el poder de la fuerza. Soporté la marca. Aguanté el desgarro, pero con ellas, con él, con la cola del mono y la clave de sol dibujados en mi cuerpo, se marcó en mí una postura distinta, compuesta, diseñada para la vida y para dar a luz.
Ya estaba todo oscuro cuando salí del local. La tarea del tatuador había concluido y se iba a entrenar al gimnasio. La moto salió a toda velocidad como el tiempo, como los hechos, como todos los tatuajes que dejaba en cuerpos ajenos a quienes no vería nunca más. Tomé el camino a la terminal para seguir mi viaje.

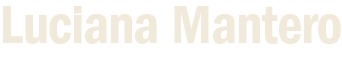
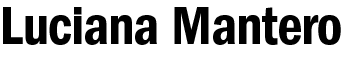
Comentarios
Disculpe, los comentarios están cerrados en este momento.