Margarita Barrientos. Una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad (fragmento)
Fragmento «Margarita Barrientos. Una crónica sobre la pobreza, el poder y al solidaridad» (Capital Intelectual 2011; Paidós, 2017)
Supe de la existencia de Margarita Barrientos y de su trabajo en la villa Los Piletones, donde da de comer diariamente a 1500 personas y brinda diversos servicios sociales, en el año 2001.
Fue cuando recibí una escueta gacetilla de prensa en la redacción del diario para el que trabajaba anunciando que dos días después inauguraría un “Centro Médico” y pidiendo donaciones de remedios. La llamé para ampliar la información y poder escribir una nota breve.
Un año después su fama y la de su historia se me hicieron ineludibles: ella era una de las caras más recurrentes de la revista Tercer Sector para la que yo escribía. Allí solían mostrarla como ejemplo de vida y de lucha contra los altísimos índices de pobreza que entonces, en plena crisis económica y social, marcaba un récord de casi 58 por ciento de la población.
Como muchas otras personas, la había visto y escuchado en los medios y me había quedado prendada de aquel personaje.
Desde 1996, Margarita había decidido intervenir en aquel mundo de desprotección que la circundaba en la villa. Con la misma fuerza con la que había parido a nueve hijos y adoptado al décimo, alimentaba y contenía cada día a muchos pobres expulsados del sistema.
Me parecía heroico que habiendo transitado una historia de tantas carencias hubiera decidido compartir lo poco que tenía con otros.
Reconocía en ella, además, la impronta de una líder social porque había logrado sobrevivir en el tiempo y generar una organización.
Recién en 2005 retomé el contacto. Al igual que la vez anterior, di enseguida con ella y aceptó hablar conmigo para un diario de alcance nacional aún cuando me proponía mostrar un costado poco conocido y bastante delicado de su vida: el cáncer por el que, había escuchado, estaba atravesando (la novedad interesaba porque Margarita Barrientos ya era un personaje público). Pocos días después la conocí personalmente.
Fue una tarde fría y gris de invierno, en el horario de la siesta. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Todo estaba relativamente quieto; tanto la villa Los Piletones como la Fundación.
“Las chicas”, como llama ella a las mujeres que cocinan y dan de comer, limpiaban los últimos rincones del galpón en silencio. Las mesas y los bancos estaban amontonados en los costados. Los chicos habían salido del jardín hacía rato.
“Buenas tardes, ¿Margarita está comiendo?”, pregunté a una de las mujeres. “Acá está Margarita”, intervino ella misma mientras bajaba sonriente la escalera que da a la oficina de la Fundación y a su casa. Nos saludamos y me invitó a instalarme en su rincón preferido: una esquina del Comedor justo al lado del teléfono semi público que suena incansablemente pero que esa tarde, como el lugar, también parecía amodorrado.
Recuerdo haber sentido entonces que el ambiente se volvía íntimo.
Hablamos casi dos horas sin demasiadas interrupciones. A pesar de que recién nos conocíamos, parecía tranquila y dispuesta al relato. De hecho me sorprendió su disposición para abrirse emocionalmente, su habilidad para narrar el detalle y la soltura con la que manejó la situación.
Me contó cómo se había enterado de su enfermedad y cómo la estaba transitando, me habló de su familia, lloró recordando los momentos más difíciles.
“Yo me siento bien. Le pido todos los días a Dios que me dé fuerza para criar a mis chiquititas hasta que ellas se sepan defender. Después, que Dios haga lo que quiera conmigo; o el Diablo, quién sabe qué”, dijo.
Me interesé aún más en Margarita cuando, tiempo después, algunos de sus propios familiares pusieron en duda la veracidad de aquella enfermedad y del tratamiento de quimioterapia por el que decía estar pasando (…)
***
(…)
–Me acuerdo una noche que mis papis no estaban. Habían ido al hospital. Mi mami estaba internada. Y nosotros estábamos solitos en la casa, con Martín y Nilda. Mi papi tenía una escopeta y siempre le enseñaba a Martín como manejar la escopeta… y esa noche nos apareció una cosa muy fea, nosotros vamos a… Sentíamos que los perros ladraban y ladraban y lloraban… Teníamos muchos perros en el campo, mi papá solía cazar leones, guazunchos… Y lloraban mucho los perros, y corrían adentro. Y, de repente, en la puerta de nosotros, apareció un enorme bicho así, parecía un ternero chico. No sé qué es lo que era. Tenía unos ojos que parecía que tiraban llamas… No hacía ruido. Se paró en la puerta donde estábamos acostados nosotros y nos miró. Se paró y nos miró, y salió al trote y se fue. Parecía que era un animal con muchas tetas o algo que golpeaba, hacía tuc-tuc-tuc…. ¡Nosotros lloramos tanto ese día! Nos acostamos los tres en el catre, que lo habíamos atravesado en la puerta, antes de nada, vio. Yo habré tenido ocho, nueve años. Fue una cosa muy fea.
Frenamos el auto alrededor de 5 kilómetros antes de El 25, a unos 300 metros de lo que era la estación de tren. El cementerio de Nasaló debe abarcar 40 metros por 40 metros; es un cuadrado alambrado que apenas se ve desde la ruta. Alberga unas 50 tumbas; casi la mitad son Barrientos: Miguel, Dionisio, Ipolo, Santos, Doña Aurelia…. La mayoría no tiene nombre. Cuenta Margarita que el lugar tiene “como 200 años” y que lo mantuvo su abuelo, que mandó a hacer el tejido de alambre para rodearlo.
Luce algo descuidado: en el suelo crecen algunas pocas hierbas amarillentas a su antojo, las tumbas están polvorientas y algunas despintadas, el tejido de alambre fue roído por el salitre. La cruz mayor del cementerio es de madera y está decorada con unas flores de plástico blancas y rojas. Está elevada sobre un cubículo de ladrillos. Las tumbas, en su abrumadora mayoría de ladrillo con cruces de quebracho colorado, están dispersas por el terreno. Algunas tienen ladrillos colocados en diagonal; otros, como triángulos, o en dos hileras, o en forma de cruz.
Cinco tumbas llaman la atención por sus construcciones y diseños. Son nichos blancos, de cemento, con flores artificiales de color naranja. Todas son de familiares de Margarita. Dos guardan los restos de Irma y Armando, que murieron de niños. Su madre, Saturnina, se sentaba al pie a llorar por ellos. Ahora es Margarita la que llora recordándola, mientras Silvia pasa el cepillo casi compulsivamente, en silencio. Las otras tres son de sus abuelos Isidro y Francisca, y la de Saturnina.
Es un rectángulo de cemento blanco de 10 centímetros de espesor sobre el que se erige una pequeña ermita, también blanca, a modo de altar para colocar flores, velas y estampitas. Del techo triangular sale una cruz.
La tumba la hizo Isidro. Le puso una placa de bronce que dice:
Saturnina Barrientos
/ Mamá/
Vivirás eternamente en el corazón de tus hijas, hijo político y nietos.
Mayo de 2001
Margarita y Silvia pasan un cepillo y colocan ocho velas, la estatua de la Virgen de Luján y un jarrón marrón con flores blancas. Recuerdan en silencio.
–El otro día soñé que, de repente, como que era yo que me miraba desde arriba. Como que me iba. Y me quedaba a medio camino para encontrarme con mi abuelo, con mi mamá y con Martín –me dice Margarita.
Alrededor, merodean unas mosquitas. En el piso, yacen muertas varias decenas de langostas gigantes.
–El día que mi mamá se estaba por morir, yo entré a su pieza y la vi con la cabeza apoyada contra una ventana. Ella me miró llorando, y, entonces, salí corriendo y me choqué de frente con el maestro que venía a despedirse de ella. Seguí corriendo para el campo. Tenía 10, 11 años. Mi papá nos decía: “Qué bueno que tengan sueños. Pero la vida no es un sueño”. Nos estaba preparando para que mi mamá se muriera. Y se murió un 26 de julio, cuando estábamos solos con Martín y Nilda. Hace rato no íbamos a la escuela, no me acuerdo por qué. Serían como las 10 de la mañana y nos llamó mi mamá y nos dijo que le había llegado la hora, que teníamos que ser fuertes. A Martín lo mandó a hacer una tortilla. Se pasó todo ese día hablando. Y a eso de la tardecita, casi de noche, nos mandó a buscar a Don Peralta, un vecino que tocaba el violín. Ella falleció en brazos de él. Supimos que se había muerto porque él lloró.
Margarita me contó esta escena durante nuestra primera entrevista con un grabador encendido, un día de otoño de 2009. Hablaba con voz lúgubre y le caían las lágrimas. “Siempre le pido a Dios no equivocarme”, decía. “La muerte de mi mamá fue el golpe más duro que viví”.
–¿Qué pasó después de la muerte de tu mamá? –le pregunté en otra entrevista. Estábamos en la Fundación, en un cuarto que ella llama la Panadería. Desde el Comedor llegaban los gritos, se escuchaba el sonido de los bancos y las sillas contra el piso, el roce de los cubiertos sobre el plato. Margarita, sin embargo, se concentró con mucha facilidad.
–Después que falleció, nosotros estuvimos poquitos días ahí en la casa. Y un día vino mi papi y dijo que nos iba a llevar a un obraje. Y así fue. Nos fuimos adonde él trabajaba, que se llamaba Obraje 58.
–¿Por qué se mudaron?
–Y, a lo mejor, por los recuerdos. Quién sabe. Él no quería que nosotros suframos el recuerdo de que mi mamá no estaba. Lo único que él había llevado era una mesa y un banco. Y dos baúles de bronce. No llevamos cama, no llevamos nada. Él construyó catres de tiento (de cuero de vaca) para que durmamos. Y nos mudamos. Fuimos en dos yeguas y una burra, y teníamos una zorra que había pedido prestada. Yo tenía 11 años, Nilda 7 y Martín 13. Y mi papá, a los pocos días, nos dijo que él iba a ir a otro lado a buscar trabajo y que cuando estuviera instalado iba a venir a buscarnos. Me acuerdo que había estado afilando todo un día el hacha, cuando ya se estaba por ir. Preparaba todas sus herramientas para irse. Agarró el hacha, una bolsita con harina, yerba y azúcar y se fue. Y así fue. Pasó mucho tiempo, no sé cuánto, y él nunca más volvió.
–¿Volviste a saber de él alguna vez?
–Había sido que él estaba vivo y vivía en los campos trabajando y nunca había vuelto al pueblo. Un día, mi hermana Silvia lo encontró y se lo llevó a la casa, pero ya cuando era muy viejito. Y falleció ahí. Pero yo, mi hermano Martín y Nilda nunca más lo vimos.
–¿Cómo era su vida cuando tu papá se fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí solos?
–Esto era re-lejos del pueblo Añatuya, en medio del campo. Y ahí estuvimos muchísimo tiempo. Pasamos todo el invierno y el verano allá, solos. Salíamos a cazar o a juntar los huevitos de las perdices. Cazábamos comadrejas, matacos, iguanas. Martín era experto en eso. Siempre uno veía como hacía mi mamita. Comíamos zapallo asado, choclo asado. Papá había dejado mercadería para que nosotros podamos comer. Quién sabe cómo hacíamos, pero yo me acuerdo que comíamos. Después, todo eso se fue terminando y nosotros seguíamos ahí. Nadie venía nunca a vernos. Estábamos en el medio del monte, no había nada. Dormíamos los tres juntitos porque teníamos miedo. Me acuerdo que las lechuzas silbaban, que eran pájaros de mal agüero. Y nosotros ahí. Nos calentábamos con fuego que prendíamos afuera y traíamos las brasas adentro. Nos agarraba lluvia…Hemos sufrido mucho. No me acuerdo cuánto tiempo fue, pero sé que mucho, porque nosotros teníamos alpargatitas nuevas cuando mi papá se fue. Y cuando nos fuimos de ahí ya no teníamos zapatos de lo rotas que estaban. Y una tardecita ya estaba cayendo el sol y llegó en bicicleta mi tío Ipolo. Era una noche en verano y nos dijo que andaba buscándonos hace rato. Preguntó por mi papi y dijo: “Mañana temprano voy a mandar al comisario para que los lleve al pueblo, porque si no aquí puede comerlos hasta un león y nadie va a saber”. Y era cierto, porque nosotros vivíamos en el medio del monte, vio. Y dijo eso y se fue.
–¿Llegó el comisario a buscarlos?
–No lo sé. Nos fuimos antes, al amanecer. Teníamos miedo. Ensillamos las dos yeguas que nos quedaron y nos fuimos. Martín era el del cerebro. Cuando decidió irnos, me acuerdo que nos despertó y me dijo: “Gringa, gringa, levantate”. Se ve que hacía rato que estaba levantado. Y ahí nomás nos dibujó en el piso lo que íbamos a hacer. “Vos tenés que ir por acá. Vas a demorar dos días para llegar al pueblo. Cuando vos llegues al pueblo, vas a ver casas. Sacale el freno a la yegua y soltala. Cuando llegue la noche, dormí arriba del árbol para que no te coman los leones. Yo me voy a ir a Toba (un pueblo a 15 kilómetros) y voy a buscar trabajo. Y algún día, cuando seamos grandes, nos vamos a volver a juntar”.
Margarita cuenta que montó una de las yeguas con Nilda y partieron para Añatuya. Cuando llegaron siguieron a pie, descalzas.
–Ella tenía puesto un bombachoncito que mi mamá le había hecho y una remerita, y yo tenía un vestido blanco con flores, no me acuerdo el color. Martín me había dicho: “Orillá el pueblo y fijate dónde hay alguna casa. Dejala a la Nilda y andate. Porque vos, con ella, no vas a ir a ningún lado”. Seguramente cuando llegamos al pueblo teníamos hambre. Porque los dos días de viaje comíamos tunitas, frutitas de piquillín, la frutita de tala, que era como una naranjita. Y yo hice como Martín dijo. De lejos vi un ranchito que estaba humeando y le digo: “Nilda, andá a pedirle tortilla a la señora”. Nunca me voy a olvidar. Yo pisé el alambrado y lo levanté y ella pasó. Y cuando salió corriendo por el medio de los yuyitos, yo salí corriendo para el otro lado y me fui para la ruta. Yo me di vuelta en un momento y la vi que ella lloraba y que me llamaba. Pero seguí corriendo…
En otra conversación posterior, continuó la historia:
–Corrí para la ruta y me fui caminando a la estación de tren. Era lo único que conocía, porque, cuando iba al pueblo con mi mamá, tomábamos el tren que nos llevaba a donde vivíamos nosotros. Así que cuando vino el tren, a la tarde, me subí. No tenía nada de plata. Ni conocía lo que era la plata. Tenía solamente una bolsita chismosa, de plástico, esas que se usan en el campo para hacer las compras, con manijita redonda hecha de alambre, me acuerdo. No sé qué tenía ahí adentro. Y subí al tren, al último vagón, y me senté a llorar. Eran esos trenes viejos, cargueros. El vagón era grande, de esos cuadrados. Grandísimos. Como tres metros de largo tenía. Era verano, porque no me acuerdo que llevara abrigo. Venían animales en el vagón. En esos años, mandaban chivitos vivos, gallinas, y yo me subí ahí, con los animales. Y me acuerdo que el guarda que andaba recorriendo me vio y no me dijo nada, nada. Me alumbró con la linterna y me dejó seguir. El viaje tardó como un día y medio. Margarita dice que así, a los 11 años, dejaba el único mundo que había conocido. Que iba tras los pasos de su hermano Ramón, que sabía que vivía en José C. Paz porque tenía su dirección en una carta. Que pensó que sólo era cuestión de preguntar para encontrarlo.
–Cuando llegué a Retiro, era de mañana y había mucha gente que esperaba. Tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Me acuerdo que lloraba. Creo que nunca en la vida extrañé tanto a mi madre como en ese momento. El tren entró por una calle oscura y yo me bajé. Caminé y me fui por una galería y le pregunté a un hombre que había ahí, adónde era el tren que iba a José C. Paz. “Es ese tren. Cuando veas que hay un arco que diga José C. Paz, ahí tenés que bajar”. Pensaba mucho en Martín, en la Nilda, en por qué me había venido sola a ese lugar tan grande y tan triste. Pero me subí al tren. Yo venía esperando ver el arco y cuando lo encontré tenía una alegría enorme. Pero el tren seguía a tanta velocidad que no sabía que tenía que parar, vio, que ese era un aviso que se entraba a José C. Paz. Y agarré y me tiré. Porque yo decía “¡Adónde me llevará!”. El tren iba rapidísimo y cuando me tiré me sujetó un palo de la luz, un poste, que me golpeó en el estómago y me hizo rebotar para el costado. Si no, me hubiese caído abajo del tren. Me tragué todos los dientes, me lastimé toda la cara, me quebré dos costillas, me rompí todas las rodillas, los brazos. Quedé tirada al lado de las vías. Cuando me desperté, me habían llevado al hospital Larcade, de San Miguel (partido fronterizo con José C. Paz). Vi gente así toda de blanco, y yo estaba acostada en una cama toda blanca. Parecía que estaba en las nubes. Pero tenía sangre por todos lados. Y, después vino la Policía, al otro día, a preguntarme por qué me había tirado del tren. Y entonces les conté que yo tenía un hermano y había venido a buscarlo. Me acuerdo que las monjitas me vistieron. Me dieron ropa, zapatillas. Estuve nomás tres días internada. Al tercer día, llegó Ramón (…)
***
Cuando se reencontró con Ramón en el hospital de San Miguel, cuenta Margarita que quedó impactada.
–Yo tenía la dirección en una carta y lo buscó la Policía. Él era el hermano mayor de los varones. Era lo máximo, porque era el ángel de mi mami. Todos decíamos, también mi papi: “Vamos a llamarlo a Ramón, que la mamá está mal”. Y él siempre venía a verla. Entonces ella se curaba –dice. Habían convivido muy poco tiempo en Añatuya y no se veían desde hacía años. Ahora él era una sombra de aquella imagen idealizada que ella conservaba: estaba perdiendo la vista, hablaba poco, caminaba muy lento y se movía sin coordinación. Sufría las secuelas de un accidente ocurrido poco antes cuando trabajaba.
–Nos contaba que la había visto a mi mamá caminando por el andamio, que la quiso agarrar y que se cayó, se cayó de cabeza. Por eso tenía el cráneo hundido.
Margarita cuenta que se instaló en la casa que Ramón compartía con su esposa Sara y sus hijos Martín, de cuatro años, Alberto, de seis, y Mónica, de 8 meses.
Ramón vivía en una humilde casita en el barrio San Adolfo de José C. Paz, un partido del noroeste del conurbano bonarense a 35 kilómetros de la Capital. Por ese entonces, era puro campo y casas bajas y precarias.
–¡Me acuerdo que cuando me encontré con Ramón lloraba tanto yo! Porque no podía creer que yo estuviera con él, después de haber pasado tantas cosas. Me quedé a vivir ahí. Trabajaba por hora, cuidando chicos en casas de familia. Fue mi primer trabajo. Me acuerdo que nunca vi la plata de lo que yo trabajé. El trabajo lo conseguí por parte de ella (Sara), mi cuñada. Me dijo, apenas llegué: “Vos tenés que trabajar si querés comer”. Tomábamos el tren, me acuerdo, y bajábamos en El Palomar (un barrio del partido de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense). Me dejaba a mí y se iba al trabajo de ella. Y, a la tarde, me pasaba a buscar. Yo cuidaba a dos chicos, Walter y Yanina. A mí me gustaba ese trabajo. Me acuerdo que una vez abrí una lata de sardina porque tenía tantas ganas de comer eso…. ¡Y la señora, cómo se enojó! Me dijo que me iba a descontar. Me acuerdo que me dejaba la comida para los chicos y para mí nada. Ni mate cocido. Creo que ella venía a darles de comer y se iba. Pero nunca me daba de comer a mí. Después me enseñaba a hacer la limpieza. Trabajé como dos años. Nunca más los volví a ver. Pero nunca cobré nada, nada, ni una moneda. Será que se lo daban a Sara, a lo mejor.
Según Margarita la relación con su cuñada era casi de maltrato y ella estaba, por su situación de desprotección, a su merced.
–Yo tenía unos suecos marrones que me había dado la Sara. Y me había regalado un pantalón verde de hilo o de lana, que era lo que usaba todos los días. Un día, me acuerdo que le dije que me compre un par de zapatillas, que yo quería un par de zapatillas. ¡Ay, cómo se enojó la Sara! Casi me echó de la casa. Yo no tenía nada, ni ropa. Yo me ponía lo que Sara me daba. Y usted sabe que ella sigue siendo así, una persona egoísta, mezquina. Viene siempre para acá. Viene y se sienta y ni te habla.
Recuerda que con Ramón fue por primera y única vez al cine:
–¡Y salí corriendo porque me asusté! Era una película de un terremoto. ¡Y yo pensé que se abría la tierra de verdad! –se ríe– ¡Cómo se reía Ramón!
Fue por esa época que conoció a Isidro, quien vivía a una cuadra. –Isidro y su hermana Yiyi eran muy amigos de mi hermano Ramón y, entonces, por ahí, yo lo llevaba a la casa de Yiyi y me quedaba a cuidarlo, porque él veía muy poquito, vio. Justo al lado de la casa de Isidro, en lo de su hermana, había una bomba que extraía agua potable. Margarita iba a llenar baldes muy seguido. Cada vez más seguido.
–Iba a buscar agua todos los días, dos o tres veces en el día. Y, un día, cuando fui, estaba Isidro. Entonces, me puse a sacar agua y él vino y se sentó a conversar, y me preguntó: “¿Vos quién sos?”. Él era muy lindo… Bueno, sigue siendo muy lindo. Tenía una melena larga, de pelo hasta acá –Margarita se señala los hombros y sonríe–. ¡Llena de bucles! Y él no se animó a invitarme a salir. Yo fui (la) que le dije un día: “¿Me acompañás a ir a Hurlingham?”. No sé por qué Hurlingham. Será porque él me gustaba.
–¿Qué tenías puesto ese día?
–Me acuerdo que tenía puesto un pantalón verde y una camisita floriadita, color amarilla, con unos girasoles verdes. El pelo lo tenía cortito yo, tipo como varón. Me habían cortado cuando vine de Santiago, mi cuñada. Y cuando llegamos a Hurlingham subimos a otro tren y volvimos… –se ríe –No sé de qué conversábamos. Nada interesante. Cuando llegué, ya era tardecita y mi hermano estaba sentado en el portón. Isidro me dio un beso acá.
Pone el dedo índice muy cerca de sus labios, justo a la derecha.
–¿Qué te gustaba de él?
–No sé qué era. El respeto que él tenía ¡Era tan respetuoso! El siempre te hablaba bien, te daba consejos. Eso es lo que más me gustaba. Él era camionero en esos tiempos y, por eso, yo mucho no lo veía. Y, a lo mejor, él tendría alguna otra chica y, por eso, al principio no me daba bolilla. Él me veía muy chica a mí (se llevan 13 años) y no me decía nada. Yo tenía 14 años. Pero yo lo veía para mi marido. Siempre decía que necesitaba alguien que me cuide, que me proteja.
–¿Con Isidro se pusieron de novios antes o después de que Ramón muriera?
–Antes…. No, no, después. Yo lo que siempre decía es que necesitaba alguien que me cuide, que me proteja. Como será que yo no sabía nada.
Entre que se conocieron y que se pusieron de novios pasó más o menos un mes. La propuesta fue en la canchita de fútbol, un atardecer de verano.
–Yo me fui a buscar agua una tarde a la casa de la hermana y él estaba ahí. Y me dijo: “Te ayudo a llevar el balde”. Y agarró el balde y me llevó hasta la casa de mi hermano, que quedaba a media cuadra. Y cuando yo salí y le dije “Chau”, él se arrimó y me dijo: “¿Te puedo ver en la canchita hoy?”. Ya era tarde, estaba escondiéndose casi el sol. “Bueno”, le dije. Nos íbamos a encontrar a las 7. Y yo estaba ansiosa por ir a verlo. No veía la hora. Y cuando llegué ahí me dijo él que quería salir conmigo y que yo le gustaba. Y yo le dije que sí, sin dudar. Yo ya le había dicho que sí hace rato, nomás que él no me daba bolilla. Se hacía el resistente. Y bueno, después nos fuimos a caminar. Caminamos como dos cuadras a la casa de la hermana. Y cuando llegué a casa, Ramón estaba sentado, en la puerta afuera, muy enojado. “¿Adónde te fuiste?”, me preguntó. “No. Vos no tenés que andar con ese hombre. Ese hombre es muy grande para vos”, me dijo. Y mi cuñada no decía nada. Ella era re bruja. ¡Qué persona mala!
Margarita cuenta que de la casa de Sara se fue a lo de Isidro.
–Al poco tiempo, nos juntamos. Porque mi cuñada me corrió de la casa. Y por unos días yo me quedaba igual, bien caradura, porque no tenía otro lugar. Entonces, yo le había contado a Isidro, y él me dijo: “Vení a vivir conmigo”. Y me fui a vivir con él. Y lo llevé a Ramón, porque él estaba muy enfermo y mi cuñada no lo cuidaba. Pero un tiempo. Y después se quiso volver a la casa. (…) Me acuerdo que Isidro vivía con la madre y al lado de la hermana.
Al poco tiempo de convivencia, según Margarita, se mudaron solos a una casita justo enfrente, que le prestaban sus “patrones” de aquella época.
“Ese hombre”, como lo había llamado Ramón, hoy tiene el pelo bien corto y entrecano, cejas y bigotes tupidos y al tono. Es petisón, morrudo, pero no gordo. Se mantiene bien físicamente y es mucho más riguroso con la comida que Margarita. Su tez es color mate, un poco más clara que la de su esposa, su cara angulosa y sus ojos marrones y pequeños.
Nació como Isidro Antunez el año en que Entre Ríos todavía se estaba reacomodando del único sacudón de su historia: el 21 de enero de 1948, un terremoto de 5.5 puntos en la escala de Richter, con epicentro 90 kilómetros al sudeste de San José de Feliciano, causó conmoción absoluta entre los pobladores de la zona. Nadie sabía que allí podía ocurrir algo así. Seguramente la panza de casi cinco meses de Doña Filomena Espinoza se volvió, ese mediodía, una coctelera.
Cuatro meses más tarde, el 23 de mayo, Isidro abrió los ojos por primera vez en esa ciudad bien al norte de Entre Ríos, cabecera del departamento homónimo, a 20 kilómetros del límite con Corrientes y donde hoy viven unos 9 mil habitantes.
Sería el cuarto de nueve hermanos (de los cuales hoy viven sólo tres). Pero Isidro recuerda su infancia como un hermano mayor, porque ya en esa época los tres más grandes se habían ido en busca de trabajo. Todos lo llamaban Cunumí, que en guaraní significa niño. Cuando tenía 5 años, la familia partió a vivir al campo, al puesto (como se llama a las casitas en las que residen los peones y su familia) de una estancia.
–Me acuerdo perfectamente cuando falleció Evita. Nosotros estábamos por mudarnos. Andábamos corriendo afuera contentos y en eso se puso a llorar mi mamá, la vecina, todos –dice Isidro.
–¿Tus padres eran peronistas?
–Sí. Los dos. Antes, todos eran peronistas en el pueblo, porque cuando era chiquito el único juguete con el que jugamos fue el enviado por ella. Me acuerdo que me regaló un camión negro grandote, de goma. Lo mandaron al correo para el Día del Niño, y del correo lo repartieron. Yo nunca más vi esa clase de juguete. Entonces, para mí, había muerto la “señora del juguete”.
El papá de Isidro, Don Erculano, era domador de caballos. Su mamá, Filomena, ama de casa, limpiaba, cuidaba a sus hijos, ordeñaba y mantenía una huerta. De niño, Isidro no fue a la escuela, porque en esa época no había ninguna cerca.
–Vivíamos en un puesto de una estancia que se llamaba La Ofelia. El pueblo más cerca quedaba a 30 kilómetros. Yo era el “boyero”, como le decimos. El “boyero” se encarga de arriar las vacas para que las ordeñen, traer la tropilla (de caballos), todas esas cosas. Y eso es lo que hacía. Supuestamente, trabajaba para la estancia, pero no tenía un sueldo. Viví ahí hasta los 11 años y de ahí me fui a Corrientes por razones de trabajo.
Suena trágico que a los 11 años alguien invoque “razones de trabajo”. Sin embargo, la infancia de Isidro es la de unos 44 mil niños y adolescentes que, a pesar de su edad, son empleados a destajo en el campo argentino.
–Un día domingo, en La Ofelia, me mandaron a buscar bebida pa’l patrón. Y me iba por el campo hasta el almacén, que era Ramos Generales, y me encontré un alemán que estaba arreglando un arado. Llegué yo y me puse a conversar. Y él me preguntó si no quería ir a trabajar con él. Entonces, yo le dije: “Si vos me enseñás a manejar el tractor, yo voy”. Y ahí estaba todo sembrado de lino, y había muchas flores amarillas que se llaman nabo. “Vos sacá todo eso y yo te enseño a manejar el tractor”, me dijo. Y, entonces, ahí me fui a La Ofelia y le conté a mi mamá que me vieron para trabajar. Ella no quería. Pero yo le dije que en la estancia no quería quedarme más. Porque el hombre me mandaba a las tres de la mañana a buscar bebida y yo una vez me perdí. Anduve perdido un montón de horas y al final salí en un cementerio. Y yo tenía miedo, porque era chico. “Y, bueno –me dijo mi mamá– andá”. Y me fui, y ahí mi patrón me enseñó a manejar un tractor.
–¿Adónde te llevaron?
–Vivía allá en las chacras arroceras, en una vieja comisaría abandonada. Dormíamos ahí. Y en invierno ¡hacía frío! Pero estábamos acostumbrados. Estaba el alemán, los hermanos y algunos tractoristas que eran de Concordia. Y ahí estuve tres meses, hasta que después fueron y hablaron con mi mamá. Parece que le pagaron a ella y después me llevaron a Corrientes. Cada tres meses, me traían. Pero yo nunca vi plata. Me parece que le daban a mi mamá. Después, me fui criando ahí.
–¿Qué trabajo hacías en Corrientes?
–Todo. Tenía que arar, manejar tractores. En tiempo de invierno, me vestían con bolsas de arpilleras. Le hacían varios agujeros. Y me ponían botas de goma con bolsas en los pies. Y arábamos todas las noches, de 6 de la noche a 6 la mañana. Ellos alquilaban los bañados, eran todas las costas del río Mocoretá. Yo era el único chico. Tengo malos recuerdos, porque nunca gané nada. Lo único que me enseñó él (su patrón) fue a manejar todas las máquinas. Aprendí mecánica, a manejar la cosechadora. Sin título, sin nada, pero podía trabajar para cualquier mecánico.
Sobre la tierra, con un palo, el alemán le enseñó también a hacer cuentas matemáticas, porque Isidro estaba encargado, cuando él no estaba, de contar las bolsas que los camiones cargaban con arroz. También aprendió a dividir y a multiplicar: debía poder calcular cuánta humedad tenía el cargamento de arroz o cuánto tiempo llevarlo a la secadora para que no se tostase.
–Yo trabajaba para él, fijo. Y había personal que tomaba por temporada. Cuando tenía 14 años, manejaba cinco personas.
Algunas veces, gozaba de un trato preferencial: comía mejor que los demás peones, lo mimaban con algunos dulces y los días de lluvia lo mandaban bajo techo a hacer tareas mecánicas. Pero, otras, se deslomaba como uno más. Dormía en un galpón, sin luz, como el resto.
Isidro le guarda un profundo rencor al alemán.
–Él se llamaba Alfredo Churle. Y nunca me pagó.
La gota que rebalsó el vaso, a sus 16 años, se dio luego de una interminable cosecha en la zona arrocera de Tapebicuá, una localidad correntina cerca de la costa del río Uruguay:
–Trabajaba todos los días a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí llegaba y me mandaban a dormir y me despertaban a las 10 de la noche. Me iba con la misma máquina hasta las 4 de la mañana. Llegaba tipo 5 y ahí dormía hasta las 11. Yo me quería ir. Y me decían que ya tenían todo preparado para que me vaya. Y estuvimos así como dos meses. El día que se iban todos, yo, supuestamente, iba a cobrar. Le pagaron a todos y me vinieron con que no había alcanzado la plata. Ahí agarré mi bolso y me fui. Justo pasó un camión, y le alcé la mano, y me llevó para Entre Ríos.
Cuando volvió a casa, su papá le dijo: –“Si fuera por mí, vos irías al colegio. Pero yo gano 300 pesos, no te puedo tener”.
–No alcanzaba, vio. Por eso, yo aborrezco Entre Ríos, no me voy nunca más. Porque allá hasta ahora existe una especie de esclavos. Yo lo vi. Porque a la gente la viven amenazando con echarlos. Ahí había cinco o seis estancias. Y los estancieros, todos los días, a las 7, 8 de la noche, están en el almacén, y si lo echaban a uno se comentaban todo y nadie le daba más trabajo.
Isidro se quedó un año haciendo changas y manejando un tractor. Cuando cumplió 18 años, sacó el registro y consiguió trabajo en una fábrica de asfalto como camionero primero y como mecánico después. Pero a los 19 lo echaron, dice, porque a pesar de su edad no tenía hecho el servicio militar. Trabajó dos años más en la Estancia Buena Esperanza y para otros campos cortando madera, haciendo excavaciones y construyendo ranchadas (ranchos precarios hechos con madera y techo de paja). Hasta que, en 1969, a los 21 años, tuvo que hacer la conscripción.
–La hice en Concordia. Caballería. Un año y 14 días. Era caballerizo. Me sacaron para cuidar a El Nerón, el caballo campeón de un subteniente. Para mí, fue una experiencia buenísima. Había una escuela y era obligatoria. Yo aprendí a leer ahí. Dentro del regimiento. Yo tenía buenas amistades con los cabos.
–Muchas personas se quejan de que era una experiencia muy violenta…
–Pienso yo que a la gente no le gusta la disciplina. En todos lados tenemos que tener disciplina. Porque hay un jefe por sobre uno. A mí me trataron bien. Porque yo siempre tuve buena conducta. En los lados que yo estuve, nunca tuve problemas. Estoy agradecido por haber aprendido muchas cosas. A respetar, por ejemplo, a darle la silla a una señora embarazada. Para mí, hoy la gente no se da cuenta de eso. Yo no sabía ni subir a un tren. Yo subí por primera vez cuando fui a hacer el servicio militar. Aprendí también la educación del ser humano. Saludar a las personas. Hasta a lavarme los dientes, porque nosotros, en el campo, nada. Algunos pensarán que vivíamos como indios. Y hasta ahora existe. Pero es que no hay costumbre, no se ve, no existe. Es como otro planeta.
–¿Y esos planetas no chocaron cuando viniste a Buenos Aires?
–Yo siempre me quise superar. Nunca quise quedarme allá en la estancia, nunca me gustó. Yo quería venir a Buenos Aires. Siempre que conversamos con Margarita, yo le digo: “Yo nací equivocado”. ¿Vio que hay personas que dicen: “Me voy a mi pueblo”? No, yo no voy.
Isidro volvió a Entre Ríos por primera y única vez en 2003. A pesar de que dice aborrecer lo que representa la vida en el campo, también cuenta que fue feliz compartiendo su historia con su esposa y sus hijos: “La llevé al hospital donde nací, la casa donde viví. Margarita es muy querida allá también. Está todo igual. Es campo, campo”.
Tanto Isidro como Margarita son ejemplos de los coletazos de la última gran ola migratoria desde el interior que afloró justo antes del peronismo y se apaciguó, en cierta medida, con la dictadura militar. Millones de personas llegaban a Buenos Aires con lo poco que tenían, con sus culturas a cuestas, con su ingenuidad en muchos casos, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Se estima que “la redistribución por migraciones interprovinciales fue de 1.108.000 personas entre 1960-1970; 639.000 entre 1970-1980 y de 441.000 entre 1980-1991”.
–Yo conocía Buenos Aires, porque había venido con el Ejército a La Rural de Palermo, donde corría el Caballo del subteniente, y al Club Hípico. Entonces, me bajé en la estación Federico Lacroze y busqué un hotel. Encontré uno que se llamaba Los Pinos, y empecé a buscar trabajo. Un vecino, un tano al que le había ayudado a mover unos muebles, me consiguió (uno) en una obra. La primera quincena me accidenté la rodilla. Y yo no sabía vio, era un ignorante. Me llevaron al Hospital Alvear y me dijeron que había que operar urgente. No me dieron tiempo a nada. Yo no tenía a nadie y no podía caminar. Una señora me llamó un taxi y me mandó a Los Pinos. ¡Sabe qué dolor era! Volví al hotel y yo estaba ahí, sólo, con un dolor tremendo. Y no me podía mover. Y la plata se me iba acabando. Entonces, un día vino el encargado y me dijo: “Vos te tenés que ir”. “Yo no me voy a ir a ningún lado, si no me puedo mover”, le dije. Mal, mal. Después, se fue y, como a los cinco minutos, volvió y preguntó en qué trabajaba. “Ahí tenés que tener algo pa’ cobrar, vos”, me dijo. Y yo no sabía. Si a mí nadie me enseñaba, nadie me decía nada. Entonces llamó un taxi y me hizo llevar con un empleado hasta la obra. ¡Un dolor! Y llego allá, y, cuando entramos, salió el encargado y me dice: “¿Dónde te metiste?”. Y yo no hablé, habló el chico que me acompañaba y le explicó todo. “Sí, sí está el sobre de él acá”. Y ahí se puso más contento. Y cobré y dejé toda mi plata pagada en el hotel y dejé un poco para comer nomás. Tardé como un mes en recuperarme de la rodilla. Pero salí muy rengo ya a la calle.
Estaba empezando la década del ‘70, Isidro tenía 22 años y otra vez salía a buscar trabajo. Por el diario, llegó a una empresa rectificadora de motores y cigüeñales en la calle Montiel y Roca, en Lugano. Trabajaba como operario, armando y dándole a las piezas mecánicas precisión en tamaño y forma.
–Para armar los motores y cigüeñales, nos sentábamos todos en el piso, con las piernas estiradas, y nos levantábamos todo el tiempo. Y yo tenía que ir a una clínica para curarme de la rodilla –se refiere a hacer sesiones de kinesiología– pero no tenía plata. Pero eso, estar en esa posición, me sanó. Me curé ahí sin querer. Trabajé tres días y se me terminó la plata, y no podía viajar ni comer. ¿Y sabe dónde dormía? Ahí en el autódromo, debajo de una tribuna. Entonces, después de tres días sin comer, le hablé al dueño y me adelantó como 500 pesos. ¡Yo nunca había visto tanta plata! Y tenía tanta hambre que me compre picadillo La Negrita y me comí todo el tarro con pan. Después, cuando llegué al hotel, me compré un pollo al spiedo que vendían al lado y fui, y le pagué al encargado todo el mes.
Isidro no podía creer cuando se enteró que las horas extras se pagaban y, encima, doble. El contrato era de 9 horas pero trabajaban 13, 14 o 15.
–Yo cobraba como 70 pesos por día. ¡Para mí, era una fortuna! Cuando cobré, me asusté ¡Porque era un montón de plata! Entonces andaba bien y compré un lote en Castelar, Barrio La Marina. Porque, trabajando, conocí a un muchacho que vivía ahí.
Por su carácter tranquilo, bonachón, casi sumiso, el cuñado de uno de los dueños lo tomó de punto. Después de sufrir distintas bromas pesadas –una de ellas produjo una explosión que le quemó parte del pelo y casi le fríe la cara– decidió renunciar. El dueño lo recomendó en una fábrica de mosaicos en Chilavert y Montiel, también en Lugano, a seis cuadras de donde trabajaba. Su patrón tenía además una flota de camiones y lo contrató para que manejara uno de ellos.
–Primero, salí con el patrón, hasta que conocí el lugar. Y, después, iba solo con las boletas, descargando. Era un camión chiquito.
Hasta que le ofrecieron manejar un camión más grande, rentado por Vialidad Nacional.
–Y, ahí, empecé haciendo el ensanche de la Avenida Cruz, que antes era angostita. De General Paz para acá. Llevaba tosca, esa tierra que sirve para afirmar el piso. De ahí fui adonde antes era el Mercado Central, en Abasto. Y ahí trabajé mucho tiempo tirando tosca y volviendo a la tosquera a cargar de nuevo. Hasta que tuve el accidente.
–¿Qué pasó con el terreno de Castelar? ¿Vivías ahí?
–Vivía en un rancho en el terreno de Castelar, mientras hacía la casa. Compré 5 mil ladrillos cuando apenas entré a la fábrica, para empezar a hacer los cimientos. Y, justo en esa época, me mandaron a llamar de mi casa, que mamá estaba enferma. ¡Allá, dónde la íbamos a llevar! Entonces, la traje conmigo, a ella y a una hermana (Yiyi) para que la cuide. Y la llevé al único hospital que yo conocía, al Alvear. Estuvo como tres meses internada, y, después, les alquilé una piecita en La Paternal, a cinco cuadras del Alvear. Yo iba todas las semanas a verlas y a llevarles la plata para comer. Por ese tiempo, mi hermana empezó a trabajar y a cobrar bien. Y tenía una amiga del trabajo que vivía en José C. Paz. Entonces, fue ahí y se compró una casita. Era una pieza y un baño. Y se la llevó a mi mamá. Y empezó a traer a todos mis hermanos. Y a los años vino mi papá, que iba y venía. Entonces, yo me fui también para José C. Paz.
–¿No tuviste novias en tu juventud?
–No, yo de eso no hablo. Nunca le conté a Margarita. Porque se enoja. Nunca me gustó hablar de eso por parte mía y por las otras personas. He tenido mala experiencia por compañeros que hablan mucho de las mujeres. Y a mí no me gusta. No me gusta por dos cosas. Porque yo la miraba a mi madre y era como una santa. Y yo la miro a Margarita y, para mí, es lo mismo. Entonces, yo no puedo hablar de una u otra persona, porque creo que las mujeres, en el ser humano, es lo principal del hombre. Un hombre que no tiene una mujer, una familia… Yo me doy más con el que tiene familia que con el solterón. Es como que no le tengo tanta confianza. No sé cómo explicarle, vio. Yo, por eso, no hablo de mujeres. Nadie sabe, ni a nadie le conté.
Margarita recuerda con una sonrisa esos primeros años de convivencia con Isidro en José C. Paz.
–Yo ya no trabajaba. Él trabajaba bien. Era camionero.
Dice que Isidro estaba afuera casi todo el día. Entonces sus horas pasaban cocinando, limpiando y cuidando sobrinos. Hasta que en el invierno de 1977 quedó embarazada de su primera hija, Romina.
Cuenta que Ramón la visitaba todos los días, que se querían mucho, que él la acompañó todo el embarazo y ella a él mientras su salud se deterioraba día a día. A causa de su accidente, su hermano ya casi no escuchaba, no veía y caminaba con mucha dificultad. Se extinguía de a poco.
Su primer parto fue el más difícil porque “nadie” le dijo, “nadie” le explicó, “nadie” le aclaró que dejar de ser dos en uno era cosa de dolor intenso, pujar muy fuerte y fluidos varios. Y a ella tampoco se le ocurrió preguntar. Cuenta que fue una madrugada de verano, en una villa como Los Piletones, pero en José León Suárez, que nació Romina.
–Ese día, era después de un fin de semana y habíamos ido a visitar a una de las hermanas de Isidro, se llamaba Cipriana. Yo no sabía que era así, vio. Yo me iba al médico, al hospital Alvear, en la Paternal, y el médico no me decía nada. Me decía que estaba todo bien, me hacía estudios. Nunca me explicaron cómo se tenía familia. Lo juro por Dios y la Virgen –se persigna.
En esa casilla de madera y piso de tierra que daba al pasillo principal, empezó el trabajo de parto. A Margarita le dolía la panza pero no hizo caso, durmió como si nada hasta que Isidro salió para su trabajo en Montiel y Guaminí, Lugano. Los dolores eran cada vez más fuertes, la panza se le ponía dura y casi no podía respirar cuando decidió buscar ayuda, me contó. En el cuarto de al lado, separado por una pared de chapa, dormían la dueña de casa y su esposo, y, en el comedor, su cuñado. “Agarrate y tapate bien”, recuerda que le gritó Cipriana en susurros, se dio media vuelta y siguió durmiendo.
–Después, me fui al baño y, entonces, vi que me salió sangre. Entonces, fui y le dije otra vez. “Estás mintiendo. Sos una mañosa. Si no está mi hermano, no me vas a hacer levantar a mí”, le respondió Cipriana, con un susurro ronco y malhumorado.
Eran como las 5 de la mañana. Margarita caminó hacia el cuarto otra vez y pensó: “Esa yegua se puede ir a la mierda”. Se puso una toalla que tenía en el bolso para no manchar, se acostó e intentó pensar en otra cosa. Una hora después, se retorcía de dolor y ganas de ir al baño. Una fuerza la hacía querer pujar, pero se contuvo. Respiró hondo, vio que asomaba el día y pensó: “Voy a salir a hablar a alguien para que me ayude”. Pero no le dio el tiempo.
–Empecé a hacer fuerza y nació Romina. Yo la tuve solita, solita. En la pieza encerrada. Pero solita, nadie me ayudó. Y empecé a hacer fuerza y Rominita cayó. Cayó en el piso, sobre unas frazadas. Se lo juro por Dios. A mí nadie me ha dicho cómo parir. Ni mis cuñadas, ni los médicos. Y cuando la tuve, se ve que me desmayé.
Y de pronto, todo lo que se oyó ese alba en aquella villa de José León Suárez fue el llanto de Romina en medio de las frazadas.
Cuenta Margarita que “una señora escuchó que gritaba una criaturita, miró por el agujerito de la madera que estaba abierta” y la vio tirada. Entonces tocó la puerta, despertó a los que dormían y uno de los hombres corrió a llamar a la ambulancia.
–Cómo será del peso de la Romina que me sacó toda la bolsa, todo. Ella, por suerte, no tuvo nada. Me acuerdo que me llevaron al hospital Diego Thompson de San Martín. Yo tuve mucha hemorragia y tuve que estar internada casi un mes.
Según Margarita, ese 7 de febrero de 1978, 25 minutos después, pero en el hospital Muñiz, moría su hermano Ramón.
–Se había caído de la cama, se golpeó la cabeza y entró en coma. Él falleció a las 7:55 y Romina nació a las 7:30. Bueno 7:30 pusieron ahí, pero en realidad habrá nacido a las 6:30.
En su versión, si Margarita e Isidro se hubieran quedado en su casa ese fin de semana, Rominita y Ramón hubieran llegado y partido de este mundo a pocos metros bajo el techo del mismo hospital.
Eran tiempos de violencia política, dictadura y desaparecidos. Las guerrillas del ERP y Montoneros ya estaban casi destruídas y el gobierno militar masacraba a mujeres, hombres y niños, se apropiaba de bebés cuyos padres había asesinado y sembraba terror entre los que osaban alzar la voz. “Villero” era mala palabra. Además de secuestrar, torturar y asesinar a quienes, por ejemplo, se adentraban en alguna villa para predicar su doctrina religiosa o para llevar algún mensaje de justicia social, la Junta Militar se dedicaba a “limpiar” la Ciudad y el conurbano de casillas “inmundas”, en vistas al Mundial de Fútbol de 1978.
Un conocido le contó a Isidro, en voz muy baja, que el primo había desaparecido con toda su familia. Le dijo que creían que el Ejército se los había llevado, porque varios testigos habían visto Falcon verdes el día de la desaparición. Isidro no preguntó nada más.
–¿Te acordás de esa época? –le pregunto a Margarita.
–La verdad es que no tengo nada que decir, porque yo… qué se yo. Ha habido un montón de cosas que pasaron, como todo el mundo sabe. Pero también en otra parte era como la seguridad, también ¿no? Era como más seguro… No vaya a creer que ahora apareció el robo, el crimen. Fue siempre. Pero… qué se yo. Era como que se respetaba un poco más a la gente. Hoy en día es como que no se respeta a nadie. Yo creo que tendría que volver el servicio militar. Porque los chicos necesitan aprender. Porque en la casa no reciben la educación que tienen que recibir. Yo llevo a la nena a la escuela y yo veo a los padres… Es como que no les importa si el chico es maleducado, si rompe, si grita, si patea o pega a otro chico. Es como que están en las nubes. Están los chicos con su cigarrillo. A veces, yo escucho a las mujeres que hablan tonteras. Y digo: los chicos hoy necesitan educación, porque la educación no la reciben en la casa. ¡O, si no, tendría uno que mandar a los padres a hacer el servicio militar para que puedan educar a los chicos! Porque en realidad, vio, está todo tan… tan mal.
–¿Te afectó el levantamiento de las villas en la época de la dictadura? ¿Alguna vez te pidieron documentos, viste a alguien que fuera llevado por la fuerza?
–No, nunca.
–¿Sabés algo de los desaparecidos, a través de los medios o de algún otro lado?
–Sí. Pero yo jamás he visto a algún militar que hiciera eso. Le digo más, tengo buenos recuerdos de después, de cuando tuve el Comedor, que la primera camioneta me la regaló el Ejército Argentino, en el 2000. Y, a fines de ese año, me regalaron una ambulancia. Así que si ellos hicieron cosas… Supongo que a lo mejor lo han hecho. Pero hay cosas buenas que han hecho también. Siempre uno rescata lo malo, nunca dice de lo bueno que hay.
Además de a Romina, en José C. Paz Margarita crió también a sus siguientes tres hijos. Beatriz, Walter y Soledad que nacieron en el lapso de los cinco años siguientes.
Por esa época Isidro y Margarita se casaron por civil en una ceremonia discreta.
–En realidad nos casamos porque yo era menor.
Cuenta Margarita, y refrenda Isidro, que por su edad no la dejaban sacar a sus hijos de la escuela y que cada vez que iba al Hospital Diego Thompson a hacer ver a Romina o Beatriz, le hacían problema o se la llevaban a la Comisaría primera de San Martín. Y que, entonces, Isidro tenía que ir a sacarla.
–Un día terminé en la cárcel de Mujeres de San Martín. No podía andar con otra menor, no había quién se hiciera responsable. Después te mandaban trabajadoras sociales a tu casa. Llegaban a cualquier hora y te revisaban hasta la cola de la nena. Te preguntaban dónde dormían los chicos, dónde los bañabas, qué comían, cómo vivían.
–Nos obligaron a casarnos porque si no Margarita iba a ir a un instituto de menores. Porque antes era como que el Estado se hacía cargo de vos si eras menor y no tenías a nadie, si te veían desamparado –agrega Isidro.
–Después de unos seis años (de convivencia) nos fuimos al barrio San Atilio, también en José C. Paz. Isidro compró un terrenito y ahí hicimos la casita. Era una casa grande con un comedor largo. Y tenía dos piezas y un baño. Lo hizo en seguida. Él, el hermano (Cruz Antunez) y gente que lo ayudaba. Nos fuimos a vivir ahí.
La casa quedaba a unas 25 cuadras, en la calle Tobago 4841. En ese entonces en la zona no había casi nada; eran apenas unas cuatro o cinco casitas dispersas y una pequeña panadería; las calles eran de tierra algo pedregosas para que pudieran pasar los colectivos.
Hasta allí llegaban caminado los sobrinos, desde San Adolfo, para comer en su casa o ver televisión y ella los alojaba y alimentaba a todos. Tenían cocina y heladera también. Les iba un poco mejor que a sus parientes. Isidro –cuentan– seguía ausente la mayor parte del día en su trabajo como camionero. Romina estudiaba en una escuelita a unas seis cuadras y Margarita se dedicaba a sus hijos más chicos.
La debacle se desencadenó, me asegura Margarita, en el fatídico 1984. Se habían mudado hacía muy poco a San Atilio y Romina, de seis años, se enfermó de meningitis.
–Un día empezó con mucho dolor de cabeza. Y yo la llevaba todos los días y no nos decían nada. La internaban y, al día siguiente, le daban el alta. Entonces, la llevé a una curandera para que le saque el ojeo. Y la señora me dijo: “No, m’ija, esto es de dotores. Tenés que llevarla al hospital. Llevala y no te muevas”. Ella entró en coma el 24 de mayo a las 12 de la noche. Yo la había internado temprano en el Hospital de José C. Paz, donde me dicen que tenía meningitis. Y ella había perdido el conocimiento. Y a la noche nos dicen que hay que trasladarla al Hospital Muñiz. Nunca me voy a olvidar. El doctor Kometsu del Muñiz, un doctor japonés que estaba de guardia, le dijo a los otros que eran unos veterinarios por haberla traído tan tarde. Y no me la quería recibir. “Yo no la voy a recibir, porque está muerta”, les dijo. Y yo estaba ahí y escuchaba todo. Entonces el doctor se puso el saco y salió para fuera. Esa noche llovía, hacía frío. Y yo lo corrí y le dije que por favor, que me curara a mi hija, y me puse a llorar. Él no me dijo absolutamente nada. Se volvió, entró en la sala y me dijo: “Si ella vive hasta mañana, nosotros la vamos a salvar”. Al otro día, Isidro se quedó conmigo y se fue a trabajar recién al otro día. Se fue muy triste. Me acuerdo que se fue a ver a los chicos y después al trabajo. Y ahí le pasó el accidente. Fueron momentos muy difíciles –dice Margarita con profunda tristeza.
Margarita cuenta todo con fechas; la precisión del detalle es crucial en sus relatos. Isidro también suele ubicar los sucesos en días más o menos precisos, pero sin tanta meticulosidad. Según él, su accidente fue un 17 de abril, es decir antes de la enfermedad de Romina.
–El sufrimiento nuestro fue todo al mismo tiempo: yo me accidenté, la nena se enfermó…–me dice Isidro durante nuestra entrevista a solas.
–¿Cómo fue el accidente?
–Se me cayó una volcadora. Estaba cargada con nueve metros de arena y se quedó trabada arriba. No bajaba ni volcaba la arena que tenía. Entonces, yo me metí abajo para destrabarla. Tenía una mano adentro con la llave y, con la otra, le indicaba al chico qué herramienta me tenía que traer. Entonces, se desplomó de golpe y me cortó la mano. Quedé apretado ahí, con la mano cortada, como media hora. Porque era un sábado, como a la 1:40 del mediodía y no había nadie. Estaba solo con un pibe de 13 años. Ya habían cerrado la fábrica y todo. Yo había llegado del puerto y paré para descargar la arena y ya me iba. Y yo me quedé ahí, hincado de rodillas. Tuvieron que ir a buscar a un gomero para que viniera con el cricket; después, no podía levantarlo porque era mucho peso; entonces, tuvieron que ir a buscar a otro. Yo estaba consciente y no me había dado cuenta que estaba cortada la mano, porque me apretaba. El mismo aplastamiento me evitó la hemorragia. Cuando me llevaron a una clínica ahí, en la calle Riestra, se rompió, se ve, y ahí me empezó a sangrar todo. Me hicieron los primeros auxilios, pero no me podían tocar porque había que firmar. Y ahí vinieron los patrones y firmaron. Esa firma fue la que me salvó para mi jubilación.
Según Margarita, a los tres días, Isidro se escapó de la clínica y se fue para el hospital donde Romina seguía internada.
–Me acuerdo que a mí me pareció raro, porque él me dijo: “Voy a venir a la noche”, y que no haya venido y al otro día tampoco. Al cuarto día a la mañana estaban revisando a los chicos y entró el doctor y me dijo que salga afuera. Entonces yo salí afuera, estaba parada en el pasillo y lo veo a Isidro que viene caminando. Era un pasillo largo… Rominita estaba en la sala 29. ¡Y yo me puse tan contenta! Vino, me abrazó, me besó y me dijo: “¿Magui no te das cuenta?”. Yo no le vi ni la cara. Yo lo único que pensaba era que él estaba ahí. “¿No te das cuenta lo que me pasó?”, me decía él. Y ahí le miré y le dije que estaba demacrado. “No –me dijo– me cortaron la mano”. Y ahí me dijo: “Yo estoy internado, me escapé de allá para venir”. Él estaba internado en una clínica privada de Lugano. Los patrones le habían traído. Y cuando llegó a la clínica al otro día le amputaron el brazo. Parece que era un dolor insoportable.
Isidro, en cambio, sostiene que fue Margarita la que se acercó adonde él estaba y lo acompañó durante su internación.
–Me atendió el doctor Soler que me decía que me tenía cortar el brazo porque si no me podía morir. Yo estaba todo engangrenado. Estuve catorce días internado. Margarita era la única que estaba al lado mío. La mandaron a llamar. Creo que fue el mismo patrón, pero ya al otro día. Creo que Margarita llegó ya cuando yo estaba operado. Y afirma que desde que le amputaron el brazo, parte de su familia se le volvió en contra:
–Después, vinieron cosas peores. No sé si fue por ignorancia o por qué, pero pasó algo distinto con mi familia. Le decían, por ejemplo, a Margarita: “¡Qué vas a seguir con él, accidentado así!”. Le decían que me deje. Mi mamá no; mis hermanas. Yo nunca me enojé con ellos y, culpa de eso, Margarita se enoja conmigo. “¿Por qué no te enojás?”, me decía ella. Ellos nunca me apoyaron. Es como que me tenían vergüenza. El único apoyo que yo tuve y tengo es de Margarita y, después, de mi mamá, hasta que se fue, hace 27 años. Por esa época, también murió mi papá de Parkinson.
En paralelo a la enfermedad de Romina, Margarita estaba embarazada. Según ella, el 29 de junio de 1984 la trasladaron de urgencia del Muñiz al Hospital Penna cuando le confesó a un enfermero que había roto bolsa hacía algunas horas. Cuenta que no había dicho nada antes para no separarse de Romina. Poco después nació Juan José, Cuqui, su cuarto hijo. El bebé no sufrió lesiones respiratorias ni tuvo ninguna infección.
–Rominita siguió internada en la sala seis meses. Un día, el doctor Solari, que era el jefe del hospital, me dijo que había que hacerle una tomografía computada y que el hospital no contaba con eso. Pero sí había un sanatorio privado que tenía. Costaba una fortuna. Eran como 12 millones de esa época. Era el 85. Y ahí entonces Isidro fue y le dijo al panadero que vivía al lado de casa si le podía prestar la plata y que nosotros le dejábamos la casa. Y él nos dio la plata. Así que cuando Rominita salió de estar internada yo volví a la casa, era después del mediodía, y apenas llegué, apenas bajé del colectivo, ya lo vi al hombre. Le pedí que me dejara sacar ollas y un poco de ropa para los chicos. El trato era que le teníamos que dejar la heladera, la cocina, la cama, todo. Y me dijo: “Saque unas ollitas, unos platos y ropa de los chicos”. Y al otro día, tempranito, desocupamos la casa.
Romina quedó, como consecuencia de la meningitis, con la “mente distraída”, como dice Margarita. Se olvida de las cosas, tiene una personalidad algo infantil y sufre dolores frecuentes de cabeza y de huesos. Se altera por los ruidos y no tiene capacidad de concentración.
Según Margarita, justo cuando dejaban para siempre su casa de José C. Paz, la providencia volvió a ayudarlos:
–Salimos con nuestros niñitos y encontramos a la Estela, no me acuerdo cómo era el apellido. Ella vivía en Lugano y nos invitó a venir con ella. Le dijo a Isidro que había una descarga de camiones, que se trabajaba. Era una señora que nosotros conocíamos desde hacía tiempo y que Dios la mandó para donde estábamos para que la encontremos. La encontramos por la calle en José C. Paz. Ella había ido a visitar a la hermana de Isidro. Ahí nos encontramos. Nosotros estábamos con todos los bolsos. Y tomamos el tren hasta Devoto y de Devoto el 114, hasta acá.
En la versión de Isidro, en cambio, cuando a los seis meses se recuperó del accidente, Paco (por entonces su patrón) se lo llevó en el camión al puerto, lo invitó a almorzar y le dijo que le iba a dar 5 mil pesos para terminar su casa y un mes de vacaciones para que se repusiera del todo. Lo hizo firmar un papel con esa cifra. Isidro se tomó el tiempo de descanso y un mes después volvió a su lugar de trabajo.
–Llegué, y era como que todos me ignoraban. Yo hablaba y no me contestaban. Me fui a hablar con la señora del quiosquito, que nos vendía sándwiches, y me dice: ¿Pero qué hiciste vos? ¿En qué lío te metiste?”. “En nada”. “El patrón vino y le dijo a todos que si vos venías hagan como que no te conocían, que digan que sos un linyera que viene a molestar”. Yo entré a la fábrica y la mujer me echó. Y vino Paco y me dijo que si volvía a aparecer me iba a matar. “Haceme juicio, lo que quieras, pero mandate a mudar. No te quiero ver nunca más”, me dijo. Yo vivía en José C. Paz en esa época.
Sin trabajo, Isidro empezó a ir una quema, un depósito ilegal de basura y, sobre todo, de mercadería vencida que arrojaban los camiones de las empresas, cercano a la casa. Pero pronto se deprimió y terminó en los brazos del alcohol, buscando un consuelo a tanta desgracia.
–Yo cuando me accidenté… Ahí sí la pasé mal. Viví dos años encerrado. Fue el peor momento de mi vida, porque yo no quería salir afuera. Salía, pero volvía. Yo nunca hice un trámite, nunca hice nada. Me encerraba adentro, tomaba bebida. Estaba mal. Y Margarita me decía que no iba más.
–Usted sabe señora –recuerda otro día Margarita– cuando nosotros vivíamos ahí en José C. Paz y Isidro había perdido el brazo y no tenía trabajo nosotros salíamos ahí a cazar isocas. Son unos bichitos, unos gusanos grandes que se usan para la pesca. Y entonces juntábamos y los vendíamos y los usábamos para la comida. Se vendía caro eso. Siempre Isidro dice cuando se enoja conmigo: “Yo salí a juntar gusanos para darle de comer a usted y usted…”. Margarita se ríe unos segundos. Hasta que se recompone y me dice seria: “La verdad es que han sido años de mucha lucha”.
Según Isidro, cuando se terminaron los 5 mil pesos de la indemnización, empezaron a vender lo que tenían. Vivían de eso, más la ayuda que les daba la mamá de Isidro. Y de la quema.
–Vendí mi casa en Castelar por casi nada –relata Isidro–. Y no sé cómo pasé los dos años, no sé, las cosas del alcohol. Fue horrible. Me faltó alguien que me apoye psicológicamente. Yo, después del accidente, quedé como abandonado. Y yo ahora pienso que a mí me faltaba alguien que converse conmigo, que me diga algo. Después del accidente, me agarraba amargura, porque lo que a mí más me gustaba en mi vida, que era manejar, no podía hacerlo. Cuando uno sufre un accidente, recién sabe lo que pasa. El que lo ve de afuera no sabe lo que es. Hasta cortarse un dedo es difícil. Se sufre mucho la discriminación. Yo me siento discriminado hasta ahora. Hay personas que, en negocios, yo puedo ir con usted a comprar a un mostrador y a mí la gente no me habla. Cuántas veces los tuve que parar y decirles: “No, el que lo voy a pagar soy yo, ¡explíqueme a mí!”. Y ahí se dan vuelta, recién, a hablar conmigo. Yo he ido con mis hijos y les explican a ellos. La gente es así. Cuando usted está sana, parece que no.
La adicción de Isidro lo volvía violento con frecuencia y estuvo a punto de destruir la relación. Según Margarita, solía maltratarla psicológica y físicamente. Pensó incluso en escaparse a Santiago del Estero.
Margarita recuerda que aquel día en que había decidido volver a sus pagos le fue a pedir dinero para el pasaje a su hermana Mónica, pero ella le dio la espalda. El maltrato de Isidro persistiría, según Margarita, muchos años. Aún más que su adicción al alcohol.
Por haberlo aguantado en esas épocas, él parece profesarle eterna gratitud.
–Era la única que me visitaba, que me lavaba la ropa, la única que me daba de comer, que estaba las 24 horas conmigo. Porque también ella a veces conseguía un peso lavando o haciendo cosas y también ella me compraba un vino. Ella me hizo dejar. Fue una decisión mía, porque otro alcohólico no lo deja. Pero ella me venía planteando que así no íbamos a seguir más. Entonces, a partir de ahí, fue cuando yo dije: “Voy a parar, estoy enfermo”.
–¿Qué fue lo que te hizo dejar el alcohol?
–Pasé mucha vergüenza, mucha vergüenza. Porque era una Navidad y había venido mi hermano y tomamos Gancia. Y, después, yo tomé una damajuana de vino. No sabía lo que hacía. Me quedé dormido a las 7 de la tarde y me desperté a las 12 de la noche. Y llovía. Me desperté y me fui a la heladera, y estaba cargada con botellas del vecino. Ahí iba a agarrar una botella, y en eso se despertó Margarita y me dice: “¿Qué estás haciendo?”. “Voy a tomar algo. Si está en mi casa es porque es mío”, le digo yo. “No, porque vos después no vas a poner la cara, la cara la voy a poner yo”, me dijo. Y ahí fui y cerré la heladera y me acosté. Y pensé: “Yo no puedo seguir así”. Pero no le dije nada. Al otro día nos levantamos. Estaba lindo el día. Margarita se estaba yendo para el almacén y me pregunta: “¿Te compro el vino o no?”. “No”. “Mirá que yo después no voy más”. Y cuando se fue, pensé: “Uy, qué hice”. Y justo ahí, vino el vecino y me dijo que venía a brindar. Yo le dije que estaba enfermo, que no podía. Y me dejó una botella de Gancia para brindar después. Entonces, me quedé ahí sentado, pensando, con la botella. Y fui y la guardé. Y dije: “Yo no tomo nunca más”. Pero, por las dudas, la puse en la heladera para que se fuera enfriando. Estuve a punto de tomarla. Pero no llegué a abrirla. Nunca más tomé. Y, para Año Nuevo, me fui a la casa de mi hermana, que en la casa de ella no había bebidas, y pasé con ellos.
Cuando se recuperó de su adicción empezó a cirujear otra vez. Se hizo amigo del cuidador de una pequeña quema de José C. Paz, un empleado municipal de apellido Pérez, de unos 65 años. Se decía que el hombre había sido Jefe de Corralón pero que se había mandado “unas macanitas” y lo habían destinado, como castigo, a hacer aquel trabajo. Al parecer era un tipo instruido y muy despierto. Cuando Isidro le contó de sus desgracias laborales fue él quien lo convenció de que fuera a ver a su abogado para pelear por la indemnización que le correspondía por el accidente. La prueba clave en el juicio fue el papel firmado por la esposa de su ex patrón el día del accidente, en la Clínica de Lugano. Isidro dice que la indemnización que le correspondía era de 63 mil pesos y que entonces tendría que haber cobrado 58 mil. Pero que alguien le agregó un cero al papel que había firmado por los 5 mil pesos recibidos un tiempo después de su accidente y que, entonces, sólo cobró 13 mil, de a mil por mes, cuando hubo sentencia firme en el juicio unos años más tarde.
Pérez también le sugirió que podía gestionar una jubilación por invalidez y lo animó a tramitarla. Tardaría un tiempo en empezar a cobrarla. Pero en la misma “Secretaría de Bienestar Social de la Nación” lo recomendaron para un trabajo en la fábrica Tensa, en San Lorenzo y Panamericana, Olivos, de frenos para automóviles. Hacía el turno noche: limpieza y utilería, de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Trabajó poco más de un año.
–Ese trabajo lo perdí por ignorancia. Un día, cuando murió mi papá, yo me fui al velatorio, y después al entierro, y después pasó un día, pasó otro día, y no fui. Y después ya no fui más. –A Isidro le dio vergüenza volver, después de tantas faltas.
–En José C. Paz nos arruinamos. Cuando yo ya tomaba, ya no teníamos casi nada. Trabajo, no había, porque allá era un barrio muy lejos. No teníamos para pagar la luz, el teléfono, nada. ¿Para qué nos íbamos a quedar?
Según Margarita, tan mal estaban, que no les alcanzaba para comer como correspondía: su sexta hija, Pamela, que había nacido el 16 de mayo de 1986, y el séptimo, Oscar, del 9 de agosto de 1987, nacieron con “muy bajo peso”. Luego, durante su temprana infancia, habrían sufrido problemas de desnutrición. Me contó que Pamela recién caminó a los 3 años y medio, y comenzó a hablar a los 6, y que pasó su infancia entrando y saliendo del Hospital Santojani por afecciones relacionadas con la pobreza: “neumonía, bronquiolitis, meningitis leve”.
Para Isidro la mudanza a Lugano no fue obra de la providencia ni se debió a que perdieron la casa, como decía Margarita. “Una persona (por Estela, amiga de su hermana Yiyi) me contó de la quema de Lugano y vine con esa persona a ver. Y Marga no quería venir, lloraba. Pero nos mudamos a Lugano. La casa (de José C. Paz) no la podía vender porque me decían que no tenía planos y entonces me pagaban el terreno nomás. Y era casi nada”. Entonces, se la dejó a su hermano Cruz, con quien compartía el terreno, y partió en busca de una vida mejor. Huyeron de José C. Paz y también, según Isidro, de su propia familia. Cuenta él que sólo había destrato, humillaciones, agresiones. Margarita también recuerda que desde el principio la hacían sufrir. “Después de eso –dice Isidro– casi no volví a verlos” (…)
Una tarde en que conversamos en un rincón del Comedor, nos interrumpe un hombre de unos 55 o 60 años, la ropa un tanto andrajosa, la piel curtida y una barba blanca y larga. Se acerca a pedir mercadería. Se saludan afectuosamente y Margarita me lo presenta como Don Santo. Se conocieron con Isidro a fines de los ’80, en la quema, revolviendo la basura. Margarita le llevaba comida a su marido todas las noches y siempre preparaba de más, para que comiera algún otro.
Entusiasmados, rememoran detalles “oscuros” de esa época, con tono divertido, como quien saca pecho por sus hazañas e intenta deslumbrar a un interlocutor con cara de poca “calle”. El hombre cuenta que alguna vez supo ver cadáveres.
–Llegaba la policía y tiraba los muertos al basural. Yo me escondía para que no me mataran a mí también. Eran épocas bravas.
–Ellos (por Don Santo e Isidro) encontraban los muertos, enteritos así –refrenda Margarita–. Venían los camiones de los cementerios con las coronas. Y a la noche tiraban cinco o seis muertos. Después, venían las máquinas y los arrastraban y los tapaban. Una noche, él (por Don Santo) venía cruzando por el medio y como que algo salió así de la basura y le agarró la pierna. No sabe qué era –Don Santo asiente– pero no lo dejaba caminar. Él dice que vio una cosa blanca y gelatinosa, y que se salvó de milagro.
–¿Habrá sido una víbora? –pregunto con cara de asombro.
–Era un animalito como un monito –responde Don Santo.
–Nunca supimos –agrega Margarita–. El basural tiene sus misterios.
El hombre relata también, con el suspenso de los grandes cuentistas, una noche de invierno en la que unos gritos espeluznantes de mujer, provenientes de una casilla en la que se practicaban ritos satánicos o algo similar, invadió la quema, desolada a esa hora.
–Ahí también mataron a un hombre conocido, delante de ellos. Por una cuestión de drogas. Iban ahí, a la quema, y se encontraban esas cosas. Y había que trabajar igual (…)
***
Para llegar al “mundo” de Los Piletones, a sólo diez minutos del microcentro porteño, hay que bajar en la salida Escalada de la Autopista Dellepiane y enfilar hacia el este unos 300 metros. Allí se despliega, de frente, la inmensidad de las 130 hectáreas desoladas del Parque Indoamericano. Es el segundo espacio público verde de la Ciudad de Buenos Aires, después de Palermo.
El mejor camino para llegar a la Fundación es el Paseo Malvinas Argentinas, una calle que primero es diagonal y luego va en semicírculo por el medio del parque. Atravesándolo se ven las torres del supermercado Jumbo y del ex Parque de la Ciudad y, a lo lejos, los monoblocks de Lugano, aún más descomunales que de cerca.
Entre aquella amplia variedad arbórea, el camino está salpicado de algunas palmeras altas y añejas. Tal vez fueran plantadas con la ilusión de convertir la zona sur de la ciudad en un paseo elegante. La Villa 20 de un lado del parque y Los Piletones, del otro, dejan más que en evidencia que, en todo caso, aquello fue un sueño frustrado.
Desemboca justo en la entrada de uno de los polémicos predios de viviendas en construcción de la Asociación Madres de Plaza de Mayo11 . Atravesándolo, nace la calle Plumerillo. Es de tierra los primeros metros y de asfalto poceado después, pero no hay cordón ni vereda: en las villas, las calles son tan angostas que los autos pasan de a uno, con poco margen. Haciendo unos 100 metros por Plumerillo, se llega a la Fundación.
Durante una de las entrevistas a una funcionaria que trabaja desde hace años en el sur de la Ciudad escuché de su boca como al pasar que en el Polideportivo de Los Piletones vive o pasa la mayor parte de sus días una hermana de Margarita con la que ella ya no tiene relación. Y como si aquel dato no fuera ya lo suficientemente importante, me deslizó que su nombre era Nilda.
Me dirijo entonces a media mañana de ese martes de invierno a aquel lugar ubicado exactamente a la vuelta de la Fundación para intentar entrevistarla: Nilda es uno de los pocos testigos de los sucesos de la infancia de Margarita y la única de su último periplo en Añatuya.
Dejo el auto en el predio de las casas de las Madres de Plaza de Mayo y sigo camino a pie. Al llegar a la esquina de Plumerillo giro a la izquierda, una cuadra después a la derecha, y llego al Polideportivo. El predio está casi desierto. El pasto asoma amarillento y anárquico, las grietas desgarran el cemento de la cancha de básquet multiuso. Camino hacia el edificio y pregunto a una señora si conoce a Nilda. Ella me indica que suba unas escaleras rumbo a la planta alta, donde tal vez pueda encontrarla.
Nilda Escalada es cuatro años menor que Margarita y tiene una contextura física similar: es más bien petisa, con formas redondas, aunque no tanto. Tiene la piel más clara (por eso según Margarita su padre le dio el apellido), usa el pelo muy corto.
Está sentada tejiendo en un cuartito del Polideportivo de Los Piletones, a escasos 200 metros de la Fundación. Pero su casa, me dirá, es en realidad una casilla de la Manzana 10.
–¿Lo conoce a Guillermo Andino? –me pregunta apenas me presento, en referencia al famoso conductor de TV del que dice estar perdidamente enamorada. Lo segundo que me dice es que sí, que es la hermana de Margarita, “por desgracia”.
Hay algo en ella que refleja cierta desmesura. Tal vez sean sus anillos, sus pulseras o sus aros de colores chillones. Sobre su pecho cuelga una radio Sony negra de esas antiguas, grandes y rectangulares. Parece pesada aunque ella la sostiene con una correa negra colgada de su cuello. La prende de a ratos para testear que funcione.
Nos ponemos a charlar en un clima de cierta tranquilidad. Después de un rato de entrar en confianza, Nilda va muchos años hacia atrás en sus recuerdos y vuelve a su infancia en Añatuya. Así me empieza a contar, llena de angustia y de forma un tanto inconexa, su versión de la historia.
En su relato, Margarita se describe como una niña triste, buena y algo solitaria. Y evoca a su padre con un tono de solemne respeto. A pesar de haberle negado el apellido por su color de piel, remarca que era una persona buena y trabajadora. Pero el recuerdo de Nilda “pinta” las cosas muy distintas.
–Margarita era muy terrible, le gustaba noviar. Y yo siempre cobraba por taparla a ella. Tenía un novio que se llamaba Papilo, hijo del compadre de mi mamita que se llamaba Segundo Bustos. Y él la esperaba ahí cerca de la casa. Un día mi papá los vio… ¡Sabe cómo cobramos esa noche! No me voy olvidar. Casi nos mata esa noche. Con un rebenque de ocho trenzas nos daba –Nilda se ríe con una risa nerviosa.
La mañana siguiente a aquel episodio, cuenta, Margarita se fue de su casa en El 25 sin decir a dónde y perdieron contacto durante muchos años. Según Nilda, fue ella quien cuidó de su madre enferma durante su último tiempo de vida, y no Margarita.
–Cuando Margarita se fue yo tenía nueve, ocho años. Ella habrá tenido 12, 13 años. (Mi mamá) Siempre andaba en cama que le dicen. Y una señora le mandaba leche y queso de cabra. Y yo lo mantenía. Yo tenía 8 años, hacía el papel de madre. Margarita ya se había ido, hace rato. Mi mamita vivía cuando ella se fue. Y ella miraba una foto que estábamos las dos, que estaba en un cuadro que mi papá había hecho sacar. Lloraba. Mirándola a ella lloraba. “¿Dónde estará mi hija?”, decía. (…) Cuando se murió estábamos solas. Se me murió en mis brazos. Yo me di cuenta cuando mis tíos me sacaron así de golpe. Yo pensé que estaba durmiendo. Era de noche. Está enterrada en el cementerio de Nasaló. Me la enterraron adelante mío.
Este nuevo relato no tiene nada que ver con el de Margarita. Intento dilucidar cuán creíble es la palabra de su hermana. ¿La única supuesta testigo de la terrible desventura de Margarita en su infancia la desmiente? Es difícil confiar en los recuerdos de Nilda. Se confunde al precisar fechas, edades, años, deja huecos en su historia que luego no puede rellenar. Sin embargo, hay algo visceral y hasta infantil en la forma en que construye su historia, lejano tal vez, o no, de toda especulación. Nilda se queda callada y respira hondo. Mira hacia abajo y se frota la frente con la yema de sus dedos, de manera algo compulsiva. Luego empieza a respirar cada vez más fuerte y se pone colorada. Se lanza a sollozar. Yo me quedo atónita. Rápido se acerca una maestra (en el Polideportivo funciona un jardín municipal) y su coordinadora.
–Estás bien Nildita, no te pares, quedate sentada –le dicen afectuosas. Nilda empieza a hacer arcadas vacías de vómito, llenas de angustia. Y se le caen las lágrimas. A las dos mujeres que la ayudan se las ve calmas. Me piden que les alcance un vaso de agua, la distraen preguntándole cosas de la radio o con comentarios sobre los chicos. La abrazan. Y Nilda se va tranquilizando. La escena dura unos cinco minutos. Dos o tres después, todo vuelve a la normalidad y podemos seguir charlando, sin tocar temas sensibles.
Este es uno de los dos tipos de “episodios o ataques” –me explica la coordinadora– que suele tener Nilda de forma frecuente, y es el más leve. El otro aparece cuando Nilda comienza a temblar y se desmaya. Luego pasa unos minutos desvanecida y se despierta siendo otra: los rasgos de su cara cambian totalmente y transmiten enojo y bronca, su personalidad se vuelve varonil y violenta, es agresiva con quienes están alrededor, es difícil controlarla. El estado dura unos minutos. Después Nilda vuelve a ser la de siempre y no tiene ningún tipo de registro de lo que le pasó.
–Lo que yo tengo dicen que es nervioso. De pronto me quedo inconsciente. Me caigo y después no me acuerdo nada. Me atendieron psiquiatras y me medicaron. Una vez me iba a ver un psicólogo y cuando estábamos charlando me agarró un desmayo. Y es eso nomás lo que tengo. Antes me daban Valium. Pero me dejaba hecha una tarada, con el perdón de la palabra. Ahora estoy tomando Tegretol (un fármaco antiepiléptico).
Antes de irme le pregunto si puede contactarme con alguien de su pasado que me permita verificar y completar su historia. Abre un cuaderno tapa dura número tres y me dicta el teléfono de su antigua psicóloga. Me pide que le envíe saludos de su parte.
Tiempo después llamo a la licenciada Andrea Piñeiro, ex psicóloga de Nilda en el ahora desaparecido hogar de mujeres María Auxiliadora de San Martín, con quien hablé varias veces a lo largo de la investigación para este libro. Se esfuerza por recordar el caso. Y me dice lo siguiente: “Nilda no ha podido nunca narrar del todo bien su historia (…) Me parece que ese cuerpo encierra toda una historia que también debe hablar de abandono y de muerte. Y de algunas cosas un poco más duras que nunca se animó del todo a contar. Por eso le costaba mucho llegar a esos lugares. Sé que la muerte de la madre la afectó muchísimo. Porque si no recuerdo mal, la madre muere en su presencia”. Piñeiro cree que posiblemente fue en ese evento traumático que comenzó su calvario.
Unos días después, en mis entrevistas de rutina en la Fundación, me toca conversar con Margarita Patricia, la hija menor de Margarita.
Nos sentamos en la oficina del primer piso, al ras de una mesa redonda, un mediodía muy soleado (la luz se cuela por la ventana que da sobre Plumerillo). Hace un rato llegó de trabajar. “Magui” barre diariamente para el Estado con su pechera amarilla las calles de Los Piletones. Aún tiene el pelo mojado por el baño reparador. Dentro de un rato partirá rumbo al ESBA de Flores, donde cursa el secundario para recibirse de perito mercantil. Pero está pensando en ser escritora. Y me cuenta que uno de sus profesores quiere publicar un libro con sus poemas.
Hablamos de su historia, su presente y su familia. Alguien me ha comentado que es muy unida con sus hermanos Joaquín y Lucas. Se lo pregunto.
–Sí, más con Lucas. Yo soy como un diario íntimo de los dos. Ellos me cuentan todas sus cosas y eso nos une un montón. Yo los ayudo. Lucas es muy malcriado.
–¿Vos estabas cuando se enteró que era adoptado? –le pregunto.
–Yo estaba ese día con él y lo veía nervioso. Él no entendía por qué tenía distinto apellido. Y empezó a buscar unos papeles y encontró su partida de nacimiento. Yo se la saqué, pero ya la había leído. Y ahí se dio cuenta quienes eran los padres. Fue un día viernes a la noche.
–¿Qué apellido tiene?
–Escalada.
La revelación me deja confusa. Se me viene a la cabeza aquel hombre rústico y severo a quien, en El 25, todos llamaban por su apellido.
–¿Ese no era el del papá de Margarita?
–Sí. Mi tío es el papá de Lucas; Martín, que falleció el año pasado–. Y Magui me cuenta que aquel fue el momento familiar más difícil que les tocó vivir.
Resuena entonces en mi cabeza la frase de Margarita: “Yo no los conocía a los padres. Voy a ver a mi hermana (Silvia) que estaba internada en el hospital municipal de Añatuya por problemas al corazón y lo que menos me importó era lo que le pasaba a ella. A mí me importaba lo que le pasaba a Lucas, que también estaba ahí internado”.
Sé, porque me lo contó Margarita misma, que su hermano Martín Gerardo Escalada vivió la mayor parte de su vida y hasta el día de su muerte en Merlo, Provincia de Buenos Aires, donde crió a sus ocho hijos.
–¿Y cómo fue que tu mamá se hizo cargo de él? –le pregunto a Margarita Patricia con cuidado, tratando de entender.
–Él estaba enfermo.Y supuestamente se iba a morir. Los padres lo habían dejado. No tenía los pulmones desarrollados. No me acuerdo dónde.
Cuando unas semanas después, Pamela, otra de las hijas de Margarita, me asegura también que Lucas es hijo de su tío Martín, esta versión termina por confirmarse.
(…)
Es noche santiagueña. Venimos de todo el día de recorrida e intentamos conseguir un cabrito para asar al día siguiente. Margarita e Isidro se bajan del auto a comprar la carne y estirar las piernas. Nos quedamos con Silvia Barrientos, la hermana de Margarita, conversando. La consulto sobre la muerte de su madre. Entonces Silvia me dice que nunca hubo una partida de defunción de Saturnina; pero asegura que falleció en julio de 1976 (es decir, cuando Margarita tenía 14 años) porque recuerda que llegó a conocer a su hijo Arnaldo nacido el 17 de mayo de ese año y que murió cuando él era bebé. Agrega que Margarita se fue un tiempo antes de Añatuya, por voluntad propia. (Fortunato, el tío de Margarita, me había mencionado el mismo año al intentar precisar la fecha de la muerte de su hermana Saturnina.)
(…)
Es nuestro último día en Añatuya. Apenas ha pasado el mediodía y después de comer nos sentamos a disfrutar del momento de la sobremesa en el patio de la casa de Silvia, bajo un sol intenso de aquel fin del invierno. Vamos cincuenta años para atrás y Silvia Barrientos, con algunas acotaciones aisladas de Margarita, me cuenta una historia que me ayuda a completar el perfil de Carlos Escalada y a confirmar los dichos de Nilda en este sentido.
Cuando Silvia se puso de novia con Rufino, su papá se opuso rotundamente: le prohibió verlo aún incluso después de haber tenido un hijo. Y ni haberlo llamado Carlos en su honor lo ablandó un céntimo. Silvia tenía 20 años y vivía amenazada. Entonces, una noche de septiembre de 1970, y aunque Escalada dormía a sus pies para vigilarla, se fugó. Carlitos tenía ocho meses y se fueron a vivir lejos. Pero nunca le guardó rencor. Silvia lo cuidó durante sus últimos años hasta que murió, en su casa, a fines de la década del ‘80 o principios de la del ‘90 de un cáncer de próstata.
Margarita se levanta y se va para adentro a conversar con uno de sus sobrinos. Seguimos charlando con Silvia:
–¿Cómo era Margarita cuando era chica? –le pregunto.
–Y bueno, ella usted sabe que… era una persona alegre y… más triste que alegre. Pero ella era una persona que no era interesada. La comida por ahí era poco de nosotros, éramos pobres ¿no? y ella siempre les daba su comida a los chicos y ella se quedaba sin comer. Así era. Sí, sí. “No, que coman los chicos”. Así solía decir. Y ella tomaba un mate cocido. Pero no era interesada, era capaz de dar todo lo que ella tenía.
–¿Te acordás cuando tu mamá se enfermó? ¿Ella estaba ahí, cómo fue?
–No, ya no estaba cuando mi mamá se falleció. Estaba ya en Buenos Aires ella.
–¿Quedaba Nilda nomás?
–Sí, estaba Nilda y Martín, que era mi otro hermanito. Ajá. Los dos.
–¿Y tu papá?
–Y mi papá también estaba con mi mamá. Mi papi salía, trabajaba, iba, andaba unos días y volvía.
Hablamos entonces de su padre y de la relación con Margarita.
–Él la mezquinaba mucho. Habrá de ser por eso que era malo con ella. Con todas nosotras. Conmigo también era así. Decía que todo el tiempo nos portábamos mal. Era una persona celosa de las hijas. ¿Feo, no? Para mí es muy triste (…) Mi papá falleció en mis brazos, una mañana. Ese día antes (de morir) ha dejado dicho a Margarita que le perdone todas las cosas que le ha hecho, porque decía que así Dios lo va a perdonar a él.
Le pregunto qué fue de Margarita luego de partir de El 25.
–Ella se vino del campo y trabajó en Añatuya como empleada doméstica. Como dos o tres meses. Y después se fue.
Entonces Silvia toma el guante y vuelve a dirigir la conversación hacia lo que le interesa destacar.
–Y ha visto…Margarita no era nada interesada. Margarita capaz que daba todo lo que ella tenía.
Llegan sus hijos, se suman a la conversación y se ponen a contar anécdotas sobre la admiración que tienen por su tía.
Esa noche, cuando volvemos a El 25 a despedirnos y hablo con Gregorio Sosa (el esposo de Alejandra Herrera, la amiga de la infancia de Margarita) descubro en sus palabras algo más que confusos recuerdos:
–Yo soy nacido y criado acá, toda la vida acá.
–Conoció entonces a toda la familia de Margarita. ¿Cómo era?
–Era una gente muy humilde… vamos a decir… pobre como nosotros. Quizás peor de lo que estamos ahora ¿no? Vivía solamente con la siembra, cosechando algo. Trabajo no había. Y bueno, así nos criamos todos juntos, criando animales, un poco de cabras.
–¿Cómo era Margarita de chica?
–Margarita fue una buena chica. Habrá tenido unos 13 o 14 años cuando se fue de acá, no estoy muy seguro. Y de un día para otro desapareció. Y bueno, ahora está de vuelta.
Meses después converso con Mónica, la mayor de las Barrientos, que vive en Rafael Castillo. De las hermanas, es la más parecida a Margarita físicamente. Parece contenta de que alguien se acuerde de ella y la consulte sobre cuestiones familiares. Aun a riesgo de remover viejas heridas.
Mónica me cuenta que de su vida en Añatuya todavía recuerda el siseo del rebenque descargándose en el aire contra su espalda. Entre sollozos describe una historia de violencia, de las tantas que padeció en su infancia.
–Un día, mi papá me pegó tanto que mi abuelo le dijo: “¿Cómo le vas a pegar así a los chicos?”. Yo siempre perdía las llaves de una represa que había. Y él me pegaba. ¡El primer azote que me daba me hacía acordar de dónde estaba la llave! Mire, yo a veces le cuento a los chicos y me dicen: “¿Tan malo era mi abuelo?” ¡Nos daba con la rienda unos azotes!
Los recuerdos de Mónica también describen a Escalada como a un tirano, muy lejos de la parcial mitificación de Margarita y la de algunos otros parientes como Fortunato. Según Mónica, su mamá, Saturnina, siempre fue una mujer enferma.
–Cuando ella empezaba a enfermarse, yo habré tenido unos 7, 8 añitos… (Hace un silencio. Retoma con la vos entrecortada por las lágrimas) Yo sufrí mucho con ella. Yo por ser la mayorcita siempre he sufrido mucho. Porque veía las realidades de la vida, ha visto. Perdoná mamita (Se disculpa por su llanto y explica), yo no lloro de amargura sino ¿sabés qué? porque me acuerdo de mi mamá, que era una persona muy buena. No sé, yo digo que la Margarita tiene ese don de ella. Era una persona para nada interesada. Ella si tenía comida lo compartía. Yo a veces le digo a mi marido: será que eso tiene la Margui que ella es así. Y siempre fue así.
Mónica me cuenta que cuando Saturnina murió, ella tenía 30 años (nació el 9 de noviembre de 1945) y su hijo Sergio (que en 2009 tenía 37), unos 4 años. Es decir, confirma que su mamá falleció en julio de 1976. Aunque para esa época ella ya vivía en Buenos Aires, sostiene que cuando Saturnina murió de mal de Chagas, Margarita ya no estaba en El 25 (que allí quedaban Nilda, Martín y su papá) y que no volvió para el entierro, en el que ella sí estuvo presente.
–Cuando Margarita vino a Buenos Aires, ¿paró en tu casa? –le pregunto.
–Sí, paró en casa. Después se fue a la casa de mi hermano Ramón en José C. Paz.
–Cuando llegó de Santiago, ¿fue a tu casa?
–Sí. Habrá tenido unos 16 años, porque a la Romina la tuvo cuando todavía no tenía 17 años. Era de esas morochas bonitas, no sabe lo linda que estaba.
Si, como asegura Mónica, Margarita llegó a su casa en Buenos Aires a los 16 años y se fue de Añatuya (según el testimonio de Nilda y de Silvia) a los 13 o 14 años… ¿Qué pasó en la vida de Margarita en esos dos años intermedios? ¿Se habría quedado trabajando en Añatuya? ¿Se habría confundido Mónica la edad?
Ese día en el Comedor, Margarita me presenta a Martín Fabián Barrientos, su sobrino, el hijo de su hermano Ramón. Me saluda discreto, algo temeroso. Parece tener alrededor de 40 años. Porta cejas muy tupidas y ojos marrones color miel. Lleva el pelo corto, su tez es morena y sus labios carnosos. Luce transpirado. Estuvo trabajando hasta hace muy poco en una obra de la Fundación como albañil.
Le pregunto si podemos conversar un rato. Nos vamos a la casa del centro de salud, que está casi vacía.
Para Martín, Margarita es como una segunda madre. Recuerda cuando de niño su mamá, Sara Taigúan, trabajaba todo el día afuera y con sus hermanos se iban caminando las 20 cuadras que separaban su casa en San Adolfo de la de Margarita, en San Atilio, donde pasaban todo el día y ella les daba de comer.
–Ella es como que nos crió a nosotros. Si yo estoy vivo es por ella. Y por la iglesia evangélica. Mi mamá se iba a las 6 y volvía como a las 11. Y nosotros en la calle. Y la que nos alimentaba, nos llevaba al colegio, nos preguntaba cómo estábamos, era ella. Éramos muy pobres. No teníamos ni cerradura en la puerta y entonces los vecinos de al lado nos venían y nos robaban todo: el azúcar, la yerba. Nunca teníamos para comer. Yo tomaba mate con pan rallado.
Martín retrocede en el tiempo y tantos recuerdos lo abruman. Se acuerda de su desamparo y de su pobreza, se angustia y llora discreto, pero sin pudor.
–Margarita picaba carne gruesa, ponía una olla grande y daba de comer a todos. Si tenía poco, sacaba de su plato. Isidro trabajaba todo el día y no estaba. Pero nunca me negó.
Martín recuerda que jugaba al fútbol con Walter, que eran muy amigos. Y dice que sus idas duraron hasta los 12 o 13 años, hasta que un día llegaron a la casa de San Atilio y ahí se enteraron de que la familia se había mudado. Fue una desilusión. Sobrevivieron gracias a otros parientes, pero debían aguantar cierto maltrato.
Unos quince años después trabajaba en una mueblería atendiendo en el mostrador cuando vio por primera vez a su tía en los medios. No se animaba a llamarla pero Sara, su mamá, insistió. La crisis de 2001 los había dejado otra vez sin nada.
–Margarita nos dijo que fuéramos. Que si no teníamos, ella nos iba a ayudar. Que nos pagaba el boleto de vuelta. Y nos empezó a dar mercadería y nos decía que vengamos a trabajar. Nos veía flaquitos y quería que nos quedemos con ella. Después empezó a darnos para las zapatillas, para que nos compremos algo de ropa… porque yo era humilde y sigo siendo. Salía a cirujear, pedía en la Iglesia. Cuando nos vinimos cambió mi vida y mi cabeza.
Martín vivió un tiempo en Los Piletones y dice que allí recuperó parte de su familia. Conoció a primos que nunca había visto. Y también armó la suya propia. Como había terminado el secundario, Margarita lo puso a ordenar la biblioteca. Olga, su actual esposa, era cocinera del centro de abuelos. En el pasillo conector entre ambos proyectos nació el amor. Tiempo después vino una hija: Aylén Zaira.
–Yo a mi tía le debo la vida. Tengo todo que agradecer.
La devoción por Margarita e Isidro parece absoluta.
–¡Imaginate el amor de Margarita, que lo crió a Lucas! –me dice. Y me cuenta la misma historia que me habían contado las hijas de Margarita, sobre la paternidad de su tío Martín. Por último, aquel hombre de mirada dulce y serena me cuenta que su mamá, Sara Taiguán de Barrientos, sigue viviendo en la misma casa de su infancia. Intercambiamos teléfonos y queda decidido: él será mi guía para recorrer aquel pedazo de historia en la vida de Margarita, unos días más tarde.
En transporte público, Martín Fabián Barrientos tarda cuatro horas en llegar desde su casa de José C.Paz en Croacia al 1700, hasta la Fundación de su tía. En auto, el viaje demora casi una hora. La Avenida Croacia es la arteria principal de aquel partido del conurbano bonaerense. Se extiende unas cincuenta cuadras en sentido sureste-noroeste desde la ex Ruta 195, está bien asfaltada y por momentos alcanza el doble carril: mano y contramano. En sus márgenes, se alza un barrio de clase media baja, que se va empobreciendo a medida que uno se interna en las calles trasversales o que avanza por la misma avenida hacia el noroeste. Las casas de cemento bien revocadas, los comercios bajos con carteles grandilocuentes, los supermercados chinos, van desapareciendo y empiezan a verse casitas de ladrillo con cercos bajos y precarios de madera o alambre tejido, con jardín de tierra, sin flores ni plantas.
Paso a buscar a Martín por su casa del barrio San Adolfo. Seguimos a pie. Dos cuadras hacia el noreste por la calle Ugarteche, esquivando los charcos de agua empozados en los baches y entre la tierra, se ve, sobre la mano izquierda, un gran pastizal de tres cuadras que alguna vez fue una canchita de fútbol; allí se conocieron Ramón e Isidro. Del otro lado se suceden las casas de cemento con rejas altas; algunas tienen perros de aspecto fiero. Y, en la esquina con Ballesteros, la casa en cuestión: una construcción geométrica de cemento blanco grisáceo, con una puerta y dos ventanas, rodeada de rejas y una empalizada de ladrillo de 60 centímetros. Es la misma casa que albergó a Margarita hace tantos años.
Antes –cuenta Martín– era toda de “chapita” con piso de tierra; pero hoy una parte es de “material” con paredes color celeste, piso de loza y techo de machimbre. No hay cloacas, no hay agua potable, no hay gas –como en la mayor parte de José C. Paz–. Se cocina con garrafa en un espacio de la casa con piso de tierra y techo de chapa.
Allí, Sara Taiguán, con su piel arrugadísima, su pelo largo y blanco y su espalda encorvada, intenta ver el noticiero de Telefé detrás de la lluvia gris de la interferencia. A sus pies, Aylén Zaira, su pequeña nieta, juega sobre una colcha.
Es una mujer septuagenaria, pero aparenta más edad. Nació un 18 de febrero de 1942 en la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero, pero conoció a Ramón en Buenos Aires, donde su madre la mandó a trabajar de joven porque ganaría el doble que en sus pagos.
Sara y Ramón visitaron El 25, juntos, varias veces, y ella conserva algunos recuerdos de Margarita a los 9 o 10 años.
–La hermana de ella (por Silvia) hacía tortilla, vio, y ella me decía: “Sara, yo te guardé un pedazo de tortilla”. Y me lo tenía guardado, y después me daba. Ramón era así como Margarita, de buen corazón.
–¿Cómo fue que Margarita se vino a Buenos Aires?
–Ah, no sé. La cosa que Margarita apareció en la casa de la Mónica y un día se va mi marido (Ramón) para ahí a la casa de su hermana y la encontró a Margarita que había venido de Santiago…
–¿Y sobre el episodio del tren recuerda algo? ¿Ella no venía de estar internada en un hospital?
–Ay no sé… yo la verdad de eso que ella cuenta no me acuerdo.
Sara me ha recibido con discreción y amabilidad. Cuesta imaginarla ahora como quien obligaba a su cuñada adolescente a trabajar y le robaba el sueldo. Ella lo niega. Dice que en su casa Margarita se dedicaba a ordenar, a cocinar y a cuidar a sus dos hijos, Alberto y Martín. Afirma que en esa época su hija menor, Mónica, no había nacido aún y que era ella quien trabajaba limpiando hogares ajenos. Le pregunto a Sara si con Margarita tenían buena relación. Me dice que sí, que se llevaban bien, que nunca tuvieron ningún problema.
La casa todavía está rodeada por un patio en forma de “ele”. Ahora, está cercado por un muro de ladrillos, pero antes cuando Margarita salía a lavar la ropa, podía ver a su vecino, Isidro, entonces de 28 años, sentado en el patio de su casa, a una cuadra. Y él, a ella. Le pregunto a la viuda de Ramón cómo se enteraron de aquel romance y qué reacción tuvieron.
–Un día vino el hombre (Isidro) y le dijo (a Ramón) que él iba a vivir con ella (Margarita), que se iba a juntar… Y se fue, nomás. Ramón renegaba, porque decía que se llevaba a su hermana, pero él ya estaba accidentado… Yo le decía: “Dejate de joder, si ellos se arreglan… Vos no te tenés que meter” –recuerda. Y dice que al tiempo Margarita se fue a vivir con Isidro, por voluntad propia.
Sara dice que Ramón quería mucho a sus hermanos.
–Cuando Margarita estaba embarazada de la chiquita (por Romina) todos los días iba él a verla, aunque sea de noche. “Pobre negrita, pobre negrita, anda pisando fuerte”, decía. Como diciendo que estaba embarazada.
Hablamos de la enfermedad y de la muerte de Ramón. Me cuenta que su marido ya estaba muy deteriorado desde su accidente. Me muestra algunos análisis, desenfunda certificados médicos. Dice que murió un tiempo después, de una meningitis, cuando su hija menor, Mónica, tenía cuatro meses.
–¿Cuándo nació Mónica? –le pregunto.
–El 7 de febrero de 1978.
Es decir que el día que Margarita paría a Romina no era su hermano Ramón el que se iba sino una nueva sobrina, Mónica, quien llegaba a este mundo.
Cuando Ramón estuvo internado en el Muñiz, antes de morir, a Sara se le complicaba por su beba chiquita permanecer a su lado. Según ella, no fue Margarita quien acompañó a Ramón en aquellos días de su padecimiento, sino Mónica Barrientos.
–Después de ahí no sé qué pasó y se fueron a vivir a San Atilio. El hombre trabajaba, sí, siempre trabajaba. Y yo le decía: “Ay Margarita, ¿qué vas a hacer con tantos hijos?”. Ella no me decía nada, nada no me decía. Yo me preocupaba siendo el hombre como es y cómo van a criar a los chicos. Si no tenía problemas. Pero el hombre siempre no estaba en la casa. Salía –sigue diciendo Sara.
Como su hijo Martín y el resto de los familiares, su cuñada reconoce en Margarita una profunda generosidad. Cuenta que cuando Ramón murió y ella tuvo que mantener sola a sus tres hijos, Margarita le enviaba comida frecuentemente, aunque no le sobrara demasiado.
–Ella sabía que yo vivía trabajando… “Ay, coman ustedes”, me decía cuando iba a visitarle. Siempre nos ayudaba. Era de buen corazón siempre. Era buenita la Margarita.
–Es buenita –acota Martín.
Me despido de Sara y su nietita y enfilamos con Martín hacia los lugares en los que Margarita e Isidro pasaron sus días en aquel pasado que parece remoto. El primer destino es la casa en la que convivieron Margarita e Isidro. Ya no queda nada, salvo un portón blanco y un terreno vacío.
Justo enfrente está la casa en la que vivía Yiyi (la hermana de Isidro) y en la que la pareja empezó a coquetear, bomba de agua y baldes de por medio. El hijo de Yiyi, Antonio Paz, está sentado en una silla, en el medio de la basura esparcida en el patio. Hay chatarra, cartón, papel, latas, varios cartones de vino en tetrabrick y residuos de todo tipo. También, tachos de lata llenos de agua que desafían todas las prevenciones contra el dengue. La bomba que reunió a Margarita e Isidro está en ruinas. Sólo sobrevive la higuera en la puerta de entrada.
Antonio pasó los 40, está solo desde su divorcio y desempleado hace años; sus tres hijos hacen changas esporádicas. Trabajaba como vigilante en una empresa de seguridad. Hoy vive con “un pequeño plancito” y sale a cirujear de vez en cuando.
La casa donde Isidro vivió sus primeros años de José C. Paz todavía es de cemento, con puertas y ventanas rojizas de madera y techo de chapa. Hay una herradura colgada en una de las paredes exteriores, al lado de la puerta.
–Es para la suerte, que lamentablemente por acá todavía no vino –ironiza Antonio.
Es un día de calor asfixiante y Antonio está con el torso desnudo. Tiene una barba larga de varios meses, jeans celeste gastado y sucios, un gorro tipo cup color azul, y un tatuaje borroneado. Su sonrisa es amable.
–Yo tenía 11 años y Margarita 15 cuando se vino. Me acuerdo bien. Era buenita. Hacía unos guisos con carne cortada así grande muy buenos –recuerda–. Cuando mi abuela nos dejó, ella nos venía a cocinar a todos nosotros.
Filomena, mamá de Isidro, no se fue: simplemente murió. Margarita se quedaba con los chicos: primero, los sobrinos de Isidro; después, sus propios sobrinos.
–Siempre fue muy servicial. Ella se podía quedar sin comer, pero te iba a dar. Por más que caiga uno de sorpresa, ella le convidaba. Íbamos con mis hermanos, Gustavo, Ramón, Damalia… –cuenta Antonio–. Éramos como quince. Porque era la única que tenía televisión. Pasábamos por ahí y jugábamos.
–¿Alguna anécdota de cuando Margarita e Isidro se conocieron? ¿Cómo se llevaban?
–Y… mi tío estaba muy nervioso…
–¿En serio? –le pregunto extrañada. No me imagino a Isidro, de entonces 28 años, afectado por una adolescente de 15 o 16.
–Muy nervioso.
–¿Porque tenía unos cuantos años más que Margarita? –arriesgo, dado que tal vez esa diferencia de edad haya sido motivo de autorrecriminación.
–Sí, igual para él como tuvo el accidente ese, era como que una chica no se le iba a acercar nunca.
–¿El del brazo decís vos?
–Sí.
–¿Pero el accidente no lo tuvo después de conocerla?
–No.
–¿No lo tuvo cuando ya había nacido Romina?
–No, no. Lo tuvo antes.
–¿De joven?
–Sí, tuvo un accidente…
–¿Pero en qué época?
–Uh, no…
–¿Cuándo ellos vivían acá a Isidro ya le faltaba el brazo?
–Sí.
–¿Seguro? Porque ellos me dijeron que el accidente lo tuvo cuando tuvo meningitis Romina… más adelante…
–Sabes que no sé. Se me hizo una laguna…
¿Esto quiere decir que Margarita conoció y eligió a Isidro sin su brazo? ¿Será veraz el testimonio de Antonio Paz? ¿O su memoria lo está traicionando? Que una persona carezca o no de su brazo no es un punto para confundir livianamente…, pienso.
Desde San Adolfo nos dirigimos con Martín, mi guía, a San Atilio, el barrio al que Margarita e Isidro se mudaron unos seis años después de conocerse, ya con cuatro hijos. Son unas veinte cuadras con varias vueltas en zigzag.
El barrio es mucho más amigable y sólido que San Adolfo; las casas son más grandes, todas de cemento y bien terminadas, y tienen jardines verdes con plantas cuidadas; las calles, aunque algunas son de tierra, están en mejores condiciones. Los autos estacionados parecen ser modelos modernos. No se ven viejos Renault 12 o Fititos despintados.
La casa ubicada en Tobago 4841 es de “material” y la precede un jardín largo y rectangular sobre el frente del terreno, con algunas plantas. A un costado hay un galpón abierto, tipo garage techado, donde se guardan materiales y otras herramientas. Comparte el terreno con otra casa ubicada al lado, sobre el frente, donde solía vivir uno de los hermanos de Isidro, de nombre Cruz. Los techos son muy bajos (no tienen más de 1,90 metros de altura). Se trata de un “cubo” de ladrillos uniformes que contiene una pequeña cocina al paso y una habitación.
Está habitada por una de las hijas de Cruz, Alejandra Antunez, quien nos deja pasar con algo de desconfianza. Martín es quien se encarga de dar muestras de conocer a la familia y de haber transitado esos pagos tantas veces para comer, jugar o ver televisión con los hijos de Margarita e Isidro. Alejandra dice que está más o menos igual que cuando sus tíos la habitaban. Conserva incluso el baño de ladrillos blancos afuera de la casa, con letrina. Por dentro no hay puertas sino cortinas que dividen los únicos dos ambientes. Después enfilamos con Martín hacia su casa, donde nos despedimos con la promesa de seguir en contacto. No pasará demasiado tiempo hasta volvernos a encontrar.
Un día, releyendo con una mirada mucho más atenta las numerosas notas de prensa que había podido recopilar sobre Margarita, me detengo en una entrevista que dio al diario Página/12 en 2002, donde dice lo siguiente:
“Santiagueña, hija de madre toba y padre blanco, nena fugada a los doce, empleada doméstica de un militar a los catorce, ciruja a los treinta, Margarita vivió siempre dentro de esos bordes donde la muerte es fácil y cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. (…) Llegó a la estación de Retiro con 12 años. Se refugió temporalmente en la casa de un hermano, más tarde empezó a vivir en la calle. Dormía en las plazas, comía como podía, ofreció en las esquinas de una plaza del Conurbano sus servicios como doméstica. Se metió de niñera de un matrimonio (él era militar y ella, maestra), vivió con ellos un tiempo en Comodoro Rivadavia, volvió a Buenos Aires, se casó con un hombre que la doblaba en edad. (…) “Lo conocí un día domingo, en José C. Paz, cuando volví del sur (…)”.
En un impulso tomo el teléfono y llamo a Margarita. Me atiende ella y voy al grano. Le pregunto si vivió en Comodoro Rivadavia y le cuento que acabo de leerlo en un diario de hace años. Margarita hace un silencio no demasiado largo y me dice, con una voz que yo intuyo cargada de vergüenza y picardía, que es verdad, que vivió en Comodoro Rivadavia dos años durante su adolescencia.
Le pregunto entonces por qué no me contó nada.
–Me trae muchos recuerdos muy tristes. Y…. (silencio y suspiro) trato de acordarme lo menos posible. Yo nunca conté esto porque… es como algo muy profundo… como algo mío.
Me aclara que no recordaba haber dicho algo sobre el tema en una entrevista de prensa. Es cierto. El de Página/12 es el único registro escrito que queda de aquello.
Le pido alguna precisión acerca de la fecha. Mantiene su versión sobre la muerte de su madre, el abandono de su padre, la dramática partida de Añatuya, el haberse tirado del tren, su llegada a Buenos Aires (a casa de Ramón) y afirma que, recién unos meses después partió desde Buenos Aires para Comodoro Rivadavia.
Quedamos en hablarlo personalmente y acordamos que a los dos días iré a visitarla.
Cuando llego a la Fundación, Margarita está dando vueltas por el Comedor. Nos saludamos como siempre y nos sentamos en la cocina del jardín a preparar el mate que tomaremos durante nuestra charla. Hablamos un rato de nimiedades hasta que saco el tema. Nos vamos a conversar a la Panadería, donde no hay gente y el ambiente es más tranquilo y muy quieto, al momento.
Margarita respira hondo, seguramente reacomoda en su mente algunas de las cosas que me había deslizado previamente y me cuenta lo siguiente acerca de su supuesta estadía en Buenos Aires un tiempo después de haber llegado de Añatuya y antes de partir al sur:
–Ramón hacía lo que la mujer (Sara) decía. Y, ella no quería que yo estuviera ahí. Habré estado cuatro o cinco meses (en casa de Ramón) y después me fui a lo de Mónica (en Rafael Castillo). Y la Mónica tampoco me había querido recibir, vio. Habré estado no más de cuatro días en su casa. Pero Mónica decía que no, que ella tenía muchos hijos y que bueno… Y me fui. Hoy por hoy lo veo y pienso… son personas muy egoístas.
Entonces, me dice Margarita, se quedó en la calle.
–Dormía en la plaza de San Justo. Nunca más volví ni nunca más recorrí esas calles. Fueron cuatro días que la pasé muy mal. No tenía ropa para cambiarme, no comía. No tenía nada de plata. Lo que más me dolía era no comer. Me acuerdo que tenía muy mucha hambre. Y… eso fue lo feo que me pasó. Ahí estaba yo sentada, pensando a dónde voy, qué hago. Me acuerdo que estaba tan triste ese día… lloraba mucho. Yo lo que quería era volver a Santiago. No tenía un lugar donde ir. ¡Nunca me voy a olvidar! Y me acuerdo que llegó este hombre en el auto, tenía un Peugeot 505 color verde clarito. Se bajó, yo estaba parada, y se me acercó y me dice: “Chica, ¿quieres trabajar?”. Y yo le dije: “Sí, señor”. Entonces me dijo: “Mañana estate a esta hora acá que yo voy a venir a buscarte”. Él estaba solo. Y al otro día vino con la señora y los dos chicos. “Ella es mi señora, Aurora”, me dijo. Y después los chicos se llamaban Walter, que tenía síndrome de down, y Yanina. Me dijeron que tenía que cuidar a los chicos y que ellos me iban a pagar. No me dijeron cuánto y no pregunté. Estaban en Buenos Aires de vacaciones. Era verano. Me dijeron que íbamos a ir a Comodoro Rivadavia, pero yo no conocía nada, ni siquiera de nombre. Entonces la señora me llevó a una tienda, me compró un pantalón marrón de hilo, un par de zapatillas y una camisita, o algo así. Porque yo era muy flaquita. Y me compró ropa interior… yo no tenía nada, nada. Agarré mi ropita y me fui en auto con ellos.
–Llegué a Comodoro de noche. Y nos fuimos a un barrio donde vivían, cerquita del centro, a dos cuadras de la Avenida principal, San Martín. Tenían una casita que no era muy grande. Toda a la vuelta era un paredón. Ella era profesora y él empleado de YPF. No me acuerdo cómo se llamaba. El apellido nunca lo supe (…) Trabajé poquito… no sé si llegué a trabajar un mes allí. Me acuerdo que… la señora me había pegado. Y me peló la cabeza. Nunca más volví a tomar contacto con esta gente. Fue así. Era un sábado (hace una pausa durante unos segundos y respira hondo). Se arreglaron los dos y se fueron porque tenían una cena. Y yo me quedé con los chicos. Tenían un lavarropas grande. La mujer lo había dejado prendido y creo que yo lavaba la ropa. Y tenía un grabadorcito chiquitito así que estaba escuchando música. Los nenitos andaban jugando por ahí. Y de repente tocan el timbre. Entonces miro así por la mirilla de la puerta y era un pariente de ella. Ya lo conocía porque venía el hombre cuando ella no estaba. Era maestro o profesor no me acuerdo de qué, algo de profesorado. Le abro la puerta y le digo que la señora y el señor salieron. Él no me contestó nada. Me empuja la puerta y entra. Entonces cierro la puerta otra vez, la señora me decía que cierre la puerta con llave siempre. Y había un cuartito al fondo que cuando el tipo este se quedaba, dormía con Waltercito. Entonces… él se va para ahí y viene sin remera. Y yo estoy en la cocina. Para ese momento ya apagué la música, la radio. Entonces él me dice: “¿Magui, podés venir?” Yo me fui para donde él estaba. Y él me agarró y me abrazó y me empezó a besar. Entonces yo no sé cómo hago para deshacerme de los brazos, porque él me arrastró y yo… yo no sé. Y mientras corría a la cocina, él corrió a la puerta y sacó la llave de la puerta. Y al lado de la cocina había un balconcito. Y no tenía llave esa puerta. Pero como estaba cerrada el tipo creyó que estaba con llave. Y cuando él va a la cocina yo me puse a llorar y a gritar. Nunca me voy a olvidar. Waltercito estaba parado en la puerta, tendría cinco años. Y miraba y decía: “No, no, no” (repite Margarita con una voz aniñada, como imitando la voz de Walter). Y yo gritaba y le pedía por favor que no me hiciera nada. El tipo mearrancó toda la camisa, la remerita que tenía puesta me la rompió toda. Entonces yo subí por arriba de la mesa y salté por el balconcito y salté el paredón y me fui corriendo por la calle. Descalza, la remera toda rota. Con la cabeza rapada; la hija de puta esa me había pelado.
Margarita me narra aquel desgarrador intento de abuso en voz bien baja, casi en secreto, a grabador prendido. Afuera bulle la intensidad del almuerzo. Entre medio y aún en los momentos más dramáticos de la escena, entra alguna de sus nietas, Miriam y hasta un colaborador de Red Solidaria. Cada vez ella se frena en seco, se acomoda instantáneamente a la situación, saluda, despacha a su interlocutor rápidamente y sigue, de forma inexplicable para mí, con el hilo de su relato.
En la primera versión que me había dado de su vida, el trabajo se lo había conseguido su cuñada Sara en El Palomar, había durado dos años y se trataba de cuidar a dos niños llamados Yanina y Walter. Decía entonces que quien la había rapado era su cuñada. Estos hechos, ahora, se trasladaban a Comodoro Rivadavia.
–En ese momento eran tiempos de los militares. Y venía justo un Jeep militar con cinco hombres. Yo venía llorando a los gritos. Entonces se paró el Jeep, se bajó un señor grande, de bigotes, me preguntó qué me había pasado y yo le conté. Me dijo que como (el intento de abuso sexual) había sido adentro de la casa, no podían hacer nada. Me subió en el Jeep, me llevó a su casa y le dijo a la señora (su esposa) que me vista y me dé de comer. Me acuerdo de que yo lloraba muy mucho. Me quedé ahí a dormir. Habré estado ese día y al otro día me fui. Yo era muy andariega. La señora me dio una bolsita con ropa, me puso una camperita… me abrigó bien. Nunca los volví a ver. Nunca supe el nombre.
Margarita, cuenta, tenía una sola amiga en la ciudad, de nombre Ana Millán. La había conocido un domingo de franco en el que caminaba por la calle de la terminal de ómnibus. Ana tenía 16 o 17 años, “tres o cuatro más que yo” me dijo; era chilena, su hermana estaba casada con un militar, su madre trabajaba como mucama en el Comodoro Hotel y vivían “en una villita que estaba al terminar la avenida San Martín”. “Era más desenvuelta… Me gustaba porque conocía más cosas y me enseñaba… Me decía por ejemplo: “Cuando un hombre te piropea, nunca des vuelta la cara para mirarlo. Porque los hombres son así”. Ana era mi única amiga. ¡Era una persona tan buenita!”
A ella recurrió en aquel momento de desasosiego y desamparo.
–Le conté lo que me había pasado. Entonces me dijo: “Yo te voy a ayudar a conseguir trabajo”. Estuve dos días durmiendo sentada en el umbral de la puerta de un conventillo. Y lo que más me llamó la atención es que Ana Millán nunca me dejó. Ella se quedaba ahí conmigo. Era una cosa increíble. Después nos fuimos para un edificio militar en el centro y tocábamos timbre ofreciéndonos para trabajar. Y ahí una señora dijo: “Yo necesito una persona que me cuide los chicos”. Entonces Ana me dijo: “Yo tengo donde dormir, porque mi mamá a mí me va a aceptar, pero vos necesitás donde vivir”. Y entonces subí yo.
Margarita dice que desde ese día y durante alrededor de dos años trabajó y vivió en la casa de este matrimonio de cuatro hijos, tres nenas y un varón. La señora se llamaba Pilar y era militar de día y a la noche gerenta del Hotel Austral. La trataban muy bien pero, dice, no le pagaban.
–Un día me puse melancólica y dije: “Me quiero ir a Buenos Aires”. Yo decía me voy, me voy, y me fui nomás. Y cuando dije me voy, ya tenía los bolsos en la puerta. Yo siempre fui una persona de decir las cosas y hacerlas. Por ahí me salían mal, pero yo hacía.
Y sigue.
–Nunca me habían pagado, pero antes de venir a Buenos Aires, me pagaron. Eran muchos billetes de 100 mil pesos de aquellos años… Jamás en mi vida he visto tanta plata. Me llevaron, me compraron zapatillas, zapatos… y toda clase de ropa y me vine. Me vine en micro. Y cuando llegué a Buenos Aires, me fui a San Justo y de ahí volví a la casa de Mónica. Me acuerdo que Mónica me dijo así: “Dame las cosas de valor que tenés porque tus hermanos están pasando hambre. ¿Y mirá cómo estás vos?”. Ahí estuve un ratito y después me fui a la casa de Ramón. Sara me recibió porque yo tenía plata. Tenía para pagarme mi comida todos los días –dice con ironía y se ríe con una sonrisa amarga.
–¿Por qué te volviste a Buenos Aires? –le pregunto.
–Yo digo que todos tenemos un destino. Y el mío estaba marcado.
Durante varios meses emprendo una intensa búsqueda para ubicar, con los escasos datos que me dio Margarita, a alguna de las personas que la hubiera conocido durante su estadía en Comodoro Rivadavia a mediados de los años 70. La noticia de mi empresa aparece en la tapa de uno de los principales diarios; salgo en vivo en los dos programas de radio más escuchados de la mañana (cuyos públicos abarcan un amplio universo, socioeconómicamente hablando); me comunico con los dueños actuales y pasados del Comodoro Hotel y del Austral y hasta hablo con sus empleados más antiguos (algunos de ellos ya jubilados). Llamo por guía a todos los Millán, hablo con el consulado de Chile, con YPF, sumo a la tarea a colegas locales, quienes gentilmente me brindan su tiempo; pero no obtengo un solo dato que me acerque a alguna de las personas de las que Margarita me ha hablado.
Decido consultar otra vez a sus hermanas Silvia y Mónica, en busca de sus recuerdos. Primero es Silvia quien, desde Añatuya, me lo confirma.
–¿Ella te contó que fue a Comodoro Rivadavia? Ella se vino del campo (de El 25) y trabajó en Añatuya como empleada doméstica. Como dos o tres meses a lo mejor. Y entonces es que ahí una señora le llevó a Comodoro Rivadavia, creo. O no sé bien cómo se fue. En tren habrá sido. Dos años estuvo ahí trabajando. Pobrecita, ella andaba mucho. Era una persona muy guapa. Nunca le gustaba estar sin hacer algo. Y mirá hoy como tiene. Cuánto Dios le ha bendecido. Siempre trabajando…
Para la época en que murió Saturnina en El 25, Silvia y su esposo Rufino vivían en un pueblito a cientos de kilómetros, cerca de la frontera con Santa Fe. Me cuenta que fue Rufino en persona quien le envió un telegrama a Margarita a Comodoro, avisándole de la muerte de su mamá; pero que ella no pudo volver para el entierro, no sabe la causa.
Más tarde llamo a Mónica, quien ratifica a Silvia. Y, corrigiéndose, me dice lo siguiente:
–Cuando Margarita vino de Comodoro Rivadavia, vino a mi casa y después ella se fue a lo de Ramón y conoció a Isidro. Habrá tenido unos 15, 16 años cuando vino del sur. Ya no vivía mi mamá. Era un año que ella había fallecido (…) Yo la recibí bien. Yo siempre les di una mano a mis hermanos. A todos señora, a todos que han tenido problema. Pero los únicos que nunca han hablado mal de mí fueron los varones, mis hermanos Ramón y Martín, que ya han fallecido. Pero mis hermanas siempre.
Mónica niega que Margarita haya estado en su casa antes de irse a Comodoro. Dice que la primera vez que la vio, ella decía venir del sur. Que se le apareció una madrugada, sin dinero, sin un bolso, ni siquiera documentos, sólo con lo puesto. Y cuenta que, a los pocos días, le sugirió que se fuera a lo de Ramón porque ella trabajaba todo el día mientras que su

Portada libro Margarita Barrientos
cuñada Sara lo hacía dos o tres veces por semana. Dice que pensó en su bienestar. Y que ella le dio el dinero para el boleto.
–Por eso hay una diferencia muy grande entre yo y la Marga –sigue la mayor de las hermanas Barrientos–. La Marga mucho no me va. No es que nos llevamos mal pero… siempre con mentiras. Ella se lleva mucho con mi hermana de Santiago. La que sabe todas las cosas de ella es Silvia.
Entonces Mónica, indignada ante la posibilidad de que se hubiera hablado mal de ella, suelta:
–Yo voy a la casa (de Margarita) pero… cómo le voy a decir… no es ese amor de hermana… ella me da cosas, mercadería, me ayuda… pero… si no voy, tampoco no me da. Una vez hasta me dio vuelta la cara. Que si no fuera por Isidro… A la que ayuda mucho es a mi hermana Silvia, que está en Santiago. Acá mucho no llega… no sé por qué será… pero… yo le voy a decir una cosa señorita: que cuando uno tiene la conciencia tranquila… ve las cosas como son.
A esta altura sólo tengo claro que la relación entre Margarita y su hermana Mónica no pasa su mejor momento… y recuerdo que algo de esto me había anticipado Margarita en Añatuya. ¿Estaría el testimonio de Mónica impregnado por el despecho? ¿Sería esto recíproco en el de Margarita?
Un tiempo después consigo el teléfono del hermano de Isidro, Cruz Antunez. Me advirtieron que tiene un carácter irascible, que esté preparada para un posible desplante. De ello deduzco que muy probablemente tenga una sola chance para conversar con él.
Lo llamo una decena de veces en distintos horarios y no lo encuentro. Le dejo mensajes, nunca responde. Un día, ya desesperanzada, hago un intento a desgano, en una situación y un lugar totalmente inconvenientes, y me atiende el teléfono.
Son las cinco de la tarde y Cruz acaba de terminar su jornada laboral. Hablamos mientras vuelve a su casa en tren, porque tiene roto su auto. Trabaja en construcción, acaba de salir de una obra. Es el menor de los nueve Antunez (sólo quedan vivos él, Isidro y una hermana de nombre Adelaida con la que perdieron contacto) y con Isidro se llevan seis años.
Me presento y empezamos conversar. O más bien, yo pregunto y él responde, parco y desconfiado, pero generoso en información. Recorremos sus recuerdos familiares de la infancia y la adolescencia. Cruz me cuenta que vivió en Entre Ríos hasta los 15 años y que después se mudó, junto a su familia (con excepción de su papá, que iba y venía) a Castelar, provincia de Buenos Aires. Eran tres o cuatro. No recuerda con precisión cómo llegaron. Sólo sabe que fue allí que se reencontró con Isidro (que había emigrado unos años antes).
Según la versión de Cruz, asentada en Castelar, la familia vivía más o menos en armonía hasta que Isidro tuvo el accidente unos años después de haber terminado el Servicio Militar.
Aquel “pibe de 13 años” con el que Isidro decía haber estado solo aquel día trágico en que perdió la mano, no tenía 13 sino 16 y era su hermano Cruz. El accidente ocurrió, como me había contado Isidro, un sábado 17 de abril, pero de 1971 (esa misma fecha, en 1984, cayó martes). Es decir, muchos años antes de que conociera a Margarita.
–Era un camión marca OM, que tenía arena. La caja del camión con la carga no levantaba bien, se había roto el cuero del brazo mecánico e Isidro lo quería cambiar. Entonces, con el camión en marcha, puso un puntal (un palo de madera redondo) para sostener la caja (en alto). Pero con la vibración, el puntal se corrió y la caja se desplomó.
Cruz me cuenta que Isidro tenía todo su cuerpo bajo la caja pero que en los segundos más dramáticos tuvo la lucidez de sacarlo y sólo le quedó atrapada la mano. “Tuvo un Dios aparte”, dice. Como me había contado Isidro, la caja hizo presión y por eso no se desangró. No perdió el conocimiento. “Me acuerdo que pedía un cuchillo para cortar las venas, las arterias (y zafarse), que habían quedado como cuerdas de una guitarra”, recuerda Cruz; eran el único nexo con su mano cortada.
Fueron 40 minutos interminables. Después “lo atendieron en una Clínica de Lugano, frente a la Estación de Tren. Se desmayó recién cuando llegó. Estuvo internado dos días, se le hizo gangrena y lo operaron el lunes siguiente a la tarde”, precisa Cruz.
Entonces Isidro tenía 22 años, un espíritu de trabajo admirable y muchos sueños en torno a la pasión que le despertaban la mecánica y los autos (…)
“Después volvió al trabajo. Pero como que iba y estaba perdido, no hacía nada. Estaba como nervioso –recordó su hermano–. Después yo salí de trabajar. Me agarraba impresión.”
Cruz recuerda que efectivamente un tiempo después, cuando su madre tuvo un problema de salud, Isidro y una o dos de sus hermanas se mudaron a Paternal, cerca del Hospital Alvear donde Filomena estuvo internada. Hasta que, años más tarde, recalaron en José C. Paz. Salvo por la fecha del accidente, el relato es muy similar al del esposo de Margarita.
De lo que pasó después con Isidro no quedan testigos. Su hermano Cruz se alejó durante unos años de la familia por razones de las que no quiso hablar y se convirtió en una joven promesa del box, apadrinado por el mismísimo Nicolino Locche, campeón mundial categoría welter junior en 1968. Al menos así lo cuenta él.
Es probable que después del accidente las cosas hayan sido más o menos como me las contó Isidro. Que su desolación lo haya hecho refugiarse en la bebida y que su adicción haya sido mucho más duradera en el tiempo de lo que él dice. Cruz recuerda que tres años después, cuando se instaló otra vez en José C. Paz, Isidro aún bebía.
Isidro dice que cuando dejó de tomar se volvió trabajador. Y lo establece como un límite preciso, taxativo, como si ambas cuestiones fueran necesariamente incompatibles. Es probable que en su caso, aún el devastador vicio del alcohol no haya podido extinguir su tozudo espíritu de trabajo. Y que su “desintoxicación” fuera lenta y gradual, a lo largo del tiempo.
–¿Cómo se llevaban? ¿Tenían problemas en la familia? –le pregunto a Cruz.
–No. Nos tratábamos bien. A lo mejor hubo alguna discusión, pero mala relación no había.
–¿No es cierto que había un fuerte maltrato y ciertas actitudes de discriminación contra Isidro desde que perdió el brazo?
–Eso sería falta de humanidad. Toda nuestra familia era de buen corazón. Ninguno nos llevamos mal. Somos personas que siempre respetamos mucho. No sé por qué habrán dicho eso, pero toda la familia lo apoyaba cuando le pasó. Mi mamá casi se muere. Mis hermanas eran buenas. Salvo Cipriana –dice con tono de enojo.
Para distender, le pregunto a Cruz cómo fue que descubrieron que su cuñada era “famosa”. Dice que aprendió a valorar lo que hacían Margarita e isidro por la televisión. Que lo había visto, pero que no tomaba dimensión. Que cuando la vio en un programa se puso a llorar. Que sintió orgullo. “No pensé que era importante. Es como que uno se da cuenta cuando lo ve de afuera. Es como ahora, que no tengo auto. Recién ahora lo valoro. Será por estupidez, no sé. Cuando uno tiene algo muy cerca es como que no le llama la atención”.
Después dice que tiene que dejarme, se despide de manera un poco ruda y corta.
Luego de todos estos dimes y diretes, pienso cronológicamente. ¿Habrá algo más que descubrir en torno a la vida de Margarita e Isidro en José C. Paz?
Otra vez guiada por Martín Fabián Barrientos visito a su madre Sara, esta vez en la casa de su otra hija Mónica, a diez cuadras de la suya. Junto a ellos intento dilucidar algunos detalles de la vida pasada de Margarita e Isidro.
Confirmo con Sara y con Martín que Margarita lo conoció a Isidro sin el brazo. Pero ambos apoyan sus dichos acerca de la pésima relación que tenían con los Antunez. Me cuentan además que para entonces Isidro ya no era camionero sino que se las rebuscaba, con bastante éxito, en la quema de la zona.
–Siempre fue muy trabajador. Enfrente de la casa de Margarita había una quema y él compraba latas, plásticos, diarios, cartones y vendía a mayoristas. Me acuerdo que yo iba a juntar y después le vendía a él. Y él vendía y sacaría algo de diferencia. Y además, lo que le gusta mucho son los animales. Hasta ahora tiene en Cañuelas. Tenía chanchos. Y vivían con eso. Tenía como treinta, cuarenta chanchos. Tenían televisión. En aquellos tiempos, casi nadie tenía televisión. Entonces nosotros íbamos a ver la tele y a comer –dice Martín.
Un tiempo después cae en mis manos la partida de matrimonio de Margarita e Isidro. Se casaron un 7 de mayo de 1980, en un Registro Civil de San Miguel, el extinto Partido de General Sarmiento, en Provincia de Buenos Aires. Ella tenía 18 años y él 31. Ya habían nacido sus dos primeras hijas (Romina y Beatriz) y Margarita estaba embarazada de Walter.
Un dato me llama especialmente la atención: allí dice que Margarita nació el 11 de octubre de 1961, y no el 12. Revuelvo otros documentos que ya tenía, como el acta constitutiva de la Fundación, y lo confirmo.
Mi último esfuerzo de investigación en relación al pasado de Margarita, en esta especie de espiral de “nunca acabar” de dichos y contradichos, es visitar la Villa 20 en Lugano. Margarita e Isidro llegaron allí, desde José C. Paz, en agosto de 1987 y se fueron mudando gradualmente entre 1995 y 1996, con destino a Los Piletones.
“La 20” tiene unas treinta manzanas y allí viven oficialmente unas 24 mil personas, aunque extraoficialmente sean casi el doble. Son dos bajadas después de Escalada (la salida de la Autopista Dellepiane para llegar a Los Piletones) y unas 15 cuadras en zigzag para llegar a la Parroquia de la calle Miralla, en la entrada de la villa, justo al lado de la canchita de fútbol. Desde allí, guiada por el párroco Franco Punturo, me interno en las calles de tierra y asfalto. El terreno tiene cierto grado de inclinación, producto de haber sido rellenado informalmente por sus habitantes y sin ninguna planificación del Estado.
Hablo con varias personas que conocieron a Margarita e Isidro en aquellos tiempos. Todos conservan un buen recuerdo. Dicen que eran buenos vecinos, cordiales, solidarios y muy trabajadores.
El “ranchito” donde vivía Margarita apenas llegó tiene una entrada de un metro, de ladrillos a la vista y rejas herrumbradas. Está enfrente del puente de la Avenida Escalada; es decir, pegada a las vías. Justo al lado, fuma al sol su cigarrillo Luciano López, compadre de Margarita e Isidro, padrino de su hijo Joaquín. Tiene 64 años pero su cuerpo delgado, su cara arrugadísima y su sonrisa casi desdentada lo hacen parecer de muchos más. López habla, agradecido, de la ayuda que los Antunez-Barrientos le dieron durante la crisis de 2001. Aún hoy, de vez en cuando, le envían mercadería.
Aunque Margarita dijo que compraron el terreno de la Villa 20 por “50 pesos de entonces, que serían 500 de ahora”, Diosnel Pérez y su esposa Viviana, vecinos de aquella época, sostienen que los Antunez-Barrientos simplemente se asentaron. Dicen que en aquel tiempo la villa era de unas pocas casas sueltas, con mucho terreno y pocos dueños, y que los espacios aún no se cotizaban.
–Esto no era muy poblado. Era como una playita llena de tacuaras (cañas), con esteritos así de barro –cuenta Viviana, de pelo enrulado color maíz.
–Cuando entramos acá, en el 86, habría más o menos cincuenta familias. Todo el lugar era como un baldío lleno de agua, de cañas, era una cosa… que nosotros decíamos: “¿Cómo voy a hacer yo para tener mi casita…? Porque teníamos piso de madera y por abajo pasaba esa agua sucia, con ratas nadando… y así era este barrio. Después fuimos cavando, haciendo desagües, rellenando… es la historia de siempre. Primero los vecinos hacen habitable la zona y después vienen los gobiernos y dicen que fueron ellos los que lo urbanizaron y te quieren correr –agrega Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán y presidente de la Junta Electoral de la villa.
La casa donde vivieron los Antunez-Barrientos es, como el resto, de ladrillos a la vista. Desde el techo de Pérez, su ex vecino, se la puede ver en detalle, no tan espaciosa como parecía desde el puente de Escalada. Según él, con el tiempo la fueron subdividiendo y vendiendo de a partes.
–Yo era chica pero me acuerdo que ella venía a comer acá. Vivía en la otra cuadra. Era una olla popular. Nos juntábamos varias familias que teníamos muchos hijos: nosotros éramos doce; ellos eran diez. Nos juntábamos y comíamos todos juntos, con el Padre Raúl. Como éramos muchos chicos salíamos con los hijos de ella a pedir. Éramos amigos de ‘mangueo’. Íbamos a la panadería, a los lugares para comer. Entonces el Padre dijo que no le gustaba que anduviéramos pidiendo y puso la Olla Popular. Y ahí nos conocimos con ellos –me dice más tarde Valeria, la hija de Eva Carrizo o Doña Eva, un personaje legendario de la Villa 20, ya fallecida. Doña Eva fundaría unos años después el Comedor Niño Jesús, que da de comer a unas 250 personas y que hoy sostiene su hija.
–Ella siempre quería darles de comer a los que no tienen, como mi mamá –agrega Valeria–. Eran ellas dos y doña Lorenza, que estaba acá a la vuelta (y que inició un Comedor y una guardería). La idea de ellas era tener un Comedor para darle de comer a los que no tenían. Como nosotros.
Llegó el momento de confrontarla. Después de haber encontrado testimonios que ponen en duda varios de los relatos medulares de su vida pasada, es tiempo de cederle la palabra a Margarita.
Es media mañana y en la Fundación no hay griterío ni demasiado movimiento de gente. El clima está tranquilo. Margarita está sentada en su “oficina” (una mesa pegada al lateral derecho del Comedor, justo al lado del teléfono) charlando con Beatriz y se pone de pie para saludarme. Me recibe apesadumbrada, habla muy bajo, como si algo le molestara. Me cuenta que casi no durmió por problemas gástricos.
Para estar más tranquilas, nos vamos a conversar a la parte de atrás de la casa del centro de salud. Nos ubicamos en un sillón color anaranjado de dos cuerpos gastado, justo en la puerta del centro de día de los abuelos. El lugar está casi desierto. No hay nadie en la Biblioteca, ni en la fábrica de pastas inaugurada recientemente. Apenas nos llegan las palabras deshilachadas de algún programa de televisión que un abuelo consume a pocos metros. Margarita mira hacia el frente, casi al vacío, y se apoya en el respaldo. Me siento al lado, de costado y la miro a ella.
Entonces le cuento, con la mayor delicadeza posible que, según distintas fuentes, más de una en cada caso, varios de los episodios más dramáticos de su vida no ocurrieron u ocurrieron de otra forma.
Ella escucha en silencio. Deja pasar unos segundos y comienza a hablar, pausado, a la defensiva. Me dice que lo que contó es lo que ella recuerda; que es lo que ella vivió.
–Mi papá era de poco hablar. Yo nunca me pelearía con él –me dice, aunque un rato más tarde reconoce que la golpeaba con un látigo cada vez que hacía una travesura. Luego se lamenta profundamente por la ausencia de su hermano Martín, porque dice que él podría dar fe de lo que vivieron.
Cuando argumento que también está la palabra de Nilda, me dice que ella está demasiado impregnada por la pelea con su padre y que no es confiable.
–La Nildita sufrió una discapacidad… hay muchas cosas que ella no va a recordar. También el rencor que tiene hacia mi papá… La persona que tiene que estar sería Martín. (…) Tal vez mi papá no nos abandonó, se fue porque tenía que trabajar seguro. Pero nosotros sentimos el abandono porque él no volvió. Yo le cuento lo que yo viví. Esas han sido mis vivencias, yo he vivido eso. Mi mamá falleció muy joven. Tenía 42 años cuando falleció. Unos años antes de 1976. Cuando estábamos nosotros: Martín y yo (no menciona a Nilda) y a la Silvita se la busca después. Yo no tengo nada que inventar ni tendría por qué hacerlo. Esa es mi vida. Para hacerla más dramática yo ya tengo una vida dramática. No podría inventar una cosa de esa manera. Yo todo lo dramático que me pasó en la vida lo sé porque lo he vivido. No necesito hacerlo más dramático, no necesito la lástima de nadie.
Y sigue.
–Pero mi mamá no falleció en el 76. Si en el 78 nació Romina y mi mamá llevaba muchos años muerta… Yo me fui de Añatuya el año que mi mamá falleció. Incluso me acuerdo que el cajón lo había hecho mi tío Ipolo. Y en ese momento mi abuela, la mamá de mi mamá, era viva… Y me acuerdo que ella eligió el lugar en el que mi mamita tenía que estar enterrada –me dice con voz ahora lúgubre, algo temblorosa pero distante, como abrumada por la pena que le causa que desconfíe de su palabra.
Y sigue.
–Yo le puedo contar lo que yo he vivido. Mi papá falleció cuando Joaquín tenía 8 meses (a fines de 1991). Y yo no sabía que él estaba vivo. Porque yo no tenía contacto con Silvia ni con Mónica, nada. Mi historia es la que yo cuento. Aparte le voy a decir una cosa señora: yo en Santiago ni siquiera a mis primos los conozco –me explica, como argumentando que muy poca gente de su pasado fue testigo o puede dar fe de su vida.
–Respecto de tu vuelta de Comodoro Rivadavia: cuando vos lo conociste a Isidro, ya había tenido el accidente mucho tiempo antes… –le digo.
–Eso es lo único que yo no le dije la verdad, pero porque Isidro no quería. No sé por qué…. pregúnteselo a él. Yo siempre le dije… A lo mejor le daba vergüenza.
Entonces Margarita llora. Y nos quedamos las dos unos minutos en silencio.
(Isidro nunca aceptó hablar conmigo de todo esto. Replicó con disgusto que el libro era sobre ella y no sobre él. Que no entendía por qué le preguntaba tanto sobre ese tema, que él sólo quería olvidarlo.)
–Lo conociste a Isidro sin el brazo, adicto a la bebida y sin trabajo… Parece improbable que fuera el hombre para darte protección… ¿Qué te enamoró realmente de él? –le pregunto.
Entonces Margarita reconoce que no fue aquella protección de la que había hablado una y mil veces el motivo de su elección sino al contrario: que ella fue la que decidió protegerlo a él del maltrato de su familia.
–Yo no tenía adonde ir. En lo de Sara no quería quedarme más. Y además Isidro era muy respetuoso. Me ayudaba a cargar el agua desde su casa. Era como muy caballero –agrega.
Es factible que así haya sido. Todas las personas que consulté que compartieron con ellos aquella época resaltaron el espíritu laborioso y generoso de Isidro y dijeron que, a pesar de que sabían que tomaba mucho, nunca lo vieron fuera de sí, al menos en público. En privado era otra cosa.
–Yo nunca tuve buena relación con la familia de Isidro. Él tomaba mucho y me pegaba mucho –me dice Margarita en relación a aquella época.
Le planteo la equivocación en torno a la coincidencia entre la muerte de Ramón y el nacimiento de Romina.
–No. Ramón murió el 7 de febrero de 1978 –me dice segura.
–Ramón murió cuatro meses después. Ese día nació Mónica, tu sobrina, la hija de Ramón –le digo.
–¿Quién te dijo eso? No. Si Mónica tenía como seis meses cuando Ramón muere.
–Me lo dijo la misma Mónica en persona –replico.
Y entonces se queda callada, diciendo por lo bajo que no puede ser, como confundida.
Le pregunto entonces por las reales circunstancias al momento de la partida de José C. Paz. Ella decía que habían perdido su casa a manos de un prestamista inescrupuloso y que todo se había desencadenado rápidamente. Si Romina se había enfermado en el ‘84 y habían llegado a Lugano en 1987 ¿Cómo podía ser?
Argumenta que la internación y rehabilitación de Romina había durado más de dos años. Y que eso fue, en parte, lo que terminó de arruinarlos económicamente. En cuanto a la divergencia con la versión de Isidro (él decía que la casa se la habían dejado a Cruz; ella que la habían perdido) sostiene su versión a rajatabla.
Le consulto sobre el testimonio de la hija de Doña Eva, del Comedor Niño Jesús de Lugano y dice que no, que sus hijos nunca salieron a pedir, que debe estar confundida, que ella comía y trabajaba en lo de Doña Alejandrina, el Comedor más antiguo de la villa.
Por último le pregunto por qué nunca me contó que Lucas era su sobrino y, en cambio, inventó la historia de su rescate en Santiago del Estero.
–Lucas nunca quiso que yo lo contara. Cuando se enteró que usted lo sabía se puso muy mal. Y mi hermano, Martín (el papá biológico) tampoco quería que yo lo contara. Tampoco quería que nosotros le pongamos el apellido nuestro.
Se queda unos segundos callada y vuelve súbitamente a su ida de Añatuya:
–¿Por qué si mi deseo más grande era estar con mi madre y mi madre estaba viva, yo no iba a estar con ella? ¿Por qué iba a estar acá, si tenía un marido que me golpeaba y no tenía para comer? La verdad es que muchas personas habían querido escribir mi historia y a nadie le había aceptado. A usted fue la primera persona que la acepté… Señora, si alguna vez duda de lo que yo le digo, deje el libro como está. Lo que le conté es la verdad. Hay muchas otras cosas que debería contarle. Pero prefiero contarle después que salga el libro y nos sentemos a charlar como dos personas.
(…)
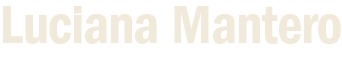
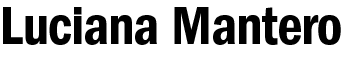
Comentarios
Disculpe, los comentarios están cerrados en este momento.